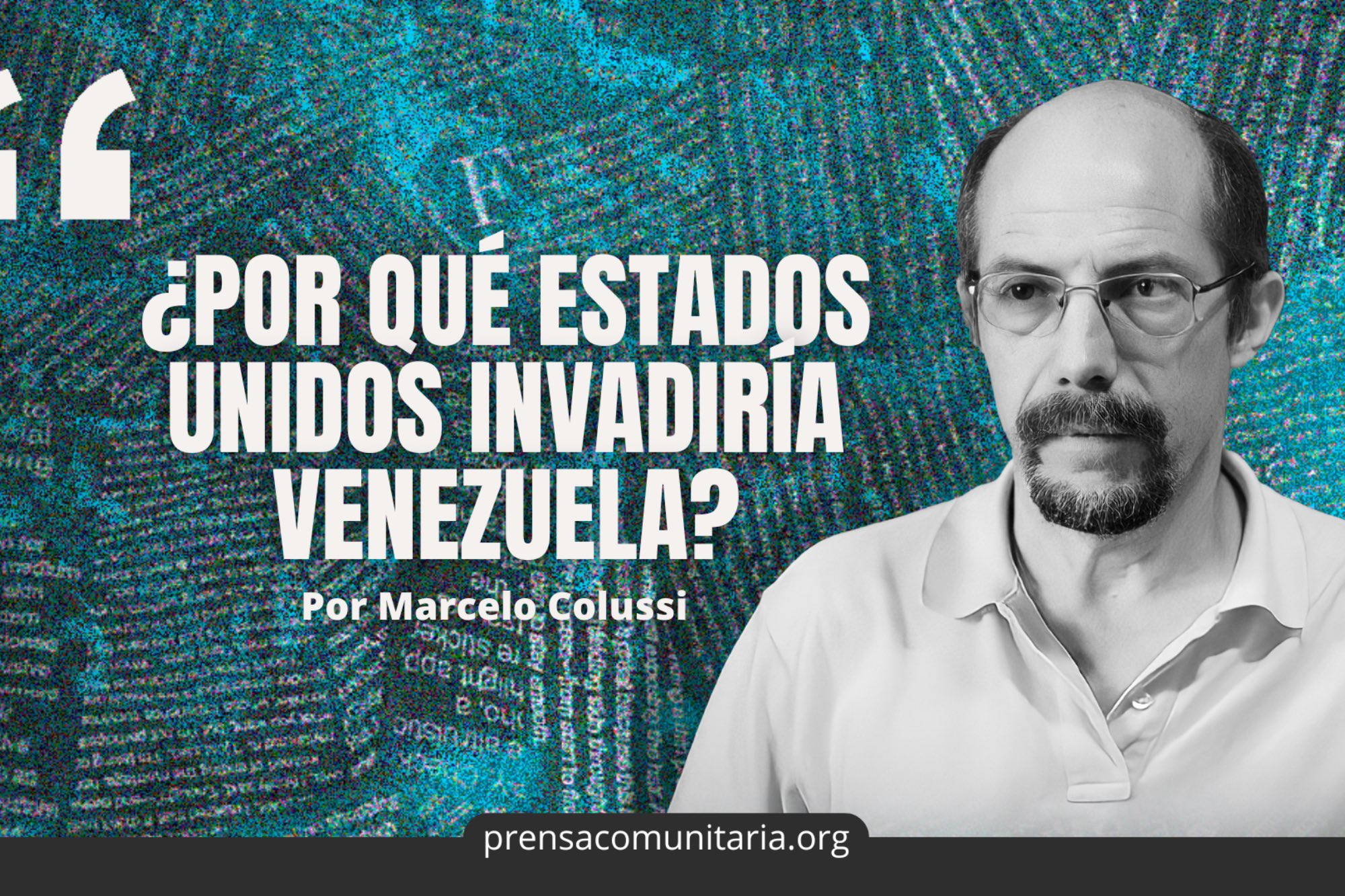Por Dante Liano
A veces, la historia de una narración, un cuento o una novela, podría convertirse en otra narración, quizá más divertida que la original. La publicación, o las publicaciones de El hombre de Montserrat podrían ser un buen ejemplo. Esa novela fue escrita en Florencia, en un año que no puedo recordar. Recuerdo, en cambio, cuáles fueron sus fuentes y en qué circunstancias se escribió. Era la época de dura represión en Guatemala, y yo recibía, con regularidad, los boletines de las organizaciones humanitarias que denunciaban el genocidio en acto.
Y aunque no recibiera boletines, constantemente tenía noticias de colegas y amigos desaparecidos por la dictadura militar. En los centros urbanos, una feroz cacería se había efectuado en contra de artistas, intelectuales y profesores universitarios, aquellos que las hordas de extrema derecha conciben como naturales enemigos. En el campo, el ejército arrasaba las poblaciones de los indígenas, con el fin de quitar apoyo a los movimientos revolucionarios. Era natural que un escritor de ficciones se inspirara en tales acontecimientos. A esa serie de hechos se sumó una historia personal, la misteriosa muerte de un conocido, muerte que tenía todas las características de un thriller, incluso en el violento desorden que imperaba en el país. Las dos cosas se juntaron, y, una mañana, el teniente Carlos García vio, a los pies de un cartelón publicitario, el cadáver de un desconocido. Esa imagen fue la irresistible compulsión a escribir la historia que compone El hombre de Montserrat. Con una cierta naturalidad, los capítulos fueron fluyendo hasta el desconcertante final, que deliberadamente no es un final, de igual manera que, en ese momento, a la historia del país no se le veía un horizonte.
La novela no tenía esperanza de publicación. Se quedó en un cajón del escritorio, como tantos otros papeles de la época. Por ese entonces, un amigo, al que llamaremos Mario, trabajaba como dependiente de la librería universitaria. Era (y sigue siendo) un buen hombre lleno de ideales y espíritu humanitario. Por eso, publicaba breves libros de solidaridad con los pueblos de América Latina. Había comenzado con el sandinismo en Nicaragua y se había ampliado a otros países y otras luchas sociales. Mario me invitaba a presentar sus libritos en las bibliotecas de los pueblos alrededor de Milán. Eran los mejores lugares para vender libros. Resultaban mejores que la gran metrópoli, porque en Milán, cada día, había decenas de eventos. Presentar un libro solidario no atraía al público. En cambio, en los pueblos pequeños era un evento único. Llegaba mucha gente (quiero decir, de treinta a cincuenta personas), y seguramente comprarían el libro. De ese modo, Mario me llevaba en su modesto Renault 5 por las carreteras comunales de la Lombardía. Presentábamos el libro a las 6 de la tarde y luego íbamos a una trattoria local, en donde gozábamos los platos regionales, con abundante y buen vino tinto. No siempre era un paseo. En invierno, la niebla cae en esos caminos, y algunas veces Mario tenía que conducir con la cabeza fuera de la ventanilla del automóvil, para seguir la línea blanca y no terminar en algún foso o en un barranco. Conversando y conversando, Mario supo que El hombre de Montserrat estaba terminado. De inmediato, con su natural generosidad, se propuso como editor de la novela. “Te vas a arruinar”, le dije, “nadie va a comprar el libro”. Él sabía el riesgo que estaba corriendo. De todos modos, insistió. Fue así como habló con Chiara Bollentini, en esa época estudiante de la universidad, y le propuso la traducción al italiano. No recuerdo si Mario le pagó algo por la traducción. Según la época y según los vagos recuerdos, casi seguro que no. Chiara era tan entusiasta y soñadora como él.
(Como sucede con frecuencia, aquí se debe abrir un paréntesis, para introducir una historia paralela. En los tantos viajes para promocionar sus libros, Mario se abrió a la confidencia. Estaba casado con una siciliana, una mujer tanto pequeña como enérgica, que trabajaba en el comercio, completamente ajena al mundo de sueños y poesía de Mario. Él admiraba, en ella, el sentido práctico y resuelto; ella admiraba, en él, la cabeza en las nubes y sus mundos de utopía. De todos modos, algo no funcionaba en el matrimonio, y Mario se quejaba de una cierta fisura en la relación, que provocaba hastío en cosas que normalmente se soportarían. Por ejemplo, Mario no aguantaba, en su mujer, el apego a la familia siciliana. “Se pasa horas al teléfono hablando con sus parientes”, se quejaba Mario. “Es como si no viviera completamente en Milán. Es como si no viviera conmigo”. Una cosa que lo molestaba es que tenía predilección por un sobrino, Antonio, a quien mandaba regalos y con quien se entretenía en largas conversaciones. A todas luces, el matrimonio de Mario pasaba por una de esas crisis que surgen después de un cierto tiempo de convivencia, y que desembocan o en la separación o en el fortalecimiento).
Cuando la traducción estuvo lista, Mario procedió a la edición del texto y ello provocó una singularidad en la historia de El hombre de Montserrat: su primera edición no fue en el idioma original, sino que en italiano. No fue una gran edición. Estaba impresa en papel barato, mal pegada y las hojas se desprendían con facilidad. La angustia fue que la profecía no se cumpliera, es decir, que Mario no fuera a la ruina con tal publicación. De esa forma, quedó rigurosamente prohibido regalar un solo libro, y la obra se promocionó entre los amigos de modo que se vendieran suficientes ejemplares. Mario había declarado que se pagaba los gastos con 300 ejemplares. Una vez, fuimos a Radio Popolare para participar en la transmisión sobre libros. Nos recibió una locutora de voz bellísima, que, al escucharla, hacía pensar en ignotos esplendores. Conocerla de persona fue una doble decepción; lo que es peor, dijo a Mario: “Habla lo que quieras del libro, porque yo no lo he leído”. Poco a poco, entre incautos y amigos, la novela se fue vendiendo. Un gran alivio cayó sobre el grupo el día en que se vendió el ejemplar número trescientos. Mario no se había arruinado. Entonces, ocurrió algo insólito, que nadie había calculado. Por aquella ley editorial que sigue el dicho “llueve sobre mojado”, el libro se siguió vendiendo. De trescientos pasamos a quinientos, de quinientos a setecientos y de setecientos a mil. La edición se había agotado y ese hecho tuvo el efecto de un cataclismo sobre Mario. El modesto éxito se le subió a la cabeza y se autoproclamó un gran editor. Decidió que necesitaba tiempo y espacio para montar la gran empresa que se había construido en la imaginación. Decidió que su vida había llegado a una encrucijada. Decidió, en fin, renunciar a su puesto como empleado de la librería universitaria para lanzarse en la aventura de promotor editorial. Hay un dicho muy sabio que proclama: “no hay que renunciar, nunca”. Porque siempre te aceptan la renuncia. Nadie te ruega para que te quedes. Así le pasó a Mario. Los miembros de la cooperativa librera le aceptaron su dimisión y le pusieron una sola condición. Que entrenara, por quince días, a su sucesor.
El sucesor fue una sucesora, una muchacha de más o menos la misma edad de mi amigo. Desde el primer día, Mario le fue enseñando los pequeños trucos del oficio y también sus rutinas. Cómo hacer un pedido a las grandes empresas distribuidoras, cómo catalogar los libros cuando llegaban, en qué lugar colocar los ejemplares en los estantes, cuáles eran de lectura obligatoria y cuáles de entretenimiento, cómo atender al público, los avatares de las tarjetas de crédito y los cálculos con la moneda contante y sonante. El entrenamiento procedía según lo esperado, cuando un acontecimiento irrumpió en ese tradicional pasaje de empleo. Más o menos diez días después del comienzo de esa instrucción, Mario y su sucesora descubrieron que se habían enamorado. Pero no un enamoramiento fugaz, ni una infatuación pasajera ni un romance furtivo. Los había atropellado una de esas pasiones que devastan a las personas a la mitad de su vida y que los arrebatan con la fuerza imparable de un tornado, de las corrientes marinas, de los desbordes torrenciales de los ríos. El universo se eclipsó a su alrededor y en sus vidas no hubo espacio sino para estar con el otro.
Mario decidió quemar las naves y ella también. No solo dejó el empleo sino que dejó a su mujer, dejó a la editorial, dejó todo y se escapó con la chica a Santo Domingo. Con una cierta melancolía, uno pensaba que jamás habría imaginado que la publicación de El hombre de Montserrat iba a tener esas catastróficas consecuencias. Y era solo el principio de la catástrofe, porque Mario iba a regresar con su nueva compañera y la realidad lo estaba esperando, como un cobrador de impuestos inexorable, como un juez riguroso y severo, como un cancerbero a las puertas de un tribunal arcano e inmisericorde. (Pero de esto hablaremos la semana próxima).