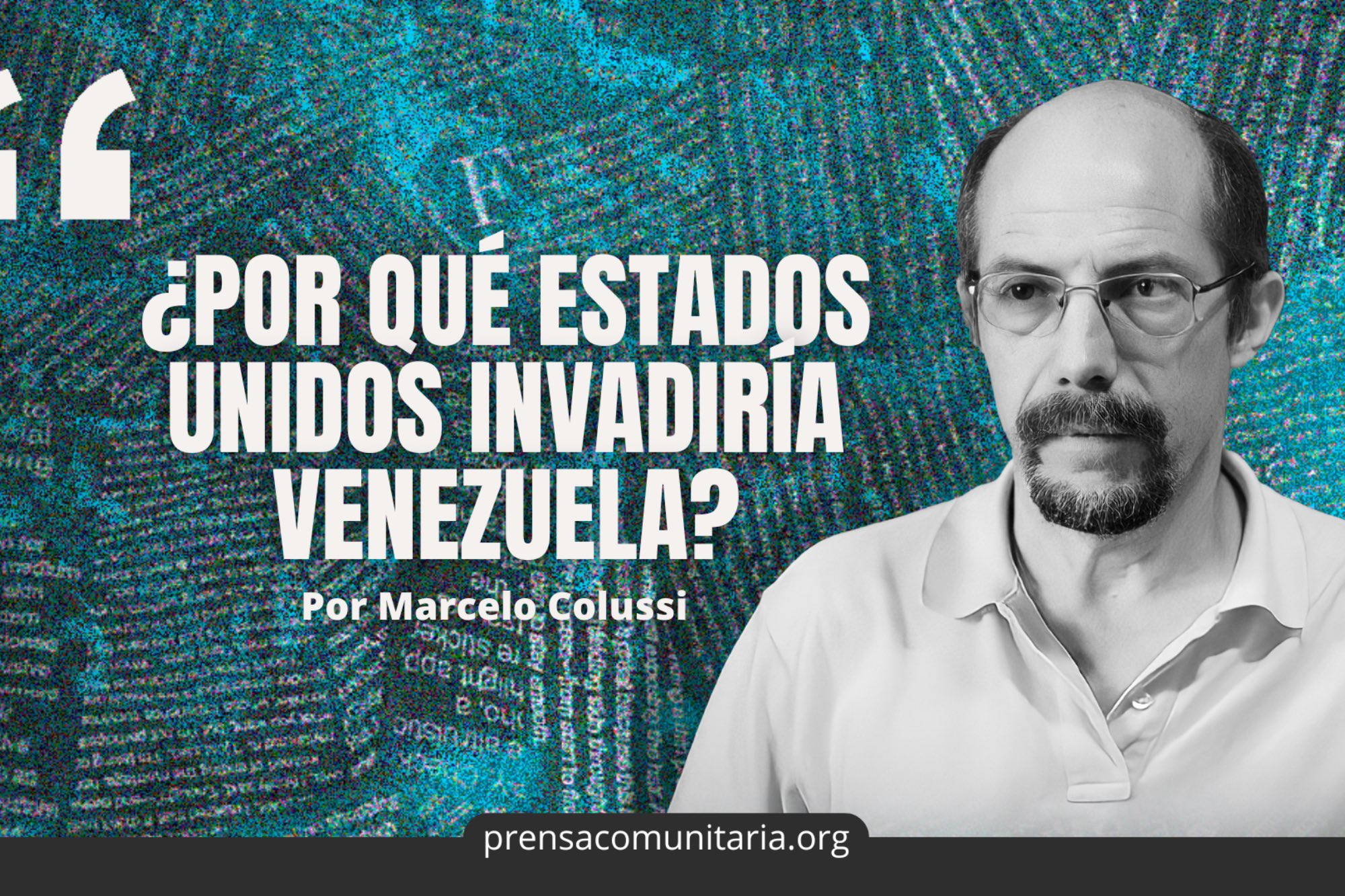En las comunidades del municipio de Granados, Baja Verapaz se realiza la danza de los cinco toros desde la madrugada del 1 de mayo hasta el anochecer del 3. No es solo un espectáculo: es un sacrificio danzante ofrecido al santo madero de la Cruz.
“Quisiera que no se pierda este fervor por la tradición, que la gente no olvide que todo esto es una forma de alabar a la Santa Cruz, que es parte de nuestra cultura de aquí” dice Alberto Pérez, unos de los organizadores del baile.
Por Jorge Fernández
La danza y el teatro son lenguajes vivos. En las comunidades del municipio de Granados, Baja Verapaz, las danzas tradicionales del Día de la Cruz, que se celebran del 1 al 3 de mayo, constituyen una expresión ritual en la que se entrelazan cuerpo y fe, territorio y memoria.
Si bien estas celebraciones están profundamente vinculadas a la espiritualidad católica, sus raíces se remontan a las antiguas danzas rogativas del pueblo maya Achi, quienes, antes de la siembra, invocaban a sus deidades con danzas ceremoniales para pedir lluvia abundante.
Pedro Cortés y Larraz, en su Descripción Geográfico-Moral de la Diócesis de Guatemala (1768–1770), ya registraba este territorio bajo el nombre de los trapiches de Saltán, un valle fértil donde la población mestiza trabajaba en los trapiches o ingenios de caña de azúcar. Con el tiempo, este asentamiento daría origen a una de las comunidades más arraigadas del municipio de Granados: Saltán. Cada año, el fervor se encarna en los cuerpos de sus habitantes, que bailan desde la madrugada del 1 de mayo hasta el anochecer del 3. No es solo un espectáculo: es un sacrificio danzante ofrecido al santo madero de la Cruz.

La danza de los cinco toros
Entre las múltiples cofradías, destaca la figura de don Alberto Pérez, cofrade sin cofradía, quien, con el apoyo de su familia, organizó en 2025 la danza de los cinco toros. Esta puesta en escena dramatiza la llegada de cinco vaqueros desde las sierras y tierras lejanas, guiados por dos encabezados, que se enfrentan a cinco toros bravos como acto de adoración a la Santa Cruz.
La coreografía está cargada de símbolos: los encabezados, con sus trajes de reyes y largos sables, encarnan la autoridad; los vaqueros, la valentía devocional; y los toros, el sacrificio.
A este conjunto se suman dos micos, figuras burlescas y pícaras que introducen un contrapunto humorístico, pero que también participan activamente en los bailes, los diálogos y el toreo.
El acto culmina con la sobrevida de los vaqueros, quienes prometen regresar el próximo año, retirándose del escenario con la contradanza: una melodía que, como las montañas que la inspiran, no olvida.

En una entrevista, don Alberto Pérez explicó que el significado del Día de la Cruz es la adoración del madero “donde fue crucificado nuestro señor Jesucristo. Es un día para recordar su sufrimiento y acercarnos más a la fe católica. Esta tradición se retomó precisamente para que la gente sintiera más de cerca la presencia de Dios”.
Pérez indica que cada año cada cofrade o cofradía elige su propio baile. Entre los más conocidos están el baile del Costeño, el de los Cinco Toros, el de las Flores, el de los Moros y a veces del Venado.
En el caso de Pérez, como no tiene una cofradía formal, la organización del baile lo realiza con su familia.
“Ellos me ayudan desde que se elige el baile hasta los días en que se presenta. También se suman algunos amigos, además de los bailadores y los músicos que tocan la marimba” indicó.
Él tiene la libertad de decidir que baile presentará, luego busca a quienes quieren participar y los invita a formar parte del grupo.

Pérez busca que no se pierda el fervor por la tradición y que la gente no olvide que todo esto es una forma de alabar a la Santa Cruz y que es parte de la cultura en Saltán.
Uno de los desafíos que encuentra para preservar la tradición es que, aunque la mayoría de quienes participan son jóvenes que aprecian la tradición, no muchos quieren asumir el compromiso de organizarla cada año.
“También he visto que, en algunos casos, el sentido del baile se está perdiendo: se hace solo para divertir o dar risa, y se olvida que es un acto de adoración y respeto” concluyó.

Más que una danza folclórica
El carácter ritual de esta danza va más allá de una simple muestra folclórica. Es teatro comunitario, es literatura oral, es el eco de una espiritualidad mestiza profundamente arraigada.
A diferencia de las danzas en Rabinal o Cubulco, donde el sincretismo maya-católico se manifiesta con mayor fuerza, las danzas de Granados se inscriben en un marco espiritual católico más directo, aunque no por ello menos complejo.
El mestizaje aquí no se oculta: se encarna en trajes que no buscan replicar estéticas mayas, pero tampoco niegan ciertas influencias; en personajes que hablan el lenguaje del campo y de la fe; en elementos iconográficos que remiten a un catolicismo adaptado, situado y comunitario.
Sin embargo, la raíz indígena no desaparece. Persiste en la sonoridad de la marimba, en la figura del cofrade como mediador ritual, en la estructura repetitiva de los diálogos y en los movimientos que rozan lo sagrado.
También habita en la figura del bufón; el “mico”, que evoca a los medios hermanos transformados en monos en el mito fundacional de los Héroes Gemelos del Popol Wuj. Se manifiesta en los diálogos que nombran a la sierra, los bosques y las colinas como territorios propios, no solo físicos sino generadores de cosmovisión.

La danza como proceso comunitario y sus desafíos
En este 2025, la mayoría de los danzantes eran adolescentes, muchos menores de veinte años, algunos de apenas diez. Participaban sin recibir remuneración, costeando sus trajes con recursos propios y el apoyo de sus familias.
Se baila de 5 a 6 veces al día durante los tres días de adoración a la Santa Cruz y cada puesta en escena dura en promedio dos horas, esta danza es un símbolo de comunión y tributo para muchos de sus bailadores.
Como expresó Santiago Canahuí, joven danzarín de 16 años que encarna a uno de los toros: “Para mi familia esto no es un gasto, es parte de la tradición y de alabar a Dios”.
Los bailes se solicitan con anticipación al cofrade, y quien los pide asume no solo la responsabilidad, sino la tradición de alimentar a los danzantes y músicos. De esta forma, también se incorpora al acto de veneración o sacrificio a la Santa Cruz, reforzando el sentido de las danzas como proceso social y comunitario.
Se trata de una lógica de reciprocidad que fortalece los lazos colectivos y mantiene viva la danza como ritual compartido. Sin embargo, como advirtió don Alberto, uno de los desafíos actuales es la falta de jóvenes dispuestos a asumir el liderazgo organizativo. Otro riesgo latente es la banalización del rito, que en ocasiones se presenta únicamente como comedia, diluyendo su dimensión devocional.

Esta danza y otras del mismo repertorio, como la del Costeño, las Flores, los Moros o el Venado, no son solamente celebraciones religiosas. Son, ante todo, manifestaciones profundas del ser comunitario. A través de sus gestos y cantos, narran historias de resistencia cultural, de fidelidad al territorio, de búsqueda de una identidad que, en el caso del pueblo mestizo, ha sido muchas veces difusa o negada. Estas danzas son herencia y creación, rito y arte, memoria y esperanza. Son, en definitiva, literatura encarnada en movimiento.