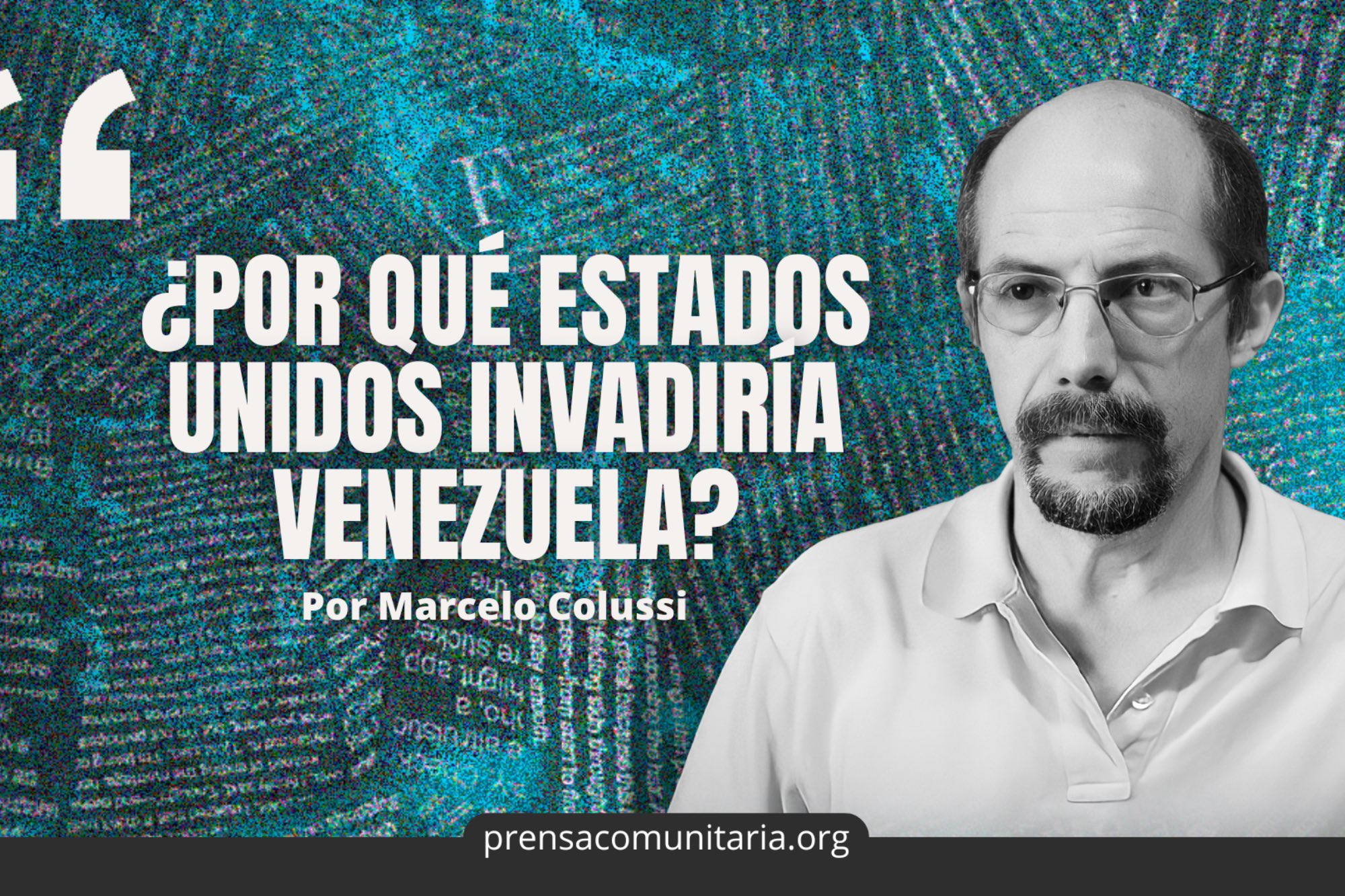(En el episodio anterior, un grupo de amigos recorre la ciudad de México a la búsqueda de un editor para El hombre de Montserrat. Los dejamos en la entrada de Bellas Artes, esperando una entrevista con G.S., que habían conocido años atrás, cuando era un cuentista pobre y desconocido, recién nombrado Director de esa importante institución).
Por Dante Liano
Guillermo estaba seguro de que G. S. iba a publicar el libro. Luis Eduardo, también. Ambos tenían una característica común: eran alérgicos a la burocracia y a la oficialidad. Guillermo tenía un historial casi patológico de incidentes con funcionarios públicos (en Italia, había estado a punto de estrangular a un famoso catedrático por haber hablado mal de Cernuda y su homosexualidad). Luis Eduardo ni siquiera había tenido la ocasión de rozarse con ese tipo de espécimen, pues evitaba la oportunidad de tratar con los representantes del poder. Sin embargo, con tal de promocionar la novela, los dos encabezaban el grupito heterogéneo que trataba de publicar El hombre de Montserrat. A veces, las lealtades literarias funcionan así. Al entrar, Guillermo se dirigió a la secretaria que presidía el ingreso. “Buenos días, señorita. Venimos a platicar con su mero jefe, G.S.”. La muchacha levantó la vista, extrañada de la insólita confianza. “¿Quién lo busca?”, preguntó ceremoniosa. Como quien le habla a un escolar con pocas luces, la voz de Guillermo sonó condescendiente: “Dígale que aquí están Guillermo Fernández y unos amigos guatemaltecos”, anunció. La secretaria se pasó la mano por el pelo, en gesto de coquetería automática. “Un momentito, por favor”. Quién sabe por qué, los nombres de los tiempos en América Latina siempre van en diminutivo. Hasta se dice: “un tiempecito”. De modo que si alguien dice “un rato”, de seguro que es “un ratón”. La muchacha se perdió detrás de una puerta, que cerró cuidadosamente como si custodiara el Arca del Templo. Nos vimos a las caras con un poco de estupor, pero no mucho, porque siempre pasan esas cosas en las oficinas. De seguro, cuando G. S. escuchara quién lo iba a buscar, se precipitaría a abrazarnos. La secretaria tardó unos minutos en regresar, y siempre con gesto discreto, cerró la puerta detrás de sí. Se dirigió a Guillermo: “Lo siento mucho, pero el licenciado tiene una reunión ahorita mismo”, anunció con una especie de cantilena. “Si quieren hablar con él, tendrán que esperar por lo menos una hora”, dijo. Y añadió, con tono de maestra de primaria: “Es que ustedes no pidieron cita”. Guillermo se enderezó sobre sí mismo, como si del piso lo hubiera atacado una descarga telúrica. “¿Cómo así que reunión, como así que una hora, como así que cita?”, preguntó, con encono, con rabia reprimida, con acendrado rencor. Y luego de la pregunta, se encendió: “¡Pinche pendejo cabrón!” exclamó, como para que sus palabras traspasaran las paredes. “¡Apenas le dan una chamba mugrosa que ya se siente el huevo derecho de Nerón!”. La secretaria: “¡Señor, cálmese!” “¡Qué cálmese ni que mierdas! Orita mismo entro y le parto la madre a ese güey!” Lo tuvimos que sujetar para que no cumpliera su amenaza. Hasta el belicoso Luis Eduardo se volvió pacificador y entre tres arrastramos para afuera al combativo poeta que gesticulaba y amenazaba al que se había convertido, ipso facto, en ex amigo, con palabras profundamente mexicanas y terribles.
Atravesamos la calle y nos metimos a Sanborn’s para tomar un refresco y hacer el balance de la empresa. A Guillermo no le pasaba la bilis mientras veíamos naufragar la gran oportunidad de publicar la novela con alguno de los sellos oficiales de Bellas Artes. “Lástima”, dijo Luis Eduardo. “Estos publican miles de ejemplares a buen precio. Se nos fue a la tiznada el chance de la edición oficial”. Eran como las once de la mañana. La cafetería estaba llena de gente que devoraba desayunos mesopotámicos, paquidérmicos, monumentales. Desayunos después de los cuales se hace necesario ir a dormir una siesta, porque son una comida completa: huevos bañados en abundante salsa, frijoles colorados fritos en cebolla y ajo, plátanos también fritos y varias tazas de café para engullirlo todo. Eso explicaba que, en México, la comida se celebra ya entrada la tarde y todo el mundo recomienda no cenar, no solo porque se ha pasado el día comiendo, sino porque la altura de la ciudad convierte en indigesta hasta una taza de té. A las cinco de la tarde, las taquerías, los cafés, los restaurantes proliferan de clientes que devoran con gusto lo que debería ser el almuerzo. Los peregrinos editoriales se limitaron a una bebida, algo así como una limonada o una horchata. Entonces a Luis Eduardo se le vino una idea: “¡Conozco a un editor que de seguro imprime la novela!” En el camino, puesto que la editorial estaba en el sur, dio tiempo para que explicara que, cuando había vivido en esa ciudad, había sido corrector de pruebas de esa empresa. Relatar el viaje hacia la nueva esperanza sería como hacer el viaje: largo y penoso. Al fin, bajo el sol de mediodía del altiplano, que es punzante y castigador, el grupo entró al oscuro encandilamiento de la pequeña editora. Aquí no hubo antesala. El editor era joven, campechano y amigable. Saludó a Luis Eduardo con gran entusiasmo, y se puso al corriente de la vida del amigo. Al fin, llegó a la fatal pregunta: “¿Y qué los trae por aquí, mis queridos cuates?”. El embajador fue Luis Eduardo: “Pues mira, te venimos a proponer una gran novela que ha escrito el amigo aquí presente”. Y comenzó un encomio, un panegírico, una apología ligeramente exagerada. El editor, que estaba sentado encima del escritorio, comenzó a balancear las piernas. Cuando Luis Eduardo terminó su discurso, hizo un silencio que para qué llamar teatral. Hizo un puchero con los labios y comentó, casi riéndose. “Pos no, mano. No se puede. Es que ya la gente no compra libros, menos de autores que están comenzando. No, manito, pos no”. Qué hacer. Ni modo que rogar. La reunión terminó allí, y ya en la calle, el grupo supo lo que significaba salir con las cajas destempladas. Fue entonces cuando Luis Eduardo recordó un detalle. “Qué mala vara”, dijo. “Este ni siquiera nos dio la oportunidad, ni siquiera nos dijo que iba a leer el manuscrito”. Hizo una pausa y reflexionó: “¿No será que se porta así porque, cuando terminé de trabajar con él, lo llevé a los tribunales acusado de plagiar los libros?”.
Quizá ese año, quizá un año más tarde, la novela se imprimió en la editorial Aldus. La presidía don Pepe Sordo, quien recibía a sus huéspedes detrás de un escritorio gigantesco, mientras se balanceaba en una mecedora. A veces, cuando tomaba impulso hacia atrás, uno tenía la impresión de que don Pepe se iba a caer de espaldas. En cambio, emergía del abismo con nuevo brío, y se carcajeaba con gusto. Aldus se especializaba en la impresión de calendarios y novenas. Con eso, le iba muy bien. Así que don Pepe decidió crear una columna literaria. Luis Eduardo Rivera conocía a Antonio Mendoza, el consejero áulico de don Pepe Sordo. Le pasó El hombre de Montserrat y a Antonio le pareció bien publicar la novela. Un año después, fui a México para la promoción de la obra. La iba a presentar Carlos López, quien me explicó dos cosas. La primera es que participaría en ese acto la hija de don Pepe, que estudiaba letras y tenía debilidades literarias. La segunda es que los eventos de Aldus siempre eran un gran éxito, porque al final, don Pepe ofrecía comida y bebida en abundancia. Había, en el fondo del salón, cajas y cajas de cerveza, ron, whisky, tequila y vino para los más refinados. El salón se llenaba hasta el tope. Y el público no miraba las horas de que terminara el acto para precipitarse sobre los licores. Horas antes del evento, Carlos me informó de una novedad que había alborotado a todo el mundo en la editorial. Parecía que iba a asistir, entre el público, Augusto Monterroso. A partir de ese momento, ya nadie me hizo caso, y estaban todos alegremente alterados por la presencia del gran escritor. Carlos se puso nervioso, porque Monterroso era muy severo en sus juicios literarios, y qué iba a decir de su discurso de presentación. A mí, el jet lag me proporcionó una suerte de indiferencia cansada, una insensibilidad abstracta, un desconcierto ajeno. La presentación procedió sin incidentes, y luego se formó la cola para los autógrafos. Yo preguntaba, ritual, el nombre del comprador, y escribía lo que mejor me dictaba la inspiración para no desilusionar a la gente. Siempre me llama la atención la variedad de nombres de las personas. “Yuri, con y griega, por favor”. “Janeth, con jota y te hache”. “No es para mí, es para mi mamá, Yolanda, por favor”. Casi no veía el rostro de quien me ofrecía su fresco libro. Me dejaba dictar los nombres y escribía. En eso, alguien me deslizó un ejemplar de la novela: “Para Augusto Monterroso y Barbarita Jacobs”, me dijo. Alcé la vista y casi me desmayo. El generoso y solidario escritor había comprado su ejemplar y había hecho la fila para pedir mi pinche autógrafo. Era como un bautizo caballeresco para esa novela, cuya publicación había sido tan trabajosa. En ese momento, El hombre de Montserrat estuvo en el centro del universo. El patrocinio de Tito funcionó, y con los años, numerosas ediciones siguieron a la de Aldus. Curiosamente, en esa presentación no estaba ninguno de los peregrinos del año anterior, cada quien enredado en su propia vida, seguramente olvidados de la novela que habían tratado de hacer editar.