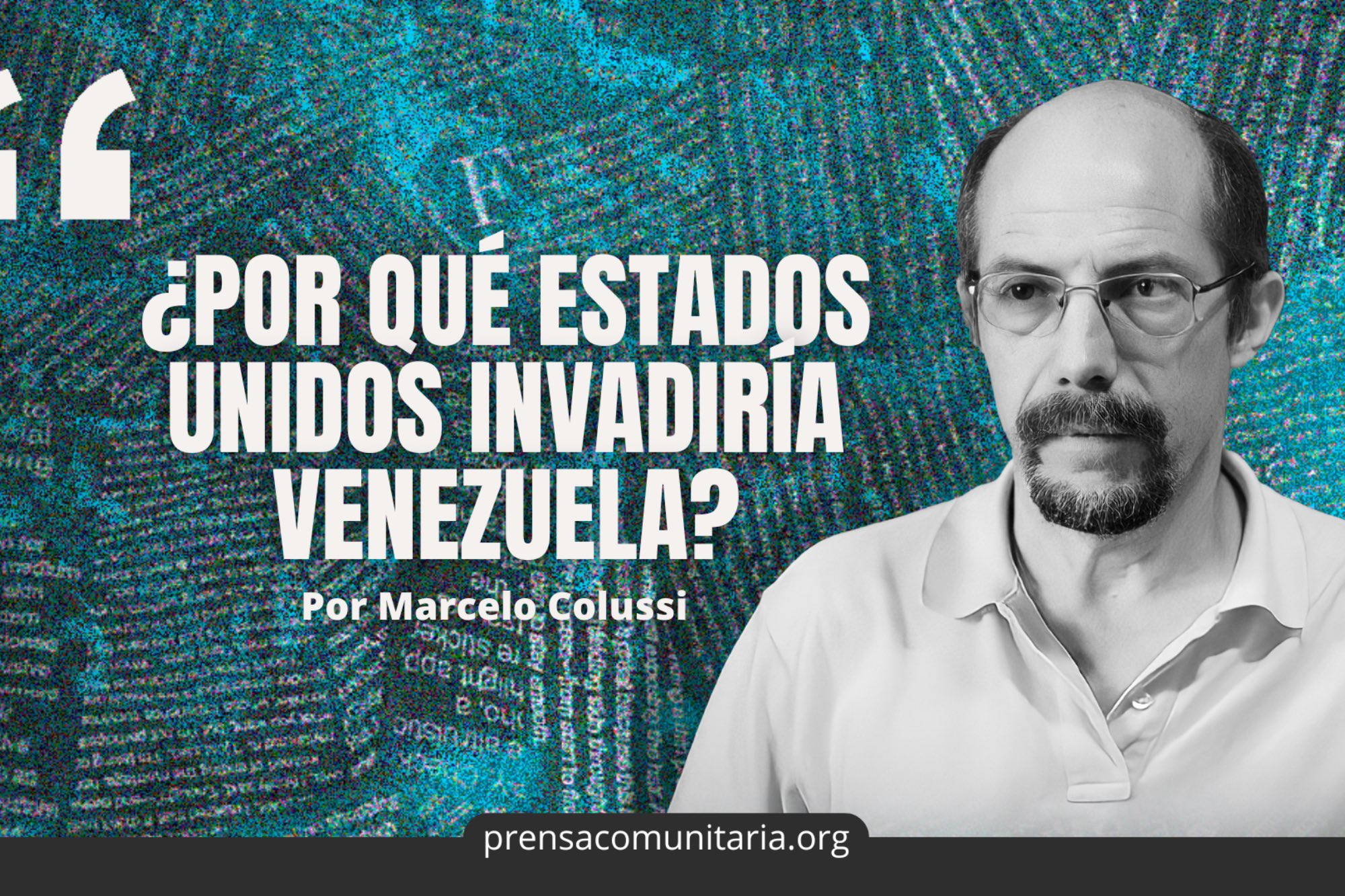(En el episodio anterior: Mario es un joven editor italiano que, al haber vendido mil ejemplares de El hombre de Montserrat, cree haber alcanzado el éxito. Renuncia a su trabajo en la librería universitaria y, como consecuencia, se enamora de la muchacha que lo habría de sustituir. Arrastrado por la pasión, huye con la chica a Santo Domingo, abandonando matrimonio, trabajo y empresa editorial).
Por Dante Liano
El dolor no aburre; el paraíso sí. En efecto, después de un mes de disparatada luna de miel en Santo Domingo, Mario y su nueva compañera hallaron que el mar esmeralda, los cocteles embriagantes y los frenéticos bailes caribeños podían ser empalagosos. Sobre todo si, con gran velocidad, el dinero se les iba acabando. En la clepsidra de sus cuentas bancarias, la arenita sutil de los ahorros se adelgazaba con peligro, porque en esos edenes del Caribe nada es regalado, ni siquiera el amor, o principalmente el amor. Como en el verso de González Tuñón: “Y no se inmute, amigo, la vida es dura.(…) Si quiere ver la vida color de rosa, eche cinco centavos en la ranura”. Una tarde, mientras contemplaban un perezoso crepúsculo dibujar prodigiosos colores que se reflejaban en el mar, donde un redondo sol naranja se iba hundiendo con veloz lentitud, se vieron a los ojos y declararon: hay que regresar. Se fueron a vivir al apartamento de la muchacha, porque Mario, aparte de haber perdido esposa, trabajo y editorial, también había perdido dónde vivir. Un mes después, la chica tuvo que ir al médico porque tenía fuertes ataques de asma. Después de una serie de análisis, el doctor dictaminó que no podía vivir en Milán. La notoria contaminación del aire, en esa ciudad de neblina y esmog, le había procurado una alergia insostenible. No lo pensó mucho: se estaba ahogando en vida. En cuanto pudo, se largó con unos parientes que vivían en Suiza. De ese modo, Mario perdió lo último que le quedaba: el nuevo amor por el que había sacrificado todo.
El primer epílogo de la historia sucede varios meses más tarde, cuando después del invierno de tantos avatares, a la primavera había sucedido el verano, y los primeros calores comenzaban a asomarse en la ciudad. De El hombre de Montserrat no quedaba mucha memoria, también porque, por la naturaleza de la edición, no había salido ni una reseña en los periódicos. Mi esposa se había ido a Guatemala, por la enfermedad de su madre, y yo me había quedado en el apartamento del Corso di Porta Ticinese. Para espantar la soledad, solía hacer largos paseos a pie, a lo largo de los canales de agua que están en el sur de Milán y que, en ese barrio, hacen que la ciudad se parezca vagamente a Venecia. Un domingo, muy temprano, iba caminando hacia el Naviglio, que así se llaman los cursos de agua, cuando vi que, a mi encuentro, venía una hermosa muchacha. La reconocí de inmediato: era una conocida muy inteligente y muy destacada. Me dispuse a saludarla. Entonces ocurrieron dos hechos simultáneos pero no complementarios. El primero fue que levanté la mano en gesto de anunciación y epifanía. El segundo fue que ese gesto me distrajo y no me di cuenta de que estaba apoyando el pie en una inmensa plasta de caca. Los milaneses tienen un culto muy especial hacia los perros, casi una segunda religión. De esa cuenta, los sacan a pasear por las calles para que sus mascotas desahoguen sus necesidades, y no se puede protestar, porque se indignan y te acusan de ser enemigo de los animales. Hay quien proclama que prefiere los perros a los seres humanos. Así que se debe caminar con cuidado, para evitar embarrarse. En ese momento, me quedé congelado en el acto de saludar, con una mano alzada y un pie sumergido en la deyección de algún animal gigantesco. La chica no me respondió al saludo, turbada por mi patética situación. Se alejó y yo me quedé con el problema de limpiar mi calzado, y sus aledaños. Bañado por el fresco rocío matutino, al pie de un árbol había un pequeño prado. Allí, maldiciendo a todos los dioses del Olimpo, me puse a arrastrar las suelas con ejemplar vehemencia. En esas estaba, cuando alcé la vista y vi que, a mi encuentro, caminaba un conocido. ¡Era Mario, al que no veía desde su fuga hacia Santo Domingo! También él me reconoció y vino hacia mí, curioso por el raro espectáculo que estaba ofreciendo ese domingo temprano. “¿Cómo te va?”, me preguntó, ritual. “Aquí como me ves”, le respondí. Y le conté mi infortunio matutino. También ritual, le dije: “¿Y a ti, cómo te va?”. “A mí me fue peor esta mañana”, me dijo. “¿Por qué?” “¡Porque te encontré a ti!”, me fulminó y se largó por donde había venido. Como es natural, con los años nos hemos vuelto a ver y conversamos de libros y otras cosas. Eso sí, nunca hablamos de El hombre de Montserrat.
El segundo epílogo tiene un vago aire de habladuría, o como se dice, de gossip. Ya se ha dicho: durante los viajes de presentaciones de libros, Mario se había lamentado de que su esposa, siciliana, hablaba horas y horas con su familia de origen, y ostentaba una especial predilección por su sobrino Antonio. Antes y después de El hombre de Montserrat nos habíamos visto con Mario y su esposa, casi siempre a cena. Ella era despierta, con esa energía batalladora que tienen algunas mujeres pequeñas. Era muy morena, de cabellos negros largos y lacios, y su mirada poseía intensidad y fuego. Si Mario era más bien taciturno, su esposa era vivaz. Como se puede imaginar, la fuga a Santo Domingo acabó definitivamente con el matrimonio. Dejé de ver a Mario y dejé de ver a su esposa. Poco tiempo después de haber encontrado a Mario por la calle, me topé con la esposa, es decir, la ex esposa. Venía a mi encuentro, en la calle en que yo vivía. Como la acera era muy estrecha, fue inevitable reconocernos y saludarnos. No me llamó la atención la casualidad, porque vivíamos cerca. Me llamó la atención, en cambio, la notable panza de embarazada de la muchacha. Tenía los rasgos cambiados, menos enérgicos y con esa placidez que a veces invade a las mujeres encintas. Me saludó con mayor efusión de la que me hubiera esperado, después de todos los incidentes causados por mi novela. Prudente, no quise preguntar. El niño no podía ser de Mario, por la separación. Debo haber puesto una tremenda cara de signo de interrogación, porque la muchacha se sintió obligada a explicar. “Ya estoy bastante adelantada en la espera”, me dijo. La felicité, un poco cortado. Ella continuó con la explicación no pedida: “No es de Mario, claro”. Y se sonrió complacida: “¿Te acuerdas de Antonio, mi sobrino siciliano?”.
No terminó allí la historia de El hombre de Montserrat. Si bien había sido publicada en italiano, quedaba la empresa de editarla en su lengua original, el español. Sin contactos en el ambiente editorial, me resigné a que la novela se quedara en el limbo. El año siguiente, viajamos a México, en una comitiva que comprendía a una pareja amiga, y, sobre todo, a Luis Eduardo Rivera, quien le ponía mucho entusiasmo a la publicación de mis obras, con insólita generosidad. Luis Eduardo viajaba con su hija, que tendría unos diez años. Ya en Ciudad de México, contactamos al poeta Guillermo Fernández y nos decidimos a emprender un peregrinaje literario con el fin de encontrar editor. La primera cita fue en los alrededores de la Alameda Central, para visitar a G.S., recién nombrado Director de Bellas Artes, y a quien conocíamos desde que era un cuentista feliz y desconocido de viaje por Europa. Es más, Guillermo nos lo había presentado y había apadrinado ese viaje. “Ni modo, mano. ¿Cómo te va a negar la publicación de tu novela, si es un gran cuate?”, me dijo Guillermo, después de los abrazos y palmadas en la espalda. Así que el grupo se encaminó al encuentro con G.S. Era un grupo variado: la pareja de amigos vestidos rigurosamente de turistas, mi esposa, Luis Eduardo, su hija, Guillermo Fernández y yo. La pareja se asomaba a México con la desconfianza del que está probando una bebida alucinógena: comían con circunspección, al contrario de nosotros, que nos arrojamos sobre la gastronomía mexicana como el que ha cruzado el desierto y solo ha bebido agua. Tacos, enchiladas, flautas, salsitas, guacamole. Andábamos con las agruras del recién llegado aunque Luis Eduardo siempre ha tenido un estómago blindado. Su hijita, no. Desde el principio, la pobre andaba con urgencias que hacían necesario e indispensable encontrar lugares con baño. Guillermo, mexicano de pura cepa, era un poeta bilioso e irreverente. Se le consideraba el mejor traductor al español de la poesía italiana contemporánea, pero nunca hizo carrera ni tuvo reconocimientos por su carácter irascible y por su intransigencia literaria. Podía ser muy agresivo, sobre todo si tenía algunos tragos entre pecho y espalda. Célebre su expulsión de una sede diplomática, cuando, al toparse con un general condecorado, le preguntó cuántas batallas había ganado. Ese carácter iba a provocar la primera catástrofe del día. (Pero de eso nos ocuparemos en el siguiente episodio, cuando veremos en qué forma los peregrinos editoriales buscaron la edición de la novela).