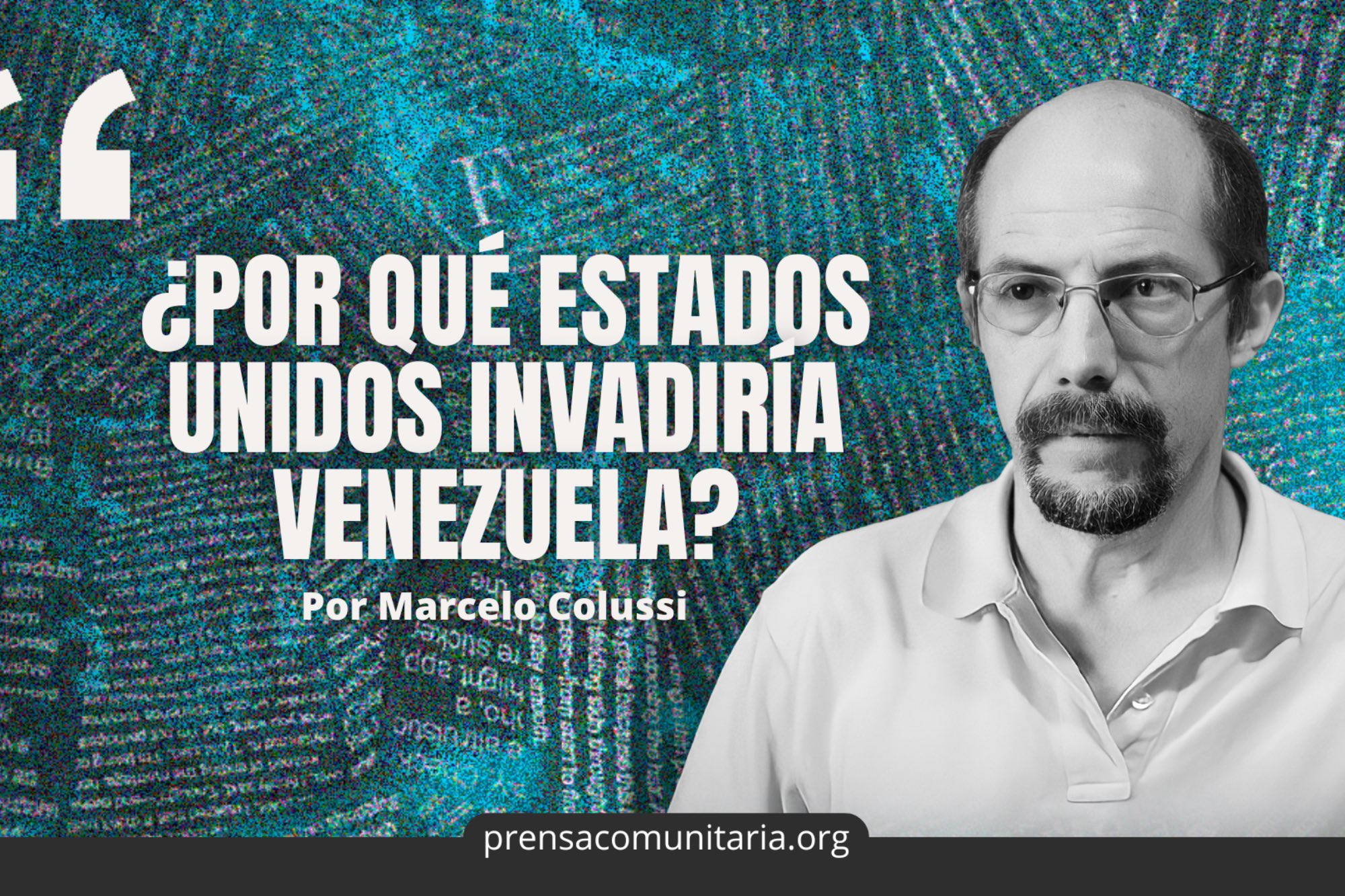Por Derik Mazariegos
En Guatemala, la palabra “genocidio” incomoda. No tanto por lo que nombra, sino por lo que implica reconocer. Asumir que el Estado guatemalteco fue capaz de planificar y ejecutar una política de exterminio contra su propia población, mayoritariamente indígena, no es solo un asunto del pasado. Es un hecho que, aún hoy, desordena los cimientos sobre los que se construyó buena parte del orden institucional.
Durante décadas se ha intentado reducir el genocidio a una “tragedia maya”, como si fuera un dolor ajeno a la nación. Esa separación entre lo que le pasó “a ellos” y lo que vivimos “nosotros” es también parte del dispositivo de negación. Porque el genocidio no solo mató cuerpos: también fue un intento deliberado por eliminar culturas, territorios, lenguajes, formas de vida y espiritualidades que incomodaban al proyecto de nación dominante. Fue un ataque civilizatorio, no solo militar.
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), publicado en 1999, documentó más de 669 masacres y concluyó que el 93% de las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por el Estado, principalmente el ejército mientras que las fuerzas insurgentes fueron responsables del 3%. En un capítulo clave, la CEH determinó que hubo actos de genocidio contra pueblos mayas en cuatro regiones: Ixil, Chuj, K’iche’ y Achi’.
Pero esas cifras, tan contundentes como dolorosas, no han sido suficientes para generar un consenso ético sobre lo que ocurrió. En 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó por genocidio y crímenes de lesa humanidad al general Efraín Ríos Montt, en una sentencia histórica que fue anulada apenas diez días después por la Corte de Constitucionalidad. En 2020, el presidente Alejandro Giammattei cerró la Secretaría de la Paz, uno de los pocos espacios institucionales encargados de velar por la memoria y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Y hasta hoy, casos emblemáticos como CREOMPAZ, donde se hallaron 558 osamentas en una antigua base militar, siguen sin sentencia, pese a haber pruebas periciales concluyentes.
Hoy, el genocidio persiste no como hecho sino como negación estructurada. En el silencio de los libros de texto. En las declaraciones públicas que lo relativizan. En la incomodidad de llamarlo por su nombre. En la idea instalada de que hablar del pasado “divide al país”, como si la fractura no viniera precisamente de quienes ordenaron masacres, impusieron aldeas modelo y bombardearon comunidades Q’eqchi’, Ixil y Achí durante años. Ese silencio no es olvido: es una tecnología de negación. Una forma de conservar intacta la arquitectura colonial del poder.
Hablar del genocidio no es quedarse atrapados en la historia. Es hacerle preguntas al presente. ¿Por qué más del 75% de los municipios con mayoría indígena siguen en los niveles más bajos del índice de desarrollo humano? ¿Por qué aún hay más de 5,000 personas desaparecidas sin identificar? ¿Por qué el racismo estructural sigue normalizado en las instituciones, los medios y las aulas? ¿Por qué el miedo a organizarse o a exigir derechos aún marca tantos territorios? El racismo en Guatemala no es una herida mal cerrada: es una forma persistente de organizar la vida social y política, una tecnología de Estado.
No se puede hablar en serio de democracia cuando más de la mitad del país fue víctima de una guerra interna y ni siquiera se reconoce el nombre de lo que pasó. No se puede construir un Estado justo sobre fosas comunes sin investigar, sin reparar, sin enseñar. La democracia exige, como mínimo, un acuerdo sobre el valor de la vida. Y el genocidio fue, precisamente, la ruptura de ese valor.
Las juventudes que nacieron después de la firma de la paz merecen una historia contada con honestidad. No una historia heroica ni una historia manipulada. Una historia que nombre las responsabilidades, que explique las causas, que reconozca las heridas. Y también una historia que dé lugar a quienes, desde distintos espacios, resisten al olvido.
Desde el colectivo Puntos Suspensivos, como desde muchas otras iniciativas que emergen en radios comunitarias, organizaciones de sobrevivientes, archivos o plataformas digitales, lo que se ha intentado es abrir espacio para esa conversación. No desde el rol de especialistas, ni desde una postura moralizante, sino desde una convicción compartida: que la verdad es un derecho colectivo y que la memoria es una práctica cultural viva, tejida en relatos, búsquedas, silencios rotos y resistencias cotidianas.
El pasado martes 22 de julio, subimos el cuarto episodio del podcast donde realizamos un análisis de las etapas del genocidio según Gregory H. Stanton, enfocándonos en sus fases finales y su expresión concreta en el caso guatemalteco. Examinamos cómo la polarización, la preparación, la persecución, el exterminio y la negación se desplegaron durante los años más cruentos del conflicto armado interno. A través de testimonios, documentos históricos y análisis críticos, exploramos la intensificación del discurso de odio, la planificación sistemática de la violencia, la ejecución de masacres y la posterior negación estatal. El episodio está disponible en Spotify
Esa memoria, cuando es compartida y cultivada, se convierte también en una forma de ejercicio democrático. No desde las urnas, sino desde las ideas, el arte, la palabra y la crítica. Este año, FILGUA 2025 reconcilió conocimiento y resistencia. Dedicó su homenaje a Marta Elena Casaús Arzú y convocó jornadas bajo los ejes Memoria, Nación y Racismo, trayendo al centro del debate el genocidio como la culminación política del racismo de Estado. Espacios como estos son más que ferias: son terrenos ganados para la lucha colectiva, donde nuestra historia se vuelve teoría, nuestra memoria se vuelve discurso y nuestras reivindicaciones se vuelven principios de transformación.
Como bien señaló Casaús, una de las conquistas del progresismo en Guatemala ha sido la emergencia de intelectuales orgánicos: personas que piensan desde sus territorios, desde la organización social, desde la práctica política cotidiana. En un país que ha intentado silenciar y fragmentar, generar pensamiento crítico desde los movimientos sociales y la ciudadanía no es un privilegio, es una necesidad estratégica. No se trata de “intelectualizar” desde afuera o desde arriba, sino de fortalecer nuestras luchas con herramientas teóricas propias, con claridad política, con lenguaje común. Porque también en el terreno de las ideas se disputa el poder.
Por supuesto que vamos a encontrar contraposiciones. Guatemala está atravesada por una polarización profunda, donde incomoda el solo hecho de hablar de genocidio, racismo o memoria. Y más aún cuando se suman otras brechas: de clase, de género, de acceso, de historia, de condiciones materiales. Pero incluso en medio de ese panorama fragmentado, buscar puntos en común aunque no pensemos igual, es lo que nos permite imaginar horizontes colectivos. No se trata de diluir las diferencias, sino de reconocer que, sin un piso ético compartido, no hay democracia posible. Y que cada espacio ganado —en la calle, en la escuela, en la palabra o en la memoria— cuenta.
La memoria no es una consigna ni una trinchera. Es una herramienta. Una que incomoda porque cuestiona los relatos oficiales. Pero también una que puede construir nuevos acuerdos sociales, más honestos y más humanos. No es un archivo del pasado, sino una práctica del presente. Y una responsabilidad compartida.
Y esa herramienta no solo nos sirve para mirar hacia adentro. También es un lente para observar el mundo. Hoy, mientras en Palestina se despliega un proceso sistemático de exterminio planificado, ejecutado y justificado en nombre de la seguridad, la comunidad internacional asiste, en su mayoría, en silencio o con complicidad. No se trata únicamente de polarización, deshumanización o negación: el modelo que Gregory H. Stanton propuso para analizar los genocidios identifica diez etapas, desde la clasificación del “otro” hasta la negación final. Todas ellas están activas en Palestina. Callar ante ese horror es reforzar las lógicas que alguna vez masacraron nuestras comunidades.
La memoria, entonces, no es solo una deuda con el pasado: es una responsabilidad global y un ejercicio de sentido común como humanidad.
Decir “genocidio” no es revivir el conflicto. Es interrumpir la comodidad del olvido. Es romper el pacto del silencio. Y es recordarnos que aún estamos a tiempo para elegir entre un país que maquilla su historia… o uno que la enfrenta para transformarse. Porque hablar de democracia no se trata solo de contar votos o celebrar elecciones: se trata de construir un país donde todas las vidas cuenten, donde la verdad tenga lugar y donde las heridas históricas no se ignoren, sino se nombren y se reparen. Por eso, espacios como FILGUA, los archivos comunitarios, las radios populares o los podcasts críticos no son solo culturales: son ejercicios democráticos. Son territorios donde se ensaya otra forma de país. Una donde la memoria no es trinchera, sino herramienta; donde el pensamiento no es privilegio, sino necesidad. Y donde el pasado, lejos de ser un obstáculo, se vuelve la clave para imaginar un futuro más justo.