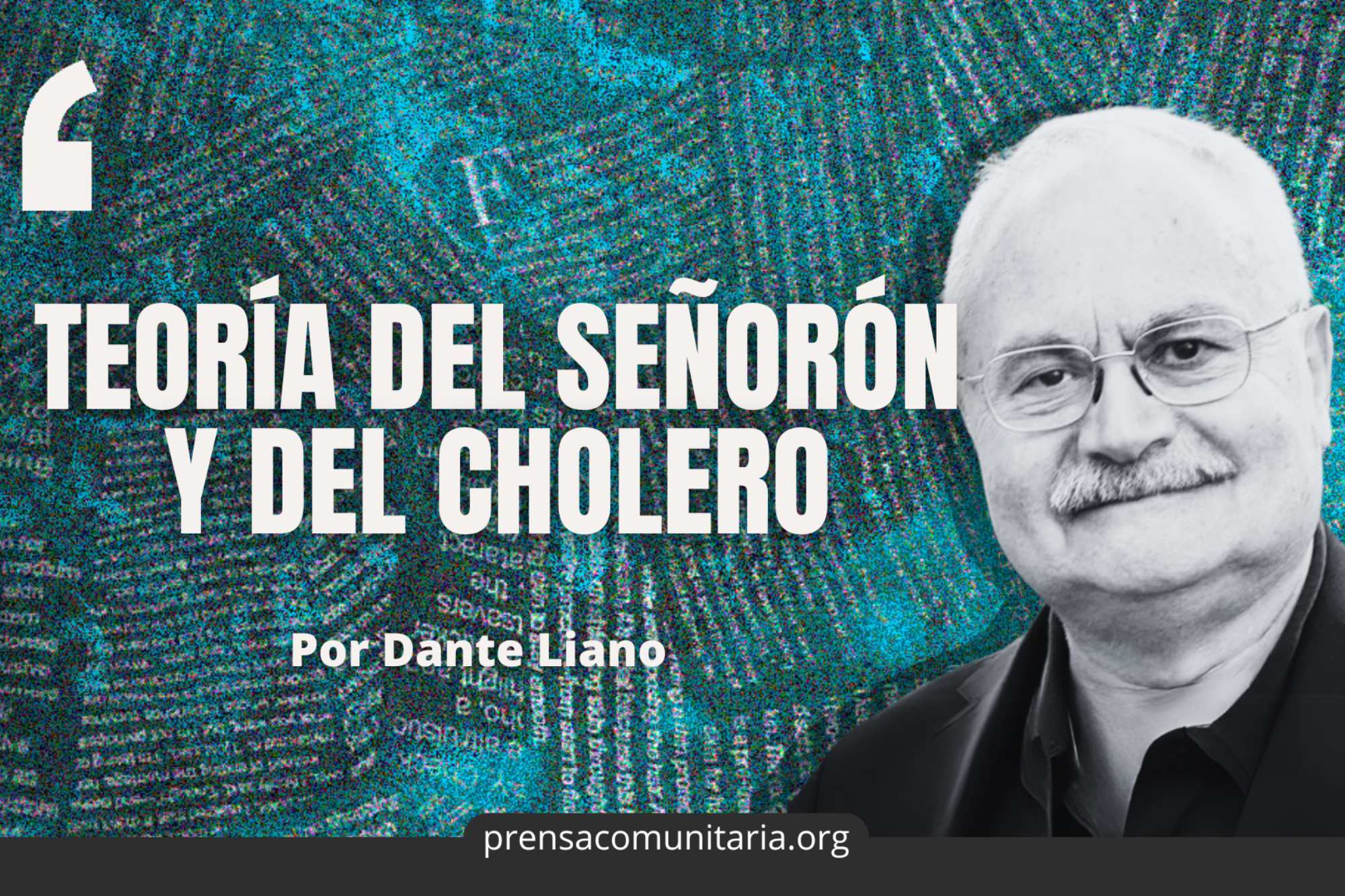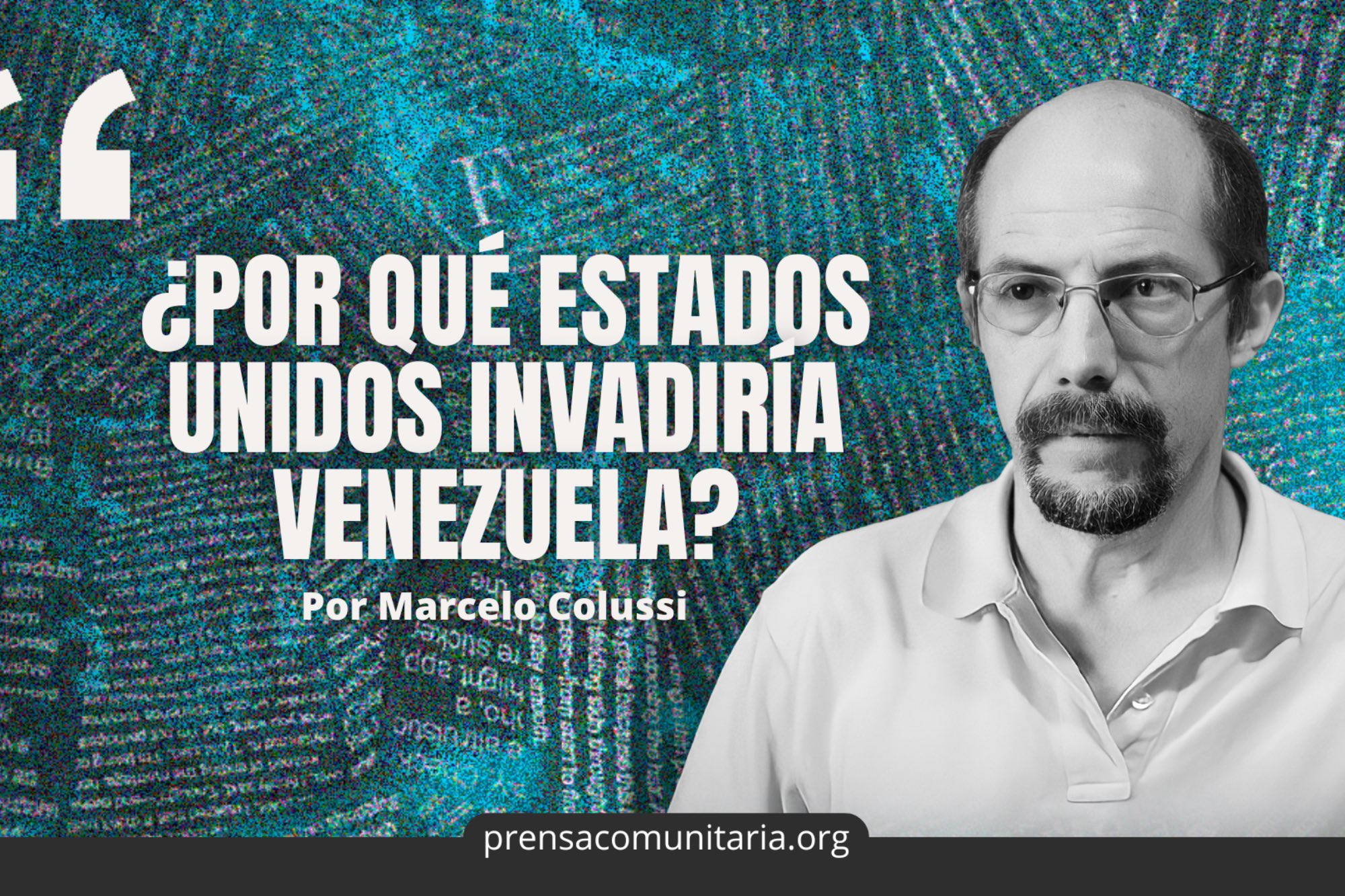Por Dante Liano
Refiere Leonardo Sciascia, a través de uno de sus personajes, una original clasificación siciliana de los hombres. De los hombres, porque pronunciada en una sociedad patriarcal, que se imaginaba superada y que, en cambio, está regresando con prepotencia. En esa sociedad, los varones se dividen, según una singular visión del mundo, en “hombres, hombrecitos y cuacuaracuá”. Los hombres son aquellos hidalgos enteros, coherentes e imperativos, fieles a rígidos valores que pueden responder a empresas de bien como a organizaciones criminales. No importa la pertenencia, importa el apego a sus ideas. Así, son “hombres” los jueces que persiguen a la mafia y que no se dejan asustar por las amenazas ni corromper por el dinero: persiguen a los delincuentes con firmeza y de estos reciben respeto, por tal integridad. Al mismo tiempo, son “hombres” los mafiosos que siguen religiosamente las reglas del crimen, que no delatan a sus colegas si capturados, que resisten dura prisión y amenazas de castigo, que desde la cárcel siguen el código impuesto por la “honorable sociedad”. En esa curiosa jerarquía, son “hombrecitos” las personas corrientes, comunes, del montón. Aquellos que no nacieron para mandar, sino para ser mandados; aquellos que ocuparán siempre los últimos bancos de la escuela del mundo; aquellos que son testigos, no protagonistas. Aquí, también, no importa si se está del lado de la ley o fuera de la ley. La clasificación no sigue los valores, sino el respeto a los valores; no sigue las ideas, sino la posición en la escalera de mando; no importan los ideales, sino el poder que de ellos deriva. De esa forma, son “hombrecitos” los que, en la sociedad civil, ocupan las posiciones intermedias, y como dice Vallejo, “suena jefe, repercute subordinado”; aquella masa interminable de empleados, de profesionales de clase media, de honestos cargadores de la burocracia automática. Y son “hombrecitos” los mandaderos de los capos, los choferes de sus vehículos blindados, los sicarios que matan según las órdenes recibidas; “hombrecito” parecería, en su humillante diminutivo, reflejar la mediocridad de una vida a las órdenes. Por último, en este ordenamiento ternario, se hallan los “cuacuaracuá”. Son los presumidos, los ostentosos, los vanidosos. Aquellos que aparentan coraje, gallardía y valor, y que se descuajaringan a las primeras de cambio. Mientras que un “hombre” verdadero jamás levantará la voz o se meterá un traje de lentejuelas, el “cuacuaracuá” va por el mundo con grosería y relumbrón, con ese tono grosero que tienen los acomplejados, los que se hacen notar por donde quiera que vayan. El “hombre” musita frases sibilinas que hacen temblar las paredes; el “cuacuaracuá” habla fuerte, demasiado fuerte, con chirrido y estridencia. El “hombre” se viste con sencillez, no necesariamente elegante; el “hombrecito” se viste con lo que puede; el “cuacuaracuá” se puede imaginar vistoso y estupendo, ostentando las marcas de vestidos caros (o de sus imitaciones orientales). El “hombre” usa automóviles de marca genérica, casi invisible; el “hombrecito”, a plazos locomotivos; el “cuacuaracuá” estrena relumbrantes Mercedes, BMW y, si puede, Jaguar y Porsche.
Todo esto viene a cuento por una fotografía que apareció en un periódico. Aparece, allí, un grupo de hombres en pose de camaradería, confianzuda, casi familiar. Solo que, tratándose de un país de América Latina, no se le podría aplicar la teoría de Leonardo Sciascia, aunque mucho de lo que pasa en Sicilia pueda ser universal. El éxito de El Padrino, con sus férreas leyes familiares y sus intrigas shakesperianas, proyecta en todos nosotros esa red de oscuridades mafiosas que muchas veces azotan las relaciones sociales. De todos modos, esa foto inspiraba otros pensamientos y otras clasificaciones. Uno podría decir que retrataba a un grupo de “señorones”. En otras palabras, del retrato emanaba una energía casi palpable, envuelta en los fuertes aromas del poder. Los brazos que descansaban sobre los hombros amigables, más que un gesto afectuoso, semejaban fuertes cadenas de complicidad y apoyo. Para definir a la categoría de los “señorones”, quizá sirva una anécdota. Un amigo, dueño de hotel, me contaba que, con frecuencia, llegan al restaurante del albergue los patrones de las fincas cercanas. Hombres de rompe y rasga, de pistola y látigo, bajo cuyas órdenes están los pobres mozos sometidos a una especie de esclavitud. Hombres acostumbrados a que los campesinos se dirijan a ellos en voz casi inaudible, impregnada de temor y reverencia. Hombres que no admiten contradicción ni discusiones. Los patrones se conceden una cena fuera del casco de la hacienda, y llevan consigo a su mujer o a su amante, de apretada vestimenta, que deja ver el gordo bienestar en que navegan.
Como es natural, el patrón ha llegado a la finca en helicóptero, porque el tráfico enmarañado y desesperante para salir de la capital hay que dejarlo a los pobretones, a los clasemedianos, a la masa de indolentes que, según los “señorones” conforman a la población del país. En la finca, el patrón se mueve en vehículos todo terreno, guiados por un chofer experto que, a la sazón, funge también como guardaespaldas armado, no vaya a ser que algún malintencionado atente contra la incolumidad de su sagrada persona. Cuando llega al restaurante, el patrón se sienta a la mesa, y manda al chofer/guardaespaldas a un rincón, y según las tradiciones feudales del país, el empleado no come, tiene que esperar el regreso a la finca para que le sirvan el forraje frugal de los subordinados. Observa que su patrón no corra peligro y percibe que el patrón come furiosamente, con energía y apetito voraz. Mi amigo se enciende con estas demostraciones de injusticia. En cambio, tendría que entender que, para el patrón, el mundo se divide en dos categorías: los “señorones” y los “choleros”. (Curioso el origen de la palabra “cholero”. Se usa en Centro América como sinónimo despectivo de persona humilde o de servicio, mientras que, en Perú y Bolivia, es el que tiene relación con las “cholas”, y siempre es despectivo).
El “señorón” generalmente ostenta apellido, que, en su país, implica un cierto abolengo. Cada país tiene sus apellidos-emblema, aquellos que equivalen, en pequeño y en ridículo, a lo que en la Península Ibérica se llaman “los Grandes de España”. Para tener apellido prestigioso no basta ser rico: hay que demostrar fehacientemente que se desciende de algún conquistador y, en su defecto, de algún antiguo colonizador. Concesión extrema: descender de algún europeo casado con alguna de las hijas de conquistadores o colonizadores. El “señorón” es blanco y aunque tenga rasgos mestizos, se cree blanco. Por consecuencia, desprecia a todos aquellos que no considera blancos y los llama, entonces, “choleros”. El “señorón” habla con fuerte acento regional, mientras algunos “choleros” cultos tratan de pronunciar con esmero el castellano. El “señorón” habla fuerte e impone su tono de voz sobre los demás; el “cholero” no puede ocultar su timidez que se traduce en una cadencia suave, casi aflautada. El “señorón” está consciente de su poder y fuerza; el “cholero” busca el poder con enredos y astucias. El “señorón” reconoce a sus iguales entre la multitud, no se roza con la plebe ni condesciende con el pueblo; el “cholero” es la multitud, es la plebe, es el pueblo. El “señorón” mira por encima del hombro al ejercicio de las artes y las letras, que considera tarea de vagos cuando no de marginados o débiles mentales; el “cholero” escribe poemas y cuentos, compone sinfonías, pinta cuadros y casi nunca tiene éxito. El “señorón” tiene una férrea conciencia de sí; el “cholero” anda siempre a la búsqueda de aprobación. El “señorón” se viste con trajes comprados en Miami, Madrid o París; el “cholero” lleva calcetines blancos. El “señorón” considera que la patria es suya y que la debe administrar él, como se administra una finca; el “cholero” no sabe si tiene una patria y ni siquiera si tiene una identidad (mejor se va a los Estados Unidos, donde se cree gringo). El “señorón” es clasista por naturaleza; el “cholero” todavía cree en la lucha de clases. Tal es el mundo visto por los “señorones” la última degeneración colonial de América Latina.