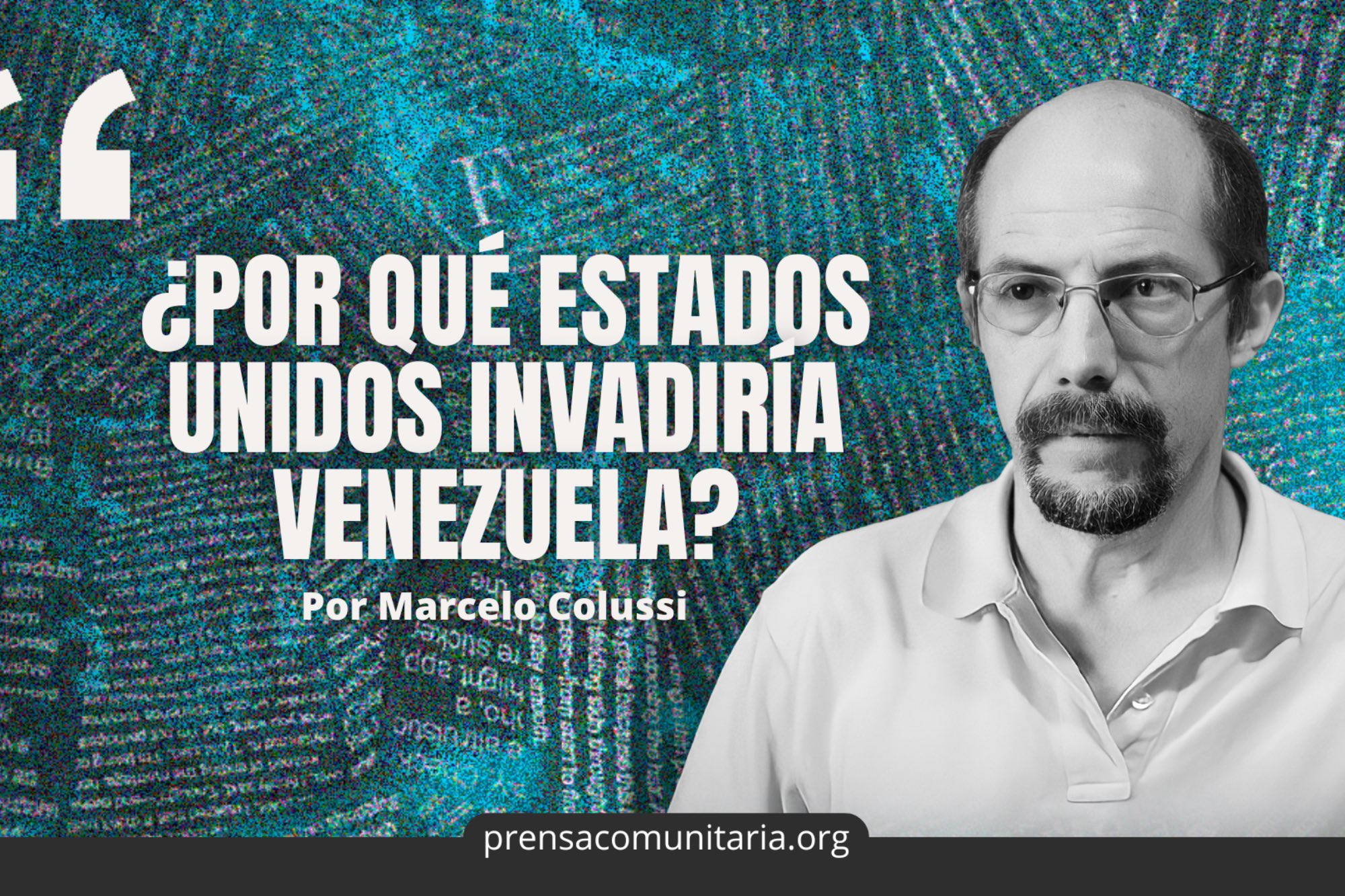Por Dante Liano
Es probable que la ciudad de Guatemala, a principios del Novecientos, no haya sido más que un extendido pueblón, a pesar de los esfuerzos de los liberales por erigir imitaciones de París en el extremo sur de la capital. Una réplica reducida de la torre Eiffel se yergue, con poquedad, en lo que fueron campos baldíos y hoy es centro de un tráfico insoportable. Más allá, comienza la Avenida de la Reforma, que evoca a los Campos Elíseos. Sorprende la cantidad de monumentos que encierra, algunos de ellos sin mayor sentido. Cierto, hay un Lorenzo Montúfar que la tradición de los burlones quiere que, de vez en cuando, algún borracho le pinte la cabeza de colores estridentes. Pero también hay un toro bravo, cuyo significado es bastante arcano. De vez en cuando, algún automovilista borracho se incrusta entre sus cuernos. Casi cada cuadra regala esos bronces ecuestres, ignorados por la mayoría de los transeúntes. En la época en que fue construida, esa parte de la ciudad era la periferia, un lugar polvoriento que los desocupados domingueros utilizaban para pasear a pie o en carruaje, según las posibilidades.
A esa ciudad de encopetados cachurecos llegó, a principios del siglo XX, un audaz colombiano cuyo nombre era Ricardo Arenales. Ese apelativo ya era suficientemente literario, pero a su poseedor le pareció rastrero y vulgar, demasiado barato para sus aspiraciones de poeta clasemediano que, como buen modernista, se ufanaba de aires de aristocracia espiritual. Se cambió, entonces, al seudónimo Maín Ximénez. Sin embargo, al arribar a Guatemala, se dio cuenta de que sonaba demasiado a maíz, alimento generalizado de la población pobre. Le pasó algo semejante al Príncipe de la Prosa Modernista, Enrique Gómez Carillo, que no se llamaba así, sino Enrique Gómez Tible. Como se puede intuir, la combinación de ambos apellidos evocaba el letrero de alguna tienda de alimentos. De allí que el Tible original se transformó en el Carrillo definitivo. Los modernistas gustaban de seudónimos altisonantes. El más encumbrado de todos canceló, de un plumazo (bien está decirlo), su original Félix Rubén García Sarmientos. ¿Cómo aspirar a la gloria y firmar Rubén García? Está bien si uno se llama Garci Lasso de la Vega. Entonces sí. Basta anteponer un título nobiliario, por ejemplo, el Inca. Pero Rubén García, no. Por tanto, ¿qué mejor que adoptar el título del Gran Rey de Persia? Al fino oído del poeta nicaragüense habrá sonado a claros clarines de los paladines su espléndido apellido: Rubén Darío. Por ello, no extrañe que Ricardo Arenales haya pasado de Maín Ximénez a Porfirio Barba Jacob. Con ese nombre bíblico se dispuso a escandalizar el cerrado medio de la ciudad de Guatemala. En cierto sentido, lo logró.
Porfirio Barba Jacob era ostentoso, suntuoso, aparatoso y era también homosexual. No de los que esconden sus preferencias, sino de los que gustan de provocar escándalo en mojigatos y recatados, como lo eran la mayoría de los pobladores de la ciudad. Provocador y polémico, poseía la fascinación de los artistas que rasgan la hipocresía y la recalcitrante religiosidad de los fariseos. Sus versos, declamados en veladas memorables, hipnotizaban a un público que todavía era prisionero de los ritmos románticos. Esos que se conocían a Manuel Acuña y su “¡Pues bien, yo necesito decirte que te quiero/ decirte que te adoro con todo el corazón!” Espléndida poesía declamatoria que se arruina con un verso de torpeza desconsoladora. Aquella parte en que el poeta propone a la amada el casamiento, la vida juntos: “¡Y en medio de nosotros, mi madre como un dios!”. En un clímax de amor absoluto, esa frase hace exclamar a cualquier público: “¡Ah, caray!” Contra la retórica del romanticismo, Barba Jacob declamaba versos de aterciopelada música, la erótica música derivada de los ritmos de Rubén. Seducía a los cultos y literatos, y a las damiselas de álbum suspirante con versos como éste:
Hay días en que somos tan móviles, tan móviles Como las leves briznas al viento y al azar… Tal vez bajo otro cielo la Gloria nos sonría… La vida es clara, undívaga, y abierta como el mar… Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, Como en Abril el campo, que tiembla de pasión…
Comenzaba a destacar en los círculos literarios un poeta flacucho y tímido, una endeble caña plegada al viento, o como decía Cardoza (o quizás Jacobo Rodríguez Padilla): “un suspiro que anda”. Se llamaba Rafael Arévalo Martínez. Encerraba, bajo la apariencia inofensiva y esquiva, potentes energías subterráneas, también eróticas y una finísima inteligencia emotiva. El joven lírico era católico, reprimido, muy conservador. Pero también gozaba de esa “sensual hiperestesia humana” predicada por Rubén. Arévalo Martínez tenía escasas aptitudes como estudiante, en el colegio. Su atención se concentraba exclusivamente en la literatura y el resto del mundo no le importaba. Su escuela secundaria fue llena de tropiezos y al final, paró como empleado de mostrador en una tienda de catalanes, en el centro de la ciudad. Este joven timorato y recatado, que se declaraba incapaz para la vida, perdía los estribos cuando visitaba la ciudad algún literato de prestigio. Y los había, porque el dictador Estrada Cabrera poseía una extraña debilidad por la literatura y, por esa manía, premiaba a los escritores famosos que llegaban al país. De esa forma, Arévalo se hizo amigo de Rubén Darío, a quien iba a visitar al Hotel Palace. O a José Santos Chocano, muy conocido en la época. Y claro, estrechó amistad con Porfirio Barba Jacob. El colombiano lo arrasaba, lo seducía, lo deslumbraba. No hay duda de que Arévalo hubiera dado todo por ser ese tipo de poeta fascinante. Pendía de sus declaraciones de fuego, de sus provocaciones. Por ejemplo, cuando fue a Quetzaltenango, y, alguno, orgulloso de las glorias municipales del lugar, le preguntó qué le había gustado más de esa ciudad. Barba Jacob alzó la mandíbula y respondió: “El camino de regreso…”
Solo que, en un cierto momento, Arévalo Martínez tuvo una epifanía. Vio a Barba Jacob como a través de una radiografía, y descubrió su secreto interior. Porfirio Barba Jacob se comportaba como un caballo. Alucinado, arrebatado, poseído por los dioses de la escritura, Arévalo Martínez se puso a escribir un relato que lo haría entrar en la historia de la literatura: El hombre que parecía un caballo. Es uno de los cuentos más inspirados que se hayan escrito y consiste en una indagación psicológica de extraordinaria factura, por inspiración, agudeza y estilo. Poco a poco, el narrador va percibiendo gestos, símbolos y actitudes de su personaje, hasta que, una vez compuesto el rompecabezas, concluye: este hombre parece un caballo. La explicación del parecido es genial. Parece un caballo no por la semejanza física, sino por la semejanza espiritual. Explica: es un caballo porque no conoce el amor, ni para los hombres ni para las mujeres. Le gusta andar al galope, en manada, esto es, rodeado siempre de iguales, pero no conoce la amistad. Conoce, en cambio, la camaradería.
Cuando concluyó su relato, Arévalo lo dio a leer a Rubén Darío y a Barba Jacob. Darío quedó fascinado por el relato y se lo dijo al autor. Barba Jacob se puso furioso. “Si usted lo publica”, conminó a Arévalo, nuestra amistad se acaba”. Arévalo le contestó, teatral y eficaz: “Si esa es la condición para nuestra amistad, quiere decir que nunca la hubo”. Consciente de la joya que había escrito, se negó a la censura. Entonces, Barba Jacob publicó un artículo que pertenece a la antología de la invectiva universal. Se burlaba del aspecto físico de Arévalo y lo insultaba con fino lenguaje literario. Llega a llamarlo “mísera vulpeja con hambre”. El joven poeta guatemalteco no se arredró. Había descubierto una nueva forma de relatar, y completó el cuento con otro, en el que comparaba a un amigo con un perro. Paradójicamente, le puso al nuevo cuento el título que era del primero: “El trovador colombiano”. Cerró el ciclo con un relato cuya historia es apasionante: “La signatura de la esfinge”. Pero eso es, como se dice, harina de otro costal.