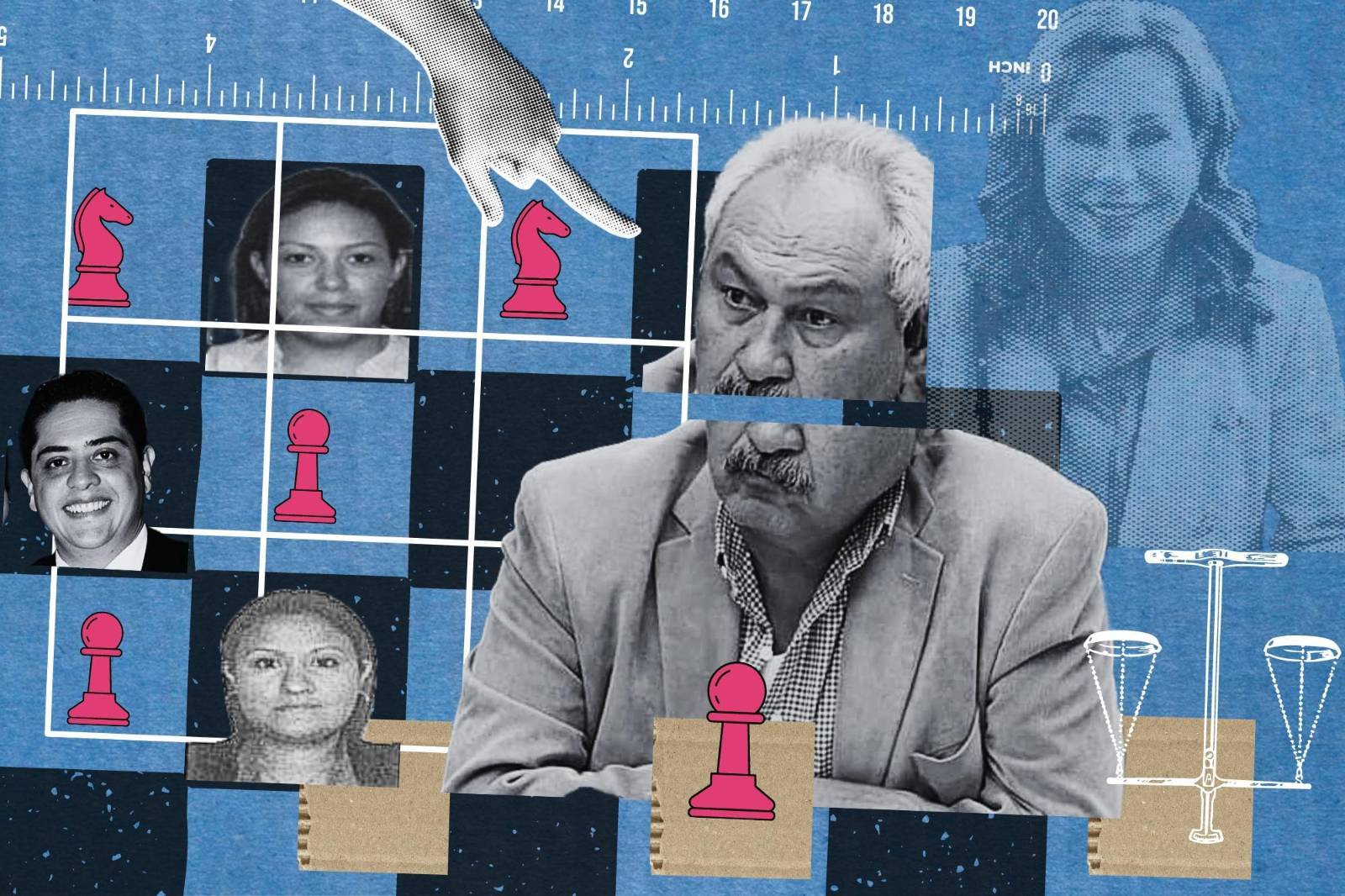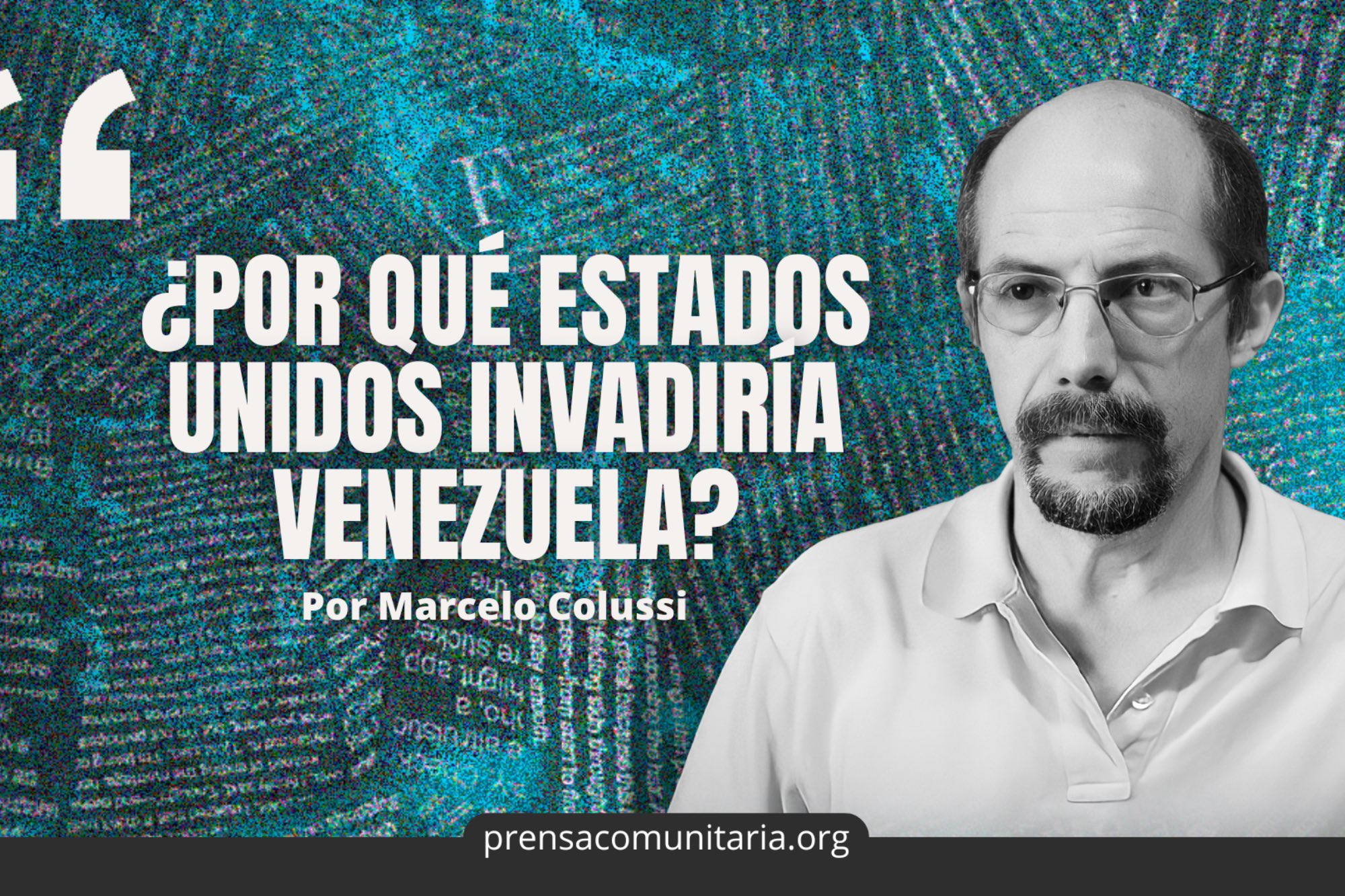La historia reciente de Centroamérica prueba que las leyes, por sí solas, no bastan, sobre todo en estados plagados de corrupción y de operadores políticos inescrupulosos que no han dudado en utilizar a las pandillas para avanzar sus agendas.
Por Héctor Silva Ávalos
La escena es ya un clásico en el norte de Centroamérica: un presidente o un aspirante a serlo anuncia reformas legales para endurecer la lucha represiva contra las pandillas MS13, Barrio 18 o alguna de sus variantes y presenta las enmiendas como el remedio último para combatir a estas estructuras criminales; las medidas, casi siempre, incluyen la promesa de reforzar la vigilancia en las cárceles, de aumentar penas y de extender la persecución desde el Estado a personas sospechosas de ser cómplices de los pandilleros. No son fórmulas nuevas, han sido probadas ya en El Salvador y Honduras, cuyas experiencias demostraron que, por sí solas y sin la voluntad política de aniquilar la corrupción que suele alimentar al crimen, este tipo de ajustes legales se quedan en el papel o, en el peor de los casos, sirven para justificar acciones inconstitucionales de regímenes autoritarios.
Guatemala se sumó a la tendencia el 6 de octubre pasado cuando el presidente, Bernardo Arévalo, y el ministro de gobernación, Francisco Jiménez, anunciaron la presentación al Congreso de dos leyes para combatir a las pandillas. Los discursos, como suele ocurrir, fueron grandilocuentes:
“Para lograr este gran proceso de cambios, debemos dar golpes claros a uno de los principales enemigos del pueblo de Guatemala, y este es el crimen organizado”, dijo Arévalo. Y el ministro Jiménez: “Detrás de cada reforma hay una historia. Detrás de cada artículo hay una víctima, una comunidad golpeada, una madre que ha perdido a su hijo, un país que ha dicho: ya basta”.
El anuncio del gobierno guatemalteco llega en una particular coyuntura política marcada por la rabiosa oposición promovida por la ultraderecha a través de sus diputados leales en el Congreso, por la persecución política del Ministerio Público a Arévalo y varios de sus funcionarios y por campañas mediáticas tendientes a alentar la percepción de que Guatemala cae sin freno por una espiral de violencia, pero también por un alza interanual de 8% en las cifras de homicidios según datos oficiales de la Policía Nacional Civil.
En medio de los reclamos de la oposición, el alza momentánea en los homicidios, la percepción ciudadana y en no menor medida la presión de los Estados Unidos de Donald Trump, el principal socio internacional de Arévalo, de mostrar más músculo contra las pandillas, el discurso gubernamental guatemalteco se ha movido de uno enfocado en la lucha contra la corrupción y el rescate de las instituciones estatales a uno centrado en la seguridad pública.
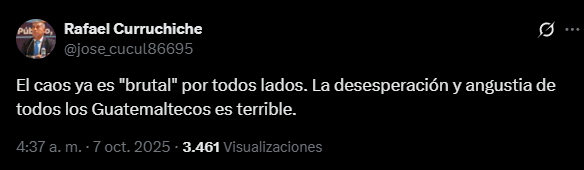
Esto es lo que dicen los números respecto a la violencia en Guatemala. De 2023 a 2024, durante el primer año de gobierno de Arévalo, las cifras de homicidios bajaron un 3.6%, según un análisis anual realizado por la Fundación InSight Crime basado en cifras oficiales.
En lo que va de 2025, sin embargo, la tendencia ha ido al alza. Eso parece claro. Lo que no lo es tanto es la autoría de esos homicidios: para 2024, de acuerdo con InSight Crime, la violencia pandillera fue la segunda causa de muertes con el 18% del total; muy arriba se ubicaron asesinatos por venganzas, no necesariamente vinculadas a organizaciones pandilleras. Los datos para este año no están claros aún.
Cárceles y corrupción
La solución propuesta por Arévalo pone el énfasis en las cárceles, con fórmulas ya de moda en otros países, como la construcción de un recinto exclusivo para pandilleros.
En la historia de la MS13 y el Barrio 18, desde los inicios, los cuarteles generales de ambas pandillas han sido las cárceles, de Estados Unidos primero y de Honduras, El Salvador y Guatemala después. Fue ahí donde las dos bandas se sofisticaron y pasaron de ser, con condiciones diferentes en cada país, clicas callejeras a organizaciones más sofisticadas y violentas, sobre todo porque las prisiones proveyeron las condiciones necesarias para el ascenso de liderazgos reconocibles en las dos pandillas. Y para que esto ocurriera fueron indispensables dos factores que no suelen combatirse con leyes antipandillas: la ineptitud del Estado y su corrupción.
En El Salvador, fue la connivencia de agentes carcelarios la que facilitó que los líderes tuvieran acceso a vías de comunicación que les permitieron, desde las cárceles, controlar todas las actividades criminales del exterior y erigirse en rectores de las pandillas. Dos gobiernos salvadoreños de derecha, el de Francisco Flores en 1999 y el de Antonio Saca en 2004, lanzaron diferentes versiones de leyes de “mano dura” que llenaron las cárceles de pandilleros sin establecer mecanismos efectivos para controlar la comunicación de las bandas. En 2010, la Asamblea Legislativa pasó una ley antimaras, parecida a la que hoy propone Arévalo, pero era muy tarde: ya la corrupción había dado a las pandillas suficiente poder para mantenerse vigentes y para perpetuarse en las calles.
Cuando ya la MS13 y el Barrio 18 eran organizaciones sofisticadas, capaces de la extorsión a gran escala, de mover droga para los grandes carteles, y sobre todo, de controlar políticas públicas a través de la administración de la violencia social y de la capacidad para decir cuánta gente moría cada día, el valor político de ambas pandillas subió. Fue entonces, cuando ya el acceso al dinero era mayor, que los líderes pandilleros y algunos de sus operadores empezaron a codearse con fiscales o abogados cercanos al poder.

Un ejemplo de la capacidad de la MS13 para codearse con el poder en El Salvador es el de Rodolfo Delgado, actual fiscal general puesto por el presidente Nayib Bukele. Antes de ser jefe del Ministerio Público, Delgado defendió a operadores criminales que lavaron dinero de la MS13 a través de moteles. Luego, ya desde la fiscalía, Delgado bloqueó la extradición de líderes pandilleros a Estados Unidos.
En Honduras, más de lo mismo. El expresidente Ricardo Maduro fue el primero en poner las pandillas en el centro de su discurso político a mediados a finales de los 90 cuando, en un contexto de violencia pandillera que hizo de San Pedro Sula la capital de homicidios en el mundo, sancionó la primera versión de la mano dura en Centroamérica: penas más duras, más cárceles y castigo a los cómplices de las pandillas. Esos castigos, sin embargo, nunca llegaron cuando los cómplices fueron altos oficiales de policía, políticos en busca de votos o de soldados para desestabilizar a los adversarios, o empresarios privados que utilizaron a los pandilleros como ejércitos privados para delimitar territorios o ejecutar venganzas.
Peones políticos
La historia más reciente del uso que actores políticos han hecho de las pandillas en Centroamérica, y una de las más macabras, es la matanza, en junio de 2023, de mujeres presas en Támara, la cárcel de máxima seguridad en Honduras. Cuarenta y seis mujeres murieron ese día, algunas calcinadas por un incendio provocado, otras baleadas. Informes recopilados por la subsecretaría de seguridad de Honduras revelarían, luego, que el 96% de la munición utilizada en la masacre provino de la policía.
Támara es, en el papel, una cárcel reservada para líderes de las pandillas y de otras organizaciones, sobre todo de narcotráfico, equipada con condiciones especiales para prevenir fugas y venganzas. En realidad, es un recinto controlado por autoridades corruptas que lo utilizan para llevar adelante negocios con las comidas de los reos, para cobrar tajada de las actividades criminales que se planifican en la cárcel y, en el caso de la masacre de mujeres, para desestabilizar el gobierno de turno, el de la presidenta Xiomara Castro.
En El Salvador de Bukele, uno de los principales activos del gobierno es el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una cárcel a la que han ido a parar miles de inocentes capturados durante el régimen de excepción impuesto en 2022 luego de que un pacto del presidente con los líderes pandilleros se rompió; una cárcel en el que la tortura es asunto diario según informes de organizaciones internacionales de derechos humanos.
El salvadoreño es un caso excepcional porque, durante la administración Bukele, las pandillas y los crímenes a ellas atribuidos sí se han visto reducidos, pero esto no ocurrió por la aplicación de una ley antipandillas especial o por la efectividad del Estado, sino en virtud de un pacto político entre el presidente y los líderes pandilleros documentado por fiscales estadounidenses y, luego, por una política de tierra arrasada que ya ha costado la vida y la libertad a miles de personas a las que la fiscalía acusa, sin pruebas ni debido proceso, de ser miembros de las pandillas.
Guatemala no es ajena a todo esto. Es cierto que, en el caso guatemalteco, la violencia se ha repartido entre pandilleros, narcotraficantes y operadores criminales de grupos políticos particulares. Pero es cierto también que las condiciones de corrupción en las cárceles de este país son, al menos, iguales que en El Salvador y Honduras. Eso no cambia con una ley: de nada sirve construir una cárcel especial si los carceleros no están a la altura de una política penitenciara efectiva para cortar las comunicaciones de los presos con el exterior cuando sea legalmente viable.
Y de nada ha servido hablar de perseguir a posibles cómplices de los pandilleros si al Estado le flaquean las piernas cuando esos cómplices tienen alguna influencia política, como lo muestra el caso del fiscal Delgado en El Salvador o el de los jefes policiales que facilitaron la munición para la masacre de presas en Honduras.
El expresidente Maduro de Honduras, pionero de la mano dura en la región, solía decir que él fue electo por proponer ese enfoque, el de leyes y discursos duros contra el crimen. Otra cosa es la efectividad de esas medidas legales cuando sirven, solo, de argumento político electoral y no terminan de constituirse en políticas públicas. En Honduras, las cifras de homicidios no pararon de subir desde que Maduro proclamó su ley; bajarían luego, a partir de 2014.

Como se ve en la gráfica, en Guatemala los homicidios vienen en baja sostenida al menos desde 2009 según las cifras oficiales y, desde 2020, se han estabilizado en una meseta marcada por entre 15 y 16 por cada 100,000 habitantes, que es como cerró 2024. El incremento interanual visible en lo que va de 2025 parece, por ahora, una anomalía, con lo que la decisión de centrar el discurso gubernamental en la seguridad pareciera más un asunto de conveniencia político que uno encaminado a mejoras sostenibles.
Como decía el hondureño Maduro, la mano dura siempre es atractiva en sociedades marcadas históricamente por la violencia y poner en el centro la seguridad, por delante de todo lo demás, incluso la salud democrática, también ha sido políticamente rentable, lo que no necesariamente ha implicado, si se atiende a la historia reciente de Centroamérica, efectividad para combatir a las pandillas y a las mafias políticas que las validan.