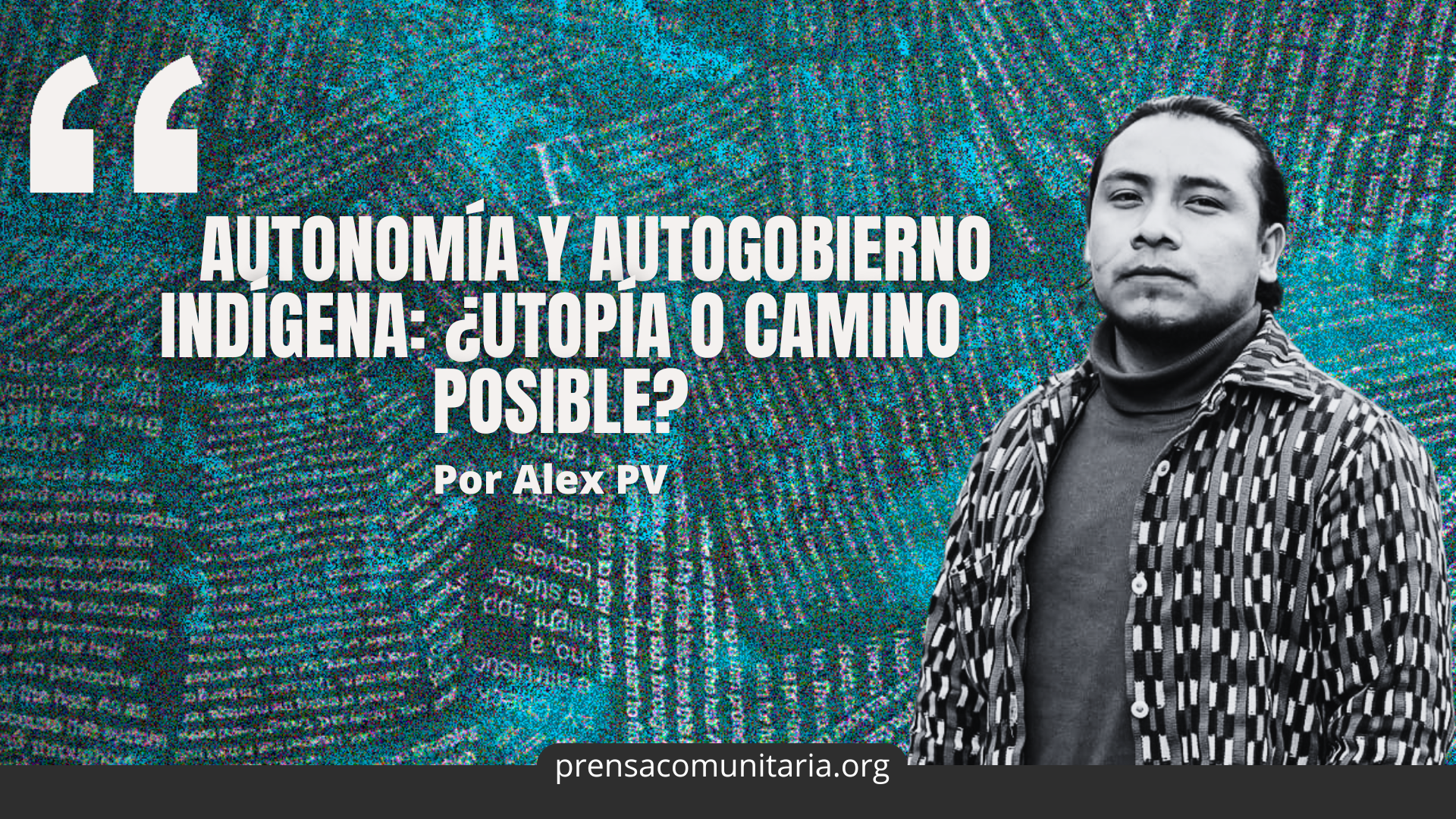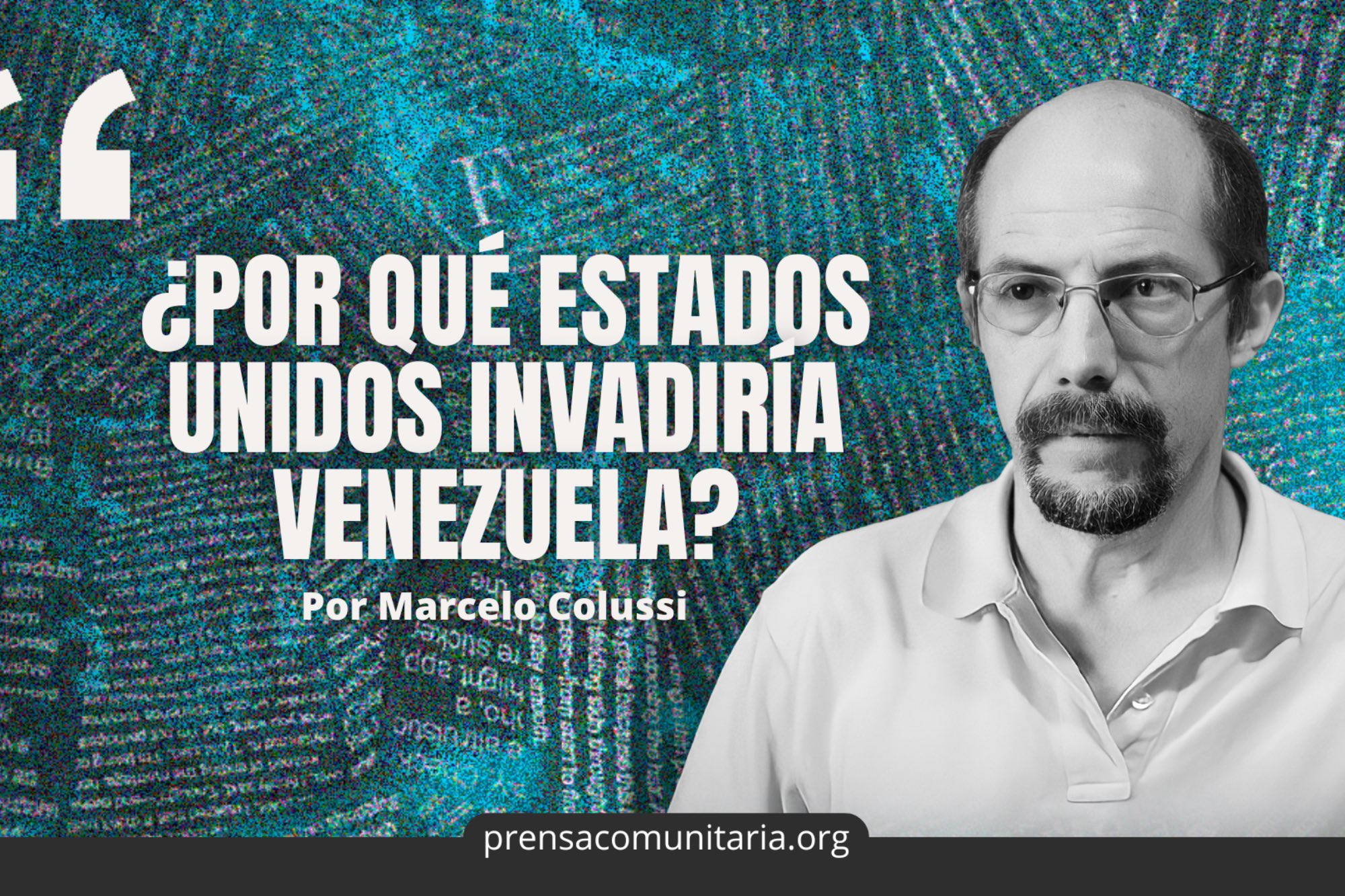La autonomía indígena no es utopía: comunidades mayas, xinka y garífunas practican autogobierno y justicia comunitaria, mostrando que otra política, más humana y responsable, es posible.
Por Alex PV
Para muchos sectores urbanos, hablar de autonomía indígena suena a romanticismo o amenaza. Sin embargo, en diversas regiones del país, las comunidades mayas, xinkas y garífunas llevan siglos practicando el autogobierno con responsabilidad, sabiduría y una coherencia que el Estado aún no logra imitar. Organizan su justicia, sus decisiones políticas y sus formas de convivencia según principios ancestrales que priorizan el bien común sobre el interés individual. En otras palabras: hacen política sin políticos. El Estado guatemalteco, en cambio, suele responder con desconfianza, burocracia o represión. No tolera que existan formas distintas de autoridad ni que el poder se ejerza de manera colectiva. Pero lo que en los escritorios de la capital se etiqueta como “utopía”, en los territorios se vive como una práctica diaria de democracia comunitaria, mucho más transparente que la política partidista que se exhibe cada cuatro años en los medios.
Según el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), Guatemala cuenta con alrededor de 6.49 millones de personas indígenas, lo que representa una porción sustancial de la población nacional. De ellas, más de 3.8 millones viven en áreas rurales y unas 2.5 millones en zonas urbanas. En departamentos como Totonicapán, Sololá y Alta Verapaz, más del 90 % de la población se autoidentifica como maya, lo que evidencia una continuidad cultural sólida y activa. En cuanto al idioma, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) documenta que el 53 % de las mujeres indígenas habla exclusivamente su lengua materna y el 45.6 % es bilingüe. Es decir, la diversidad lingüística sigue hasta la fecha, aunque el sistema educativo y los medios sigan apostando por el monolingüismo como símbolo de “progreso”. La Constitución Política de la República, en su artículo 66, reconoce formalmente la identidad y las formas de organización de los pueblos indígenas. Además, el país ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que obliga a realizar consultas previas, libres e informadas antes de aprobar proyectos que afecten sus territorios.
No es teoría, ni es nostalgia por tiempos precoloniales. La socióloga maya k’iche’ Gladys Tzul Tzul ha documentado casos concretos de autogobierno en municipios como Santa María Tzejá, donde las comunidades regulan internamente temas sociales —como la venta de alcohol o el uso del agua— mediante acuerdos colectivos. Allí las normas no se dictan desde un ministerio, sino desde la asamblea comunal: la autoridad nace de la participación, no de la campaña electoral. Asimismo, las alcaldías indígenas reconocidas por el Código Municipal funcionan en muchos territorios como verdaderos órganos de gobierno local. Son quienes median conflictos, administran recursos y preservan el orden interno. En Totonicapán, por ejemplo, los 48 Cantones mantienen desde hace más de un siglo un sistema de justicia comunitaria basado en la rotación del servicio y la rendición pública de cuentas: algo impensable en el Congreso, donde los cargos se heredan más que se rotan.
Paradójicamente, mientras las comunidades demuestran una forma de democracia, el Estado responde con criminalización. En abril del 2025, el exlíder de los 48 Cantones Luis Pacheco junto a Héctor Chaclán fueron detenidos bajo cargos de “terrorismo y asociación ilícita”. Así, el país que firma tratados sobre derechos indígenas también encarcela a quienes los exigen. La autonomía, en los hechos, no busca dividir a Guatemala, sino recomponer su tejido roto y sanar heridas coloniales aún abiertas. No pretende levantar fronteras, sino reconstruir puentes entre los pueblos y el Estado. Pero eso implica reconocer algo que incomoda: que los pueblos indígenas no son beneficiarios del sistema, sino sujetos políticos con derecho a decidir sobre su territorio, su economía y su porvenir.
Para que la autonomía deje de ser un discurso de oenegés o un susto para los noticieros, se necesitan cambios concretos: una reforma constitucional que reconozca jurisdicción plena a las autoridades indígenas, no solo su “cultura”; consultas previas, libres e informadas que no sean pantomimas sino mecanismos vinculantes; recursos financieros y técnicos que fortalezcan las estructuras comunitarias sin depender de la buena voluntad del estado; y reconocimiento del derecho consuetudinario indígena dentro del sistema judicial nacional, especialmente para conflictos de tierra, recursos y convivencia.
Mientras el Estado invierte millones en campañas sobre “inclusión”, las comunidades indígenas financian su propia democracia con aportes solidarios y trabajo colectivo. Mientras los políticos organizan desayunos “interculturales” en hoteles de lujo, las comunidades deciden quién cuidará el bosque o cómo se reparte el agua sin necesidad de selfies ni discursos. ¿Utopía? No. Lo que realmente parece utópico es imaginar un Congreso donde los diputados rindan cuentas cada semana ante la población o donde el bien común valga más que la próxima campaña electoral.
La autonomía indígena no es una fantasía romántica ni una amenaza a la unidad nacional. Es una realidad que existe de facto, aunque el Estado insista en negarla de derecho. Lejos de dividir, busca reconstruir. No pretende separarse, sino sanar. Y si de utopías hablamos, tal vez la verdadera sea creer que Guatemala puede seguir negando su diversidad sin fracturarse aún más. El autogobierno indígena no es un salto al pasado, sino una lección de futuro: la demostración de que otra política —más humana, colectiva y honesta— sí es posible.