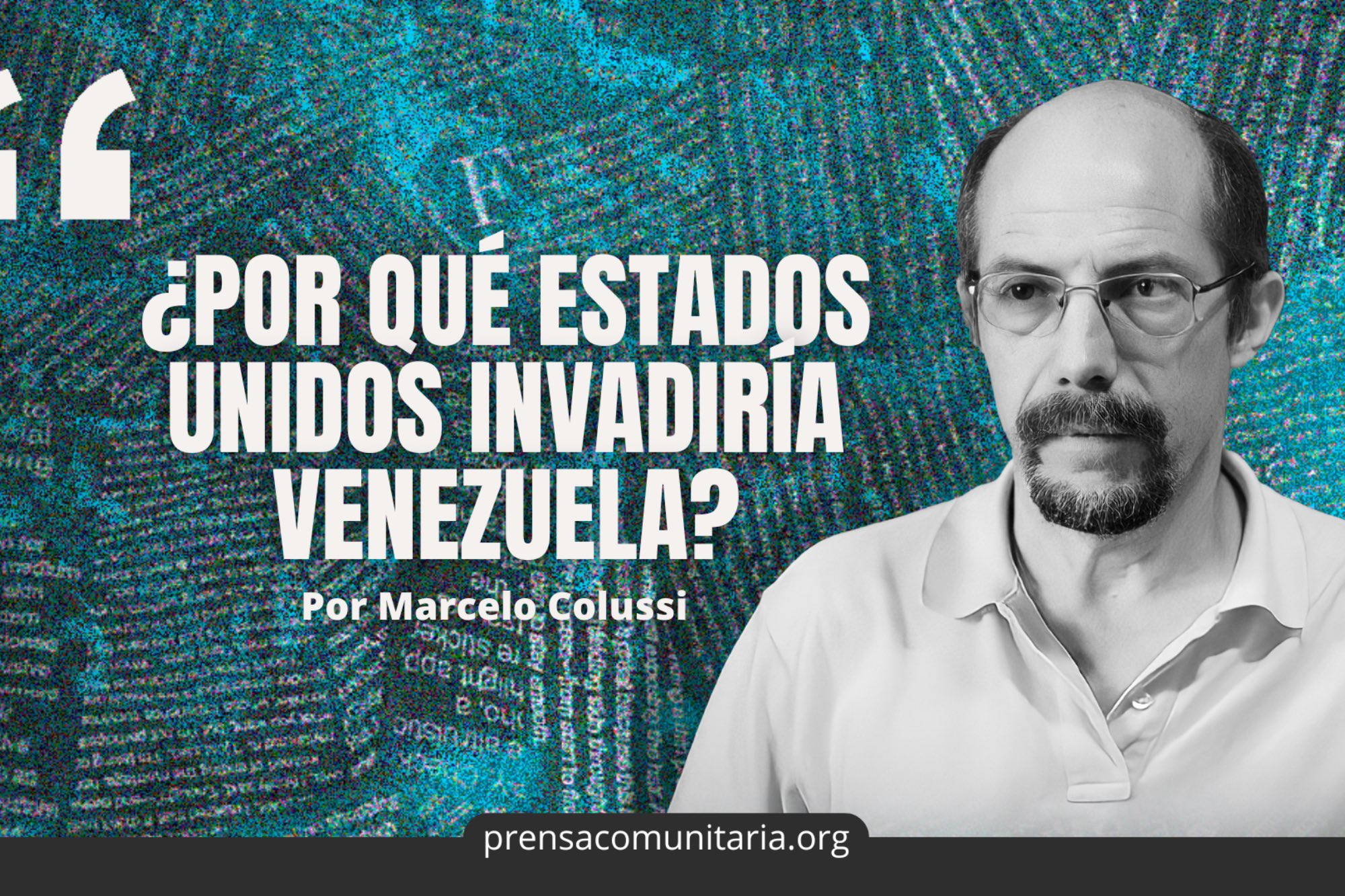Por Dante Liano
Sabemos, porque Cervantes mismo nos lo dice, que la enfermedad de Don Quijote, si tal enfermedad hubo, no fue causada por el exceso de libros, sino por el exceso de desvelos. Lo raro en ese hidalgo polvoriento de algún pueblo perdido en La Mancha no era su evidente pobreza, descrita en el minucioso menú de sus comidas semanales (que, por lo que parece, era una sola comida al día, y espartana), o en sus viejos vestidos anacrónicos, ni en sus herrumbradas lanzas. Lo raro consistía en que, siendo de vocación guerrera y militar, se solazara con tantas y tan variadas lecturas. No solo eran libros de caballerías, sino también esforzadas novelas pastoriles, de las que tanto gustaban en la época, aunque ahora parezcan de un aburrimiento mortal. Sabemos de qué libros estaba compuesta la biblioteca de don Alonso Quijano (o Quijada, o Quesada –por lo que resulto pariente imaginario del caballero) cuando el cura y el barbero proceden a una decisión radical. Ambos dan la culpa de los desafueros de don Quijote a su biblioteca, y proceden entonces a eliminarla. Solo que, como ocurre cada vez que uno quiere deshacerse de sus libros, comienzan a razonar sobre la bondad de ellos, y, al final, solo tiran unos cuantos.
Dicho sea entre paréntesis, Cervantes nos regala una pista sobre el problema de Don Quijote. Siguiendo la teoría de Hipócrates, y del más contemporáneo Huarte de San Juan, el autor nos dice que a su personaje “se le secó el celebro”. Quiere decir con ello que, en la época, se consideraba que el reposo nocturno era más que necesario, porque, durante la noche, el cerebro se humedecía. Luego, al día siguiente, con el calor y las preocupaciones, la mente se iba secando, hasta que el sueño restaurador la volvía a humedecer. Como la mayor parte de los hidalgos, don Alonso era un desocupado, y no porque hubiera elegido tal vagancia. Lo era por obligación, en cuanto los hidalgos no podían ejercer oficios manuales, bajo pena de perder su estatuto nobiliario. Hidalgo es el que vive de sus rentas; hidalgo es quien tiene quién trabaje en lugar suyo (mozos, domésticas, parientes pobres); hidalgo es el refinado caballero que gasta sus horas en la nada y, si mucho, en el ejercicio de la caza. De pronto, este hidalgo de la Mancha tiene una afición bastante extraña para sus iguales: le encanta leer libros, no solo de aventuras. ¿Sufre de insomnio y lo atenúa con sus descabelladas lecturas? ¿O son las lecturas las que le procuran el desvelo? Conjeturo lo primero: no lograba dormir, y para pasar las horas blancas se ponía a leer. Cura y barbero cambian causa por efecto, y deciden eliminar los libros. Como se ha dicho, no lo logran, porque salvan uno aquí, otro allá y su propósito inquisitorial es desvirtuado.
Deshacerse de la propia biblioteca ha sido un antecedente literario de prestigio y también manobra inteligente para salvarlos. A una cierta edad, los literatos contemplan en el bárbaro horizonte a sus herederos, no tan literatos como ellos, y anticipan un futuro cierto: el momento en que sus libros terminarán en cualquier basurero municipal. El poeta Luis Cardoza donó su biblioteca a la Universidad de San Carlos, y con eso, allá en la zona 3 de la ciudad, en donde termina una zona muy popular llamada, quién sabe por qué, “El Gallito”, hay una riqueza que los nuevos adinerados feroces no ambicionan. El gran Tito Monterroso cuenta, en cambio, su fallido intento por abandonar sus libros. De todos modos, estos fueron a dar la biblioteca universitaria de Oviedo, en donde han merecido el honor de un volumen que la describe. Más drástico, otro heredero quijotesco es Manuel Vázquez Montalbán, quien hace que su protagonista, Pepe Carvalho, un destrampado investigador de los crímenes postmodernos de su Barcelona natal, use los libros para alimentar su chimenea. De todos, Carvalho es el más impío, y no tiene empacho en echar al fuego un volumen tras otro, mientras degusta una copa de “Gran Pescador”, su vino favorito (que, dicho sea de paso, es un blanco espumoso de buen precio en los supermercados). Puesto que Vázquez Montalbán era hombre de gran cultura, no habrá ignorado su prosapia cervantina. Las aventuras de Pepe Carvalho convirtieron a Manuel Vázquez Montalbán, de poeta vanguardista del círculo de los “Novísimos”, en un autor extremadamente popular en los países del mediterráneo, especialmente en Italia. De este modo, vino a influir sobre uno de los mayores escritores italianos, Andrea Camilleri, de quien el pasado 6 de septiembre se habrían festejado los 100 años.
Basta escuchar el discurso de Camilleri en el momento de recibir el Premio «Pepe Carvalho»: cuenta allí su relación con Manuel Vázquez Montalbán y cómo, el día que supo de la muerte del amigo, recibió un ejemplar del último libro, traducido al italiano, del autor catalán. Con extraordinaria eficacia, Camilleri relata que el libro se intitulaba Happy End. Ma la storia non finisce qui. Y cierra la anécdota con una frase extraordinaria: Grazie, Manolo. Messaggio ricevuto. Es verdad que Camilleri y Vázquez Montalbán sostuvieron una estrecha amistad que superó de lo meramente literario. Sin embargo, los puntos de contacto entre ambos escritores son numerosos y van más allá del homenaje que Camilleri rindió al amigo, llamando Montalbano al protagonista de numerosas novelas policiales. Ambos coinciden en la sabiduría narrativa y en el eficiente armado de sus relatos. También, en que sus héroes son personajes de fuerte carácter y con rasgos casi funambulescos. Carvalho y Montalbano son apasionados de gastronomía y ese rasgo es bastante singular en la historia de la novela policial. Carvalho es un amante de la buena cocina y se deleita en la preparación de sus platillos favoritos, no todos catalanes. Montalbano goza de un estricto gusto siciliano, estimulado por los manjares que le prepara la fiel Adelina. Se podría conjeturar que, en esto y en otros aspectos, son proyecciones de sus creadores. En efecto, el radicalismo antifranquista de Carvalho viene de la militancia política de Vázquez Montalbán. De igual manera, la crítica al socialismo español y al proceso de transición española reflejan el escepticismo marxista del autor. El catalán adversaba, desde la izquierda, el realismo socialista de algunos autores comprometidos. El punto de encuentro con Camilleri está en que no se abandona la crítica social, sino que se afina. Otra conjetura posible es que ambos autores podrían ser deudores de la lección de Sciascia, cuyo magisterio se extiende también a los autores hispanoamericanos. Esa lección recita que el primer compromiso reside en crear obras de excelente factura que, por eso mismo, pueden tocar otro compromiso: el empeño civil. A partir de allí, Camilleri obtiene una singularidad que lo eleva hacia alturas distintas. Como algunos autores, crea un lenguaje, que es, como todo lenguaje, una configuración ficticia, una creación toda suya: el presunto dialecto siciliano de Vigata. El arte de Camilleri estriba en hacernos creer que esa creación lingüística es el verdadero siciliano. No solo, la suprema seducción está en hacer creer al lector que es capaz de comprender tal dialecto: una maravillosa operación mágica que implica al autor, al texto y al lector. Con una añadidura, aun más fabulatoria: la elevación de ese dialecto fingido a lengua literaria, de modo que ese artefacto sea total y completamente verosímil. Con ello, realiza la operación artística de elaborar obras cuya verdad literaria es tan intensa que crean, con esa ilusión, auténtica e inobjetable belleza.