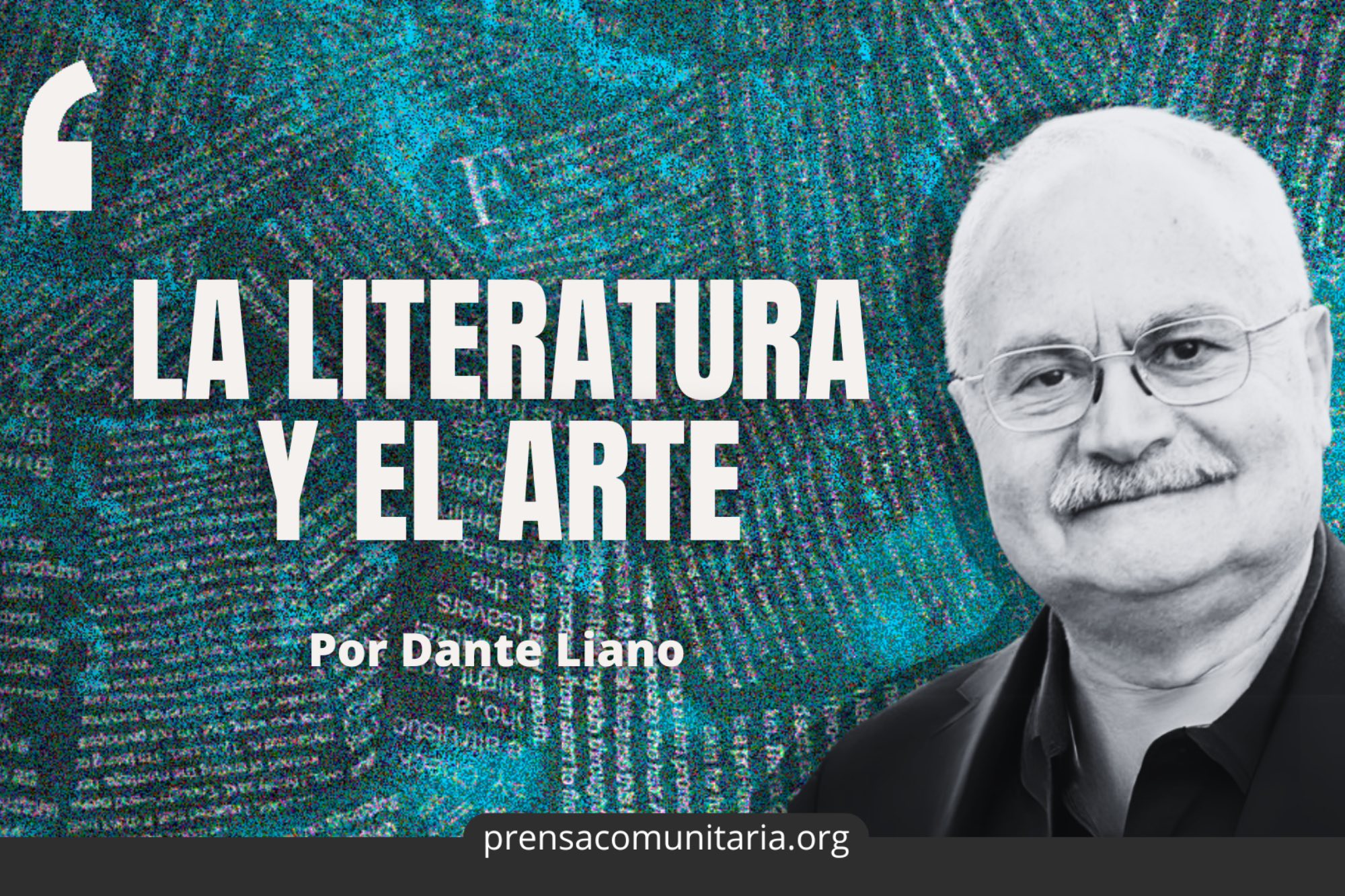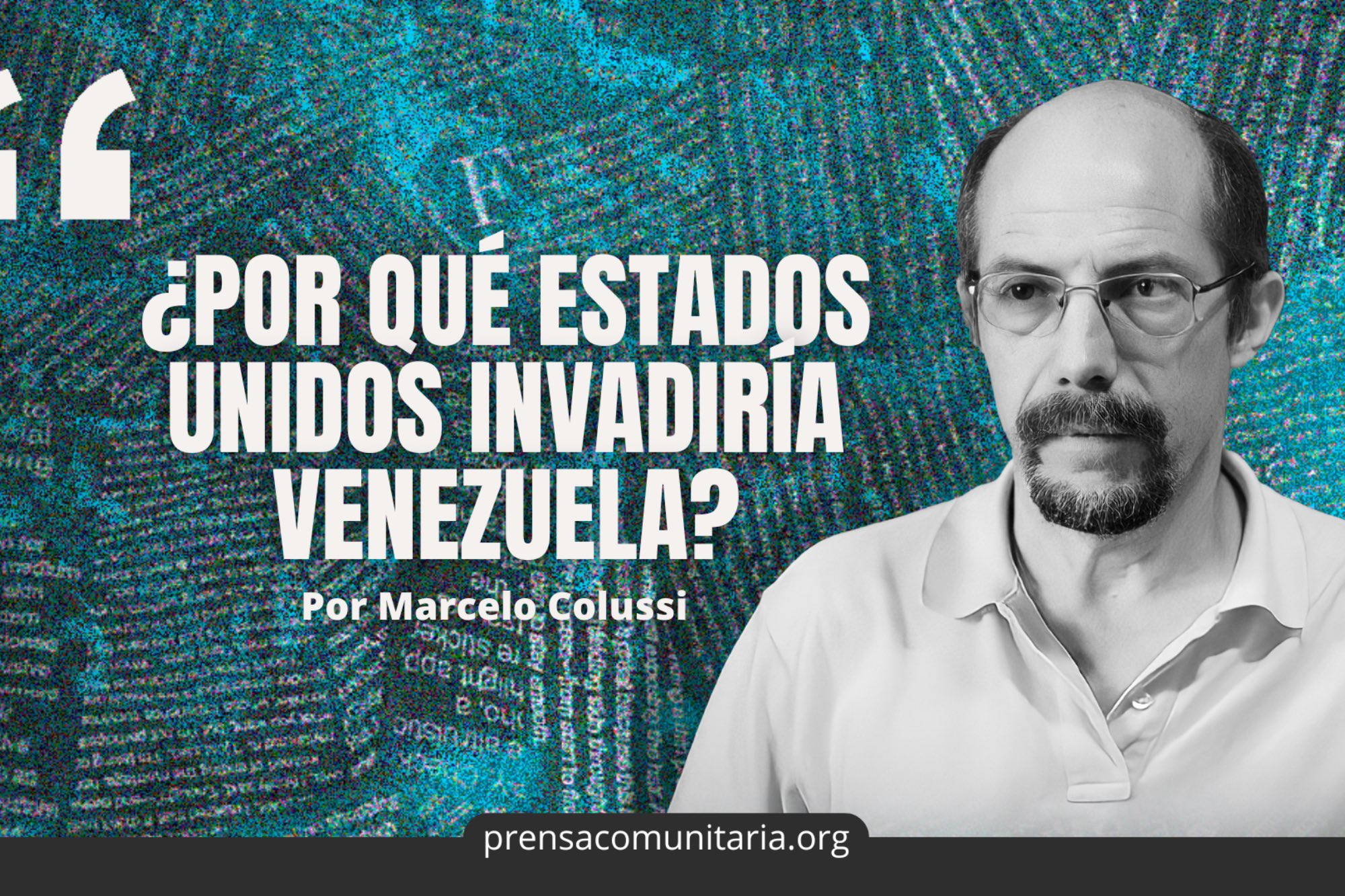Por Dante Liano
El piloto se volteó, con una cierta dificultad. Dijo algo. El rumor potente de la única hélice que nos tenía en vuelo no dejaba oír. Me enseñó la pantalla de su móvil: mostraba la foto de una tupida nube que cubría un bosque. “¡Repítame!”, le grité. “¡No podemos llegar a San Marcos!”, entendí. “¡No hay visibilidad!”. La avioneta se balanceaba ligeramente, como un columpio torpe. El piloto añadió: “¡Tenemos que aterrizar en Xela!” Esa mañana habíamos llegado a los Hangares Privados, una zona del aeropuerto “La Aurora” que está del lado opuesto al sector internacional. En la garita, un severo guardián nos había impedido el paso. “¿A dónde van?”, inquirió. “A San Marcos”, le respondí con ingenuidad. “No, hombre, ¿a qué hangar van?” Insistí en mi ignorancia: “Al del avión para San Marcos”. “Hay doscientos hangares”, me informó el hombre, con voz didáctica. Entonces consulté el whats app que había recibido, y leí algo que me había saltado. “Es el hangar 14”, le dije. El Uber nos llevó a la entrada, rebasando a unos dependientes que empujaban, a brazo partido, un avioncito que parecía diseñado para transportar enanitos. Semejaba un juguete. Dentro del hangar, otro aparato minúsculo estaba en reparación. En el fondo, una oficina de madera y una mesa ancha, en donde varios hombres pasaban el tiempo, conversando o leyendo algún manual. Uno de ellos, al vernos con maletas y atuendo de viajeros provincianos, nos preguntó a dónde íbamos. “A San Marcos”, informé. “Muy temprano”, comentó. En efecto, habituados a las largas esperas en los aeropuertos, habíamos llegado con hora y media de anticipo. “Siéntense”, y nos mostró dos sillones desvencijados, medio pelados, que evocaban los años ’30. Todo hacía pensar en una escena de película en blanco y negro. Ya de cerca, se entendía que la gente sentada alrededor de la mesa eran pilotos en espera de salir hacia algún lugar del interior. No jugaban naipes, como uno podría pensar, sino que tenían cartas de navegación en las manos, y hablaban de las condiciones del tiempo. Alguno contaba anécdotas de su último viaje. Vestían despreocupadamente, hacían bromas, comían hamburgueses con coca cola. Un par de muchachas, ligeramente robustas, se añadían al grupo.
En eso nos llamaron. Con sorpresa, descubrimos que éramos los únicos dos pasajeros, porque la avioneta tenía solo cuatro puestos. Piloto y copiloto adelante, nosotros dos atrás. El aparato tenía las dimensiones de un automóvil grande. Adentro, las de un tuc tuc pequeño. Una sola hélice en el frente era la encargada de levantarnos por los cielos. Uno pensaba si no era mucho pedir. Se me vino a la mente Antoine de Sant-Exupery y sus vuelos nocturnos. De veras, se quería mucho coraje para alzarse en vuelo, hacia los años diez del siglo pasado, sin más luces que las estrellas, cuando el cielo no estaba nublado. Cuando la avioneta se levantó por sobre los edificios de la ciudad, parecía que estuviéramos dentro de un milagro. De los dos muchachos que nos llevaban, uno era, notoriamente, un aprendiz. Y estaba aprendiendo a volar con nosotros. No lo hizo mal, sobre todo cuando perforábamos las densas nubes que reposaban sobre el lago de Atitlán. El mínimo aparato temblaba un poco, por la turbulencia, pero nada que ver con las que se sienten en los aviones grandes. Cuarenta y cinco minutos después, cuando ya le habíamos cogido gusto al vuelo, el piloto se volteó y nos dijo que debíamos aterrizar en Xela, por las malas condiciones en San Marcos. Así que tuvimos que continuar el viaje en un banal Chevrolet de los años 60, manejado por un uberista de nombre Darwin, un campesino prestado al transporte público. Tan campesino que, en realidad, se dedicaba a la cultivación de patatas, de las que nos ofreció un costalito, pero eso ya es otro cantar.
En los días sucesivos, conversé con grupos de jóvenes de San Marcos, una ciudad montañosa del Occidente de Guatemala. Como su altura es de dos mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar, el ambiente es helado. Esa cualidad atmosférica pareciera provocar orgullo en sus habitantes. Con frecuencia, después de las presentaciones, preguntan: “Hace frío, ¿verdad?”. Y cuando el visitante se queja, sonríen satisfechos, como si uno alabara la belleza del paisaje. También están orgullosos del volcán Tajumulco, a 4220 metros de altura, el más alto de Centro América. En oleadas curiosas, los adolescentes llegaron al aula en donde se bebía un café famoso. Una semana más tarde, me tocó hablar con jóvenes de Cobán, una ciudad en el norte de Guatemala, cuya flora es maravillosa. Ardua empresa encontrar temas que sedujeran la volátil atención de jóvenes y adolescentes, capturados por la hipnosis de los teléfonos móviles, sus aplicaciones y sus redes sociales. Aunque también esto roza el terreno del mito y la fantasía. No todos los muchachos son presuntos hikikomori, ni todas las redes sociales son tan sugestivas. Hay aún mucho espacio para la literatura y el arte, a menos que uno se quiera ejercitar en las banales lamentaciones sobre la juventud en deterioro, tal como hicieron padres y abuelos en su tiempo.
Me concentré en algunas ideas: la literatura como arte; el arte como trabajo; ambos como camino de conocimiento. Que el arte es un trabajo lo explicó, en modo meridiano, Ernst Fischer en un libro estupendo que se llama La necesidad del arte. Fischer parte del conocido antagonismo entre hombre y naturaleza que caracteriza a la modernidad. El ser humano se distingue de los animales, según esta teoría, porque logra separarse, de algún modo de la naturaleza, logra reconocerse como “otro”, respecto de ella. Hay un momento simbólico, en la época prehistórica, que marca este pasaje. Al principio, los seres humanos vagaban entre la naturaleza, confundidos con ella, y sobrevivían gracias a la recolección de los frutos. De pronto, uno de ellos ve, por el suelo, una rama caída. Imagina entonces, que esa rama le puede servir para sacudir los frutos más altos y hacerlos caer. Toma en sus manos dicha rama y ejecuta lo imaginado. En ese momento, la rama ya no es tal rama, sino un instrumento que usan los seres humanos para cambiar la realidad, para poner la naturaleza a su servicio. Comienzan a adueñarse de la naturaleza. La transformación de la naturaleza a través de instrumentos es el otro nombre del trabajo. Un momento más tarde, esos mismos seres humanos contemplan un hermoso lago, o una caída de sol, y experimentan un sentimiento extraño, un placer inusitado. También, en ese momento, la naturaleza deja de serlo, para convertirse en paisaje, para estar revestida de una nueva expresión: la belleza. El reconocimiento de la belleza es una actividad puramente humana, y lo es más el deseo de crear belleza, no como lo hace la naturaleza, de modo casual y espontáneo, sino con la deliberada intención de causar el mismo placer estético que un hermoso paisaje. Ese deseo recibe el nombre de arte y es privilegio de la humanidad. El arte no viene del cielo, ni de las musas, ni de la inspiración. El arte es fruto de duro trabajo, de entrenamiento, de tesón. Primero se es artesano y solo después de haber dominado el oficio, en todos sus aspectos, se puede aspirar a ser artista. Se aspira a la perfección, que no es más que hacer una obra sin defecto ni aristas. “Perfecto” viene del latín “per facere”: hacer algo en su totalidad. Y se fabrican “artefactos”, es decir, “hechos con arte, con perfección”. Leonardo da Vinci tenía su taller en Florencia; a él llegaron dos jóvenes aprendices: Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio. Ambos, a través de un duro aprendizaje, llegaron, a su vez, a ser maestros. Pero solo después de un arduo trabajo. No se pinta la Capilla Sixtina sin haber elevado andamios y no sin ensuciarse manos, brazos y cabellos de la pintura en las paredes. No se construye la cúpula de la Basílica de San Pedro sin haber aprendido el arte del cálculo matemático de manera rigurosa y puntual. No hay casualidad en el arte. No hay arte sin trabajo, duro y cotidiano.
La literatura es un arte, aunque muchos lo olviden y crean que es solo entretenimiento, inspiración y bohemia. ¿Qué tipo de arte? Bueno, para decirlo en forma muy simple, el arte de las palabras. En dos aspectos: se logra la belleza con el lenguaje a través de lo que los formalistas llamaban «el extrañamiento”. Esto es, manejar el lenguaje de manera que deje ser percibido automáticamente y se le vea como una cosa rara, nueva, insólita. Un instrumento para ello es el uso del verso. En la comunicación cotidiana, nadie habla en verso, sino de corrido. El verso es forzar el lenguaje a pausas, ritmos y medidas que suenan extrañas o asombrosas. El verso posee características que dan, al lenguaje diario, una música insólita. Cuando Garcilaso dice: «Corrientes aguas, puras, cristalinas», escuchamos, a través de las palabras, el sonido del río que discurre en el poema. En una conversación banal uno diría: «Había una vez un río…» La voz de Garcilaso hace que el lenguaje suene como esa corriente de agua. Muchas veces, la poesía consiste en que la expresión deja de tener significación y se quede solo con su propia música, como en la copla infantil: «Tin, Marín, de dos, quién fue, cúcara, mácara, títere fue». También: la poesía no solo es música, sino también búsqueda de conocimiento. Lo explica Heidegger cuando comenta la obra de Hölderlin: en el desesperado tentativo de conectarse con lo absoluto, el ser humano solo lo logra con la poesía. Es el momento en que los dioses entran en contacto con lo humano y se revelan, y revelan a la humanidad el secreto del Ser.