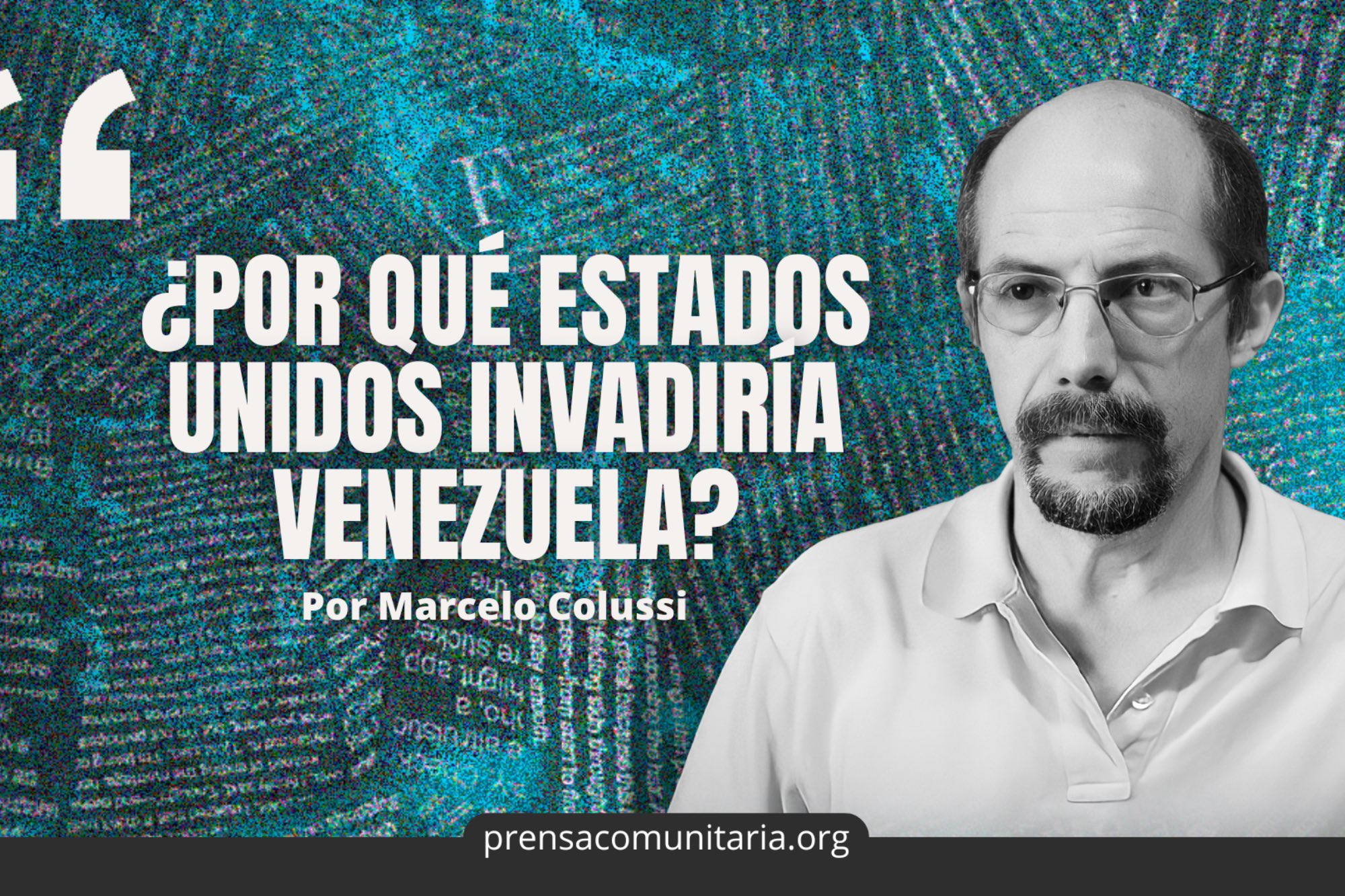“Nosotros no estamos luchando solo contra la basura o el ripio, estamos enfrentando un modelo que nos ha condenado a ser zona de sacrificio”, dice Efraín Martínez, vocero de las autoridades ancestrales del pueblo maya Poqomam. Recuerda cómo el río Chinautla antes era balneario y lugar de cultivo y contrasta esa memoria con el presente: “Hoy ni ranas existen, todo está enterrado bajo toneladas de desechos que no producimos, pero que nos imponen”, recuerda.
Por Derik Mazariegos
El río baja espeso, cargado de espuma y bolsas plásticas. A su paso por Santa Cruz Chinautla, un municipio del departamento de Guatemala, ya no suena como un río limpio, sino como un desagüe que arrastra la basura de la ciudad capital. El aire trae consigo un olor agrio que se cuela en las casas y en la memoria de quienes crecen junto al agua contaminada.
“Cada año que pasa la contaminación es peor, ha llegado a un límite incontrolable”, dice Juan Carlos Jerónimo, alcalde indígena Poqomam. “Esto nos afecta a todos: niños, jóvenes, ancianos. Hay enfermedades respiratorias, problemas gastrointestinales, incluso anímicamente nos sentimos sentenciados a vivir como en un basurero”, agrega.

Su testimonio resume décadas de abandono: deforestación, desplazamiento de tierras, camiones que pasan de madrugada, viviendas rajadas por la extracción de materiales. “Lo que se escucha es la bulla de camiones y un río sucio; lo que se huele es la pestilencia de los desechos que genera la ciudad”, añade. En Chinautla, la vida cotidiana está marcada por esa contradicción: un lugar que es cuna del pueblo maya Poqomam y, al mismo tiempo, el patio trasero de la metrópoli.
Cada amanecer en Santa Cruz Chinautla comienza con el mismo paisaje: el río Las Vacas arrastra bolsas, espuma tóxica y aguas negras que descienden desde la ciudad de Guatemala. El olor a humo y desechos impregna las casas.
Durante décadas, la capital ha convertido la microcuenca del río Las Vacas, afluente del Motagua, en un vertedero a cielo abierto. Las consecuencias son claras: enfermedades recurrentes, pérdida de cultivos, desaparición del barro para la alfarería y un deterioro que golpea tanto al ambiente como al corazón cultural del pueblo Poqomam.
Frente a esa condena de vivir en una “zona de sacrificio”, la comunidad decidió dar un paso histórico. Recuperó a sus autoridades ancestrales y llevó el caso a los tribunales. El resultado: un amparo que obliga a las municipalidades de Guatemala, Mixco y Chinautla a asumir su responsabilidad, cerrar vertederos clandestinos y comenzar la restauración de la cuenca.
Chinautla, a apenas doce kilómetros de la ciudad capital, vive una paradoja: es la cuna del pueblo Poqomam y, al mismo tiempo, el patio trasero donde desemboca la basura de la metrópoli y de catorce municipios del departamento central.

Cada día, los ríos Las Vacas, Chinautla y Tzaljá bajan cargados de desechos desde el vertedero de la zona 3 —uno de los mayores focos de contaminación del país—. A esa carga se suma la operación de areneras y piedrineras que, durante décadas, han extraído materiales sin licencia y sin fiscalización efectiva del Estado.
En la ecología política se habla de “zonas de sacrificio” para nombrar a los territorios que cargan con la contaminación y el extractivismo mientras otros se llevan los beneficios. Chinautla es uno de ellos. Aquí, el costo se mide en enfermedades, tierra perdida y una memoria cultural que resiste a la desaparición. Desde el año 2022, Prensa Comunitaria ha acompañado esta lucha y hoy trazamos una línea del tiempo que recapitula su recorrido.
2022: La chispa de la resistencia
En 2022, las comunidades maya Poqomam de Chinautla denunciaron que las empresas Arenera La Primavera y Piedrinera San Luis seguían operando con licencias vencidas. La Primavera había perdido su autorización el 13 de diciembre de 2021 y San Luis el 25 de junio de 2022, pero ambas continuaron extrayendo materiales mientras el Ministerio de Energía y Minas (MEM) analizaba prórrogas que no cumplían con los requisitos.

Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2022/07/dos-empresas-areneras-con-licencias-vencidas-siguen-operando-en-chinautla/
La indignación no tardó en expresarse en las calles. Se instalaron plantones frente a las areneras, se organizaron caminatas y aparecieron carteles contra la extracción ilegal. Desde la municipalidad, la alcaldesa Brenda del Cid Medrano respondió acusando a las autoridades indígenas Poqomam de “entorpecer el desarrollo”, un discurso que elevó la tensión con la población organizada.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2022/07/alcaldesa-amenaza-a-comunidades-poqoman-que-se-resisten-a-una-empresa-arenera/
La resistencia también enfrentó la violencia. En julio de ese año, dirigentes comunitarios denunciaron amenazas de muerte de parte de un empresario vinculado a la industria minera. El hostigamiento buscaba frenar las protestas, pero reforzó la convicción de que la defensa del territorio debía sostenerse a toda costa.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2022/07/comunitarios-reciben-amenazas-de-muerte-de-un-empresario-minero-en-chinautla/
El 27 de julio, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), junto con el MEM y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), inspeccionó la cuenca del río Tzaljá. El operativo incluyó un sobrevuelo con dron y la presencia de la alcaldesa, pero los técnicos ignoraron la solicitud de las familias de revisar viviendas dañadas. No era un problema nuevo: desde 2006 la propia CONRED había recomendado suspender la extracción por los hundimientos y grietas en casas, pero esa medida nunca se aplicó.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2022/07/chinautla-autoridades-inspeccionan-cuencas-de-rios-donde-operan-mineras-areneras-con-licencias-vencidas/
Ese mismo año, documentos oficiales confirmaron la contradicción institucional: mientras reconocían que las licencias estaban vencidas, al mismo tiempo avalaban la continuidad de operaciones bajo el argumento de que las empresas habían solicitado prórroga antes del vencimiento. Para las comunidades, era la evidencia de un Estado que protegía más a las areneras que a la gente.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2022/07/graves-danos-retratan-la-operacion-ilegal-de-empresas-mineras-en-chinautla/
Al cierre de 2022, la resistencia Poqomam había dado un giro decisivo. De las marchas y plantones en las calles pasó a preparar una ofensiva inédita: llevar la defensa del territorio a los tribunales y exigir justicia ambiental.
2023: La resistencia se sostiene entre la contaminación y la impunidad
El 25 de mayo de 2023, José Francisco Calí Tzay, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Pueblos Indígenas, visitó a las comunidades Poqomam en resistencia en Santa Cruz Chinautla. No fue una visita oficial, pero se comprometió a trasladar la información recibida a instancias de Naciones Unidas.
Frente al plantón comunitario que se mantiene desde 2022 contra las areneras La Primavera y San Luis, Efraín Martínez, vocero de las autoridades ancestrales, expresó: “Él vino a verificar las denuncias que estamos haciendo… creemos que sus funciones en Naciones Unidas es un pronunciamiento así fuerte al Estado de Guatemala”.
La visita reflejó una realidad persistente: las areneras continuaban operando con licencias vencidas, la permisividad estatal se mantenía y las comunidades indígenas seguían asumiendo el costo ambiental. Sin embargo, también significó un reconocimiento internacional a sus denuncias, lo que dio mayor visibilidad a la resistencia Poqomam.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2023/05/relator-de-pueblos-indigenas-visita-a-comunidad-de-chinautla-en-resistencia/
2024: Autoridades, amenazas y visibilidad internacional
El 7 de enero de 2024, en la plaza central de Santa Cruz Chinautla, la marimba acompañó la elección de nuevas autoridades ancestrales Poqomam. Siete dirigentes asumieron la vara con un mandato claro: defender el territorio, la biodiversidad, el agua y exigir el cumplimiento del amparo que reconoce el derecho humano al agua. Fue un acto de continuidad, pero también de reafirmación frente a la contaminación y las areneras que siguen operando sin licencias.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2024/01/el-pueblo-poqoman-de-santa-cruz-chinautla-cambia-autoridades-ancestrales/
La violencia no tardó en irrumpir. El 18 de abril, en la comunidad de Cruz Blanca, dos jóvenes fueron atacados por hombres en moto. Anilson Alberto Vásquez Chacón, de 16 años, murió en el hospital; su hermano Lesster Moisés sobrevivió. Eran hijos de Francisca Chacón y Armando Vásquez, integrantes de la autoridad indígena local. El atentado confirmó los riesgos que enfrentan las familias que participan en la resistencia contra la extracción de arena y el vertedero metropolitano.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2024/04/atentan-contra-la-familia-de-autoridad-maya-poqomam-de-chinautla/
En julio, la problemática ambiental de Chinautla alcanzó un nuevo nivel de visibilidad internacional. Javier Palummo Lantes, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recorrió el río Las Vacas y resumió la escena con una frase dura: “Un río transformado en basurero y un basurero transformado en río”. Lo que observó fue la confirmación de años de denuncias: descargas de aguas residuales, basura acumulada y lixiviados que avanzan hacia el río Motagua. En sus observaciones preliminares advirtió que más del 90 % de las fuentes de agua en Guatemala están contaminadas y que seis de cada diez hogares carecen de acceso regular a agua potable. Recomendó aprobar una Ley de Aguas, una normativa nacional de residuos y fortalecer al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para que pueda sancionar a las empresas responsables.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2024/07/hay-un-rio-transformado-en-basurero-y-un-basurero-transformado-en-rio/
2025: La justicia habla, pero el modelo no cede
El 2025 abrió con dos escenarios decisivos: los tribunales empezaron a responder y el sistema de residuos de la capital siguió empujando la contaminación hacia los ríos Las Vacas, Chinautla y Motagua.

Para entender la magnitud del problema es necesario conocer la historia del vertedero de la zona 3 capitalina.
Durante siete décadas funcionó como botadero, nunca como relleno sanitario, y pese a ese historial opera hoy con licencia ambiental vigente hasta 2027. En 2016, el MARN ordenó su cierre técnico y dio seis meses para un plan; nueve años después, lo que hay son cierres parciales, un hundimiento registrado en septiembre de 2024 en el patio 7, obras de emergencia para drenar lixiviados y un proyecto clave —el colector RMR, pensado para contener la contaminación— que ni siquiera alcanzó adjudicación. Mientras tanto, 575 camiones descargan residuos cada día; más de la mitad provenientes de la capital y el resto de 14 municipios, y 1,140 recicladores dependen de este espacio, en medio de la tensión que genera la aplicación del Reglamento 164-2021.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2025/03/la-ruta-de-la-basura-en-guatemala-la-historia-del-vertedero-de-la-zona-3/
El 1 de julio de 2025, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil emitió un amparo definitivo a favor de la población Poqomam de Santa Cruz Chinautla. La decisión judicial marcó un precedente: ordenó a la municipalidad asumir responsabilidades directas frente a una crisis que por años se había tratado como un problema secundario. El fallo exige el cierre técnico de vertederos ilegales, la restauración de ecosistemas dañados, la implementación de planes de gestión de desechos y la detención de la contaminación que llega desde el área metropolitana a través de los ríos que cruzan Chinautla. Todo esto debe realizarse con base en un estudio técnico participativo, en el que se incluya a la propia comunidad como parte de la solución.
La sentencia respondió a un reclamo que llevaba tiempo en el aire. En mayo de 2024, las autoridades ancestrales Poqomam habían presentado una petición formal para que se atendieran los basureros clandestinos, se establecieran acuerdos intermunicipales y se diseñara un plan de restauración ambiental.
La municipalidad guardó silencio. Un año después, ese silencio se tradujo en un pronunciamiento judicial que obliga a actuar. Para muchas familias, acostumbradas a ver cómo sus denuncias quedaban archivadas, la resolución representó el primer reconocimiento institucional de que su territorio no podía seguir siendo tratado como una zona de sacrificio.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2025/07/se-ordena-a-la-municipalidad-de-chinautla-proteger-el-medio-ambiente/
En agosto de 2025, la organización ambientalista Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) detalló el alcance de la resolución judicial. El tribunal había dado inicialmente 15 días para que la municipalidad presentara una hoja de ruta; al considerar la respuesta insuficiente, amplió el plazo a 30 días adicionales y ordenó convocar a instituciones como el MARN, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y a la propia comunidad, con el fin de compartir responsabilidades en la búsqueda de soluciones.
El peritaje de AIDA permitió dimensionar el problema más allá de los expedientes. Siguiendo la ruta de la basura, documentaron cómo los desechos se desplazan desde el vertedero capitalino hasta el Cementerio General y continúan por el kilómetro 5 rumbo a Chinautla: bolsas abandonadas en las orillas, ripio arrojado en laderas, mujeres y niños recolectando materiales, familias cruzando descalzas un río contaminado.
Para la organización, el caso ya constituye un precedente regional: por primera vez, una municipalidad es obligada por un tribunal a responder en materia ambiental. Un fallo que, aunque todavía enfrenta resistencias y retrasos, abrió la posibilidad de que la justicia ambiental se vuelva una realidad palpable en Guatemala.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2025/08/bryslie-cifuentes-santa-cruz-chinautla-es-un-ejemplo-de-que-la-justicia-ambiental-puede-darse-en-guatemala/
El 5 de agosto, en una sala del Congreso de la República, las comunidades Poqomam recibieron una noticia inesperada: el MARN había autorizado en octubre de 2024 una licencia ambiental por cinco años a la Piedrinera San Luis. La sorpresa fue inmediata. Se trataba de una empresa cuya licencia de explotación venció en junio de 2022, pero que ahora encontraba en ese permiso la llave para reactivar trámites ante el MEM. El contraste con la sentencia judicial resultaba evidente: mientras el tribunal fijaba límites y responsabilidades desde el Ejecutivo se abría la puerta a la continuidad de una actividad extractiva cuestionada en el territorio.
Para los vecinos, la decisión no era técnica sino política. Las rajaduras en viviendas, los derrumbes en laderas, los caminos perdidos y el tránsito nocturno de camiones son pruebas cotidianas de que la extracción sigue dejando huellas profundas. El alcalde indígena Juan Carlos Jerónimo advirtió, además, la “declinación de 36 metros” que separa el área urbana de la comunidad, un desnivel que convierte cualquier movimiento de tierra en amenaza constante. Ante la presión comunitaria, el ministro de Energía y Minas prometió revisar dictámenes de la CONRED antes de resolver, aunque sin compromisos concretos.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2025/08/comunitarios-piden-revocar-licencia-ambiental-aprobada-por-el-marn-a-piedrinera-en-chinautla/
El año 2025 marca un punto de inflexión: un amparo que ordena atender agua, saneamiento y residuos con participación comunitaria, frente a un vertedero que sigue operando con licencia y proyectos estancados y una licencia ambiental a una piedrinera sin explotación vigente. La justicia empezó a hablar, sin embargo, el modelo que convirtió a Chinautla en depósito de la metrópoli todavía no.
En la actualidad: memoria y expectativa
Al recorrer Santa Cruz Chinautla en 2025, las sentencias judiciales conviven con un paisaje marcado por el desgaste. En septiembre, Prensa Comunitaria entrevistó dos voces que sintetizan la lucha y las expectativas: Juan Carlos Jerónimo, alcalde indígena Poqomam, y Efraín Martínez, vocero de las autoridades ancestrales.
Jerónimo subrayó que el amparo definitivo otorgado a la comunidad debe traducirse en compromisos concretos: planes de restauración, áreas verdes y espacios recreativos para la niñez. “Lo que espero es que la generación que viene alce la voz y no se quede callada. Que podamos vivir en un ambiente sano como lo promete la Constitución”, afirmó.
Martínez, en cambio, habló desde la memoria de lo perdido: el canto de las ranas, las hortalizas a la orilla del río y el barro para las artesanías Poqomam. Hoy, dice, todo está cubierto de desechos. Por eso insiste en que el proceso judicial abra tres caminos: el cierre de vertederos clandestinos, la construcción de muros de contención que frenen los residuos de la capital y la restauración de la cuenca. “Lo que buscamos es recuperar lo que nos arrebataron y garantizar que nuestros hijos e hijas tengan derecho a un ambiente sano”, resumió.
Ambas voces muestran que el litigio no es solo un expediente judicial sino la posibilidad de transformar una sentencia en suelo fértil, agua limpia y un futuro digno para las nuevas generaciones de Chinautla.
Zonas de sacrificio en el área metropolitana
En el mapa metropolitano, los desechos se reparten con una lógica perversa: la capital consume y las comunidades vecinas cargan con la basura. Humo, quebradas llenas de plásticos, nacimientos de agua en riesgo. Esa es la escena cotidiana en municipios como San Antonio La Paz, Palencia y Villa Nueva.
La categoría de “zona de sacrificio” ayuda a entenderlo: territorios donde los costos de la contaminación se concentran sobre poblaciones periféricas, indígenas o mestizas, mientras los beneficios se disfrutan en el centro urbano.
En San Antonio La Paz, vecinos describen cómo la basura se acumula en quebradas y áreas verdes sin que exista un vertedero formal. En temporada de lluvias, las corrientes arrastran los desechos hasta las casas. La investigación Minería, Deforestación, Basura y Organización (Chiviricuarta, 2024) recoge esa percepción de abandono: un municipio convertido en depósito de lo que la ciudad no quiere ver.
En Palencia, el vertedero de El Tabacal funciona a orillas del río Las Cañas, afluente del Motagua, en un terreno que no cumple con la normativa ambiental. Los testimonios hablan de olores persistentes, moscas, roedores y enfermedades gastrointestinales. En invierno, el humo de los incendios cubre las colonias. En junio de 2024, Blanca Morales advirtió que el vertedero amenaza un nacimiento de agua vital para la población y su denuncia se convirtió en bandera de resistencia.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2024/06/blanca-morales-y-su-lucha-contra-el-vertedero-que-amenaza-un-nacimiento-de-agua-en-palencia/
El mapa se completa en Villa Nueva donde opera el vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán (AMSA). Allí se reciben desechos de varios municipios del área metropolitana. En 2024, incendios a cielo abierto cubrieron de humo a las colonias cercanas y pusieron otra vez en duda la capacidad de las autoridades para prevenir, no solo reaccionar. El riesgo permanente son los lixiviados que, por la cercanía, amenazan con filtrarse al lago.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2024/04/el-vertedero-de-amsa-y-los-incendios-forestales-provocan-danos-a-la-salud-y-el-ambiente/
San Antonio La Paz, Palencia y AMSA muestran que lo ocurrido en Chinautla no es una excepción, sino parte de la misma trama metropolitana. La capital concentra los beneficios del consumo y la construcción, mientras expulsa los costos hacia la periferia. En esas orillas, comunidades enteras conviven con basureros improvisados, incendios y ríos convertidos en drenajes a cielo abierto.
La respuesta institucional suele llegar tarde. Se anuncian planes de cierre técnico, mesas de diálogo, reordenamientos. Pero mientras tanto, los camiones siguen llegando y la basura se sigue acumulando.
Eso es, en la práctica, una zona de sacrificio: territorios expuestos de forma desproporcionada al daño, invisibles en los centros de poder. La diferencia está en la organización comunitaria. En Palencia, en la defensa de los nacimientos de agua; en San Antonio La Paz, en las asambleas que nombran el abandono; frente a AMSA, en quienes insisten en que el lago no puede ser basurero metropolitano. Y en Chinautla, en un amparo histórico que obligó a las municipalidades a responder por décadas de contaminación sobre el pueblo Poqomam.