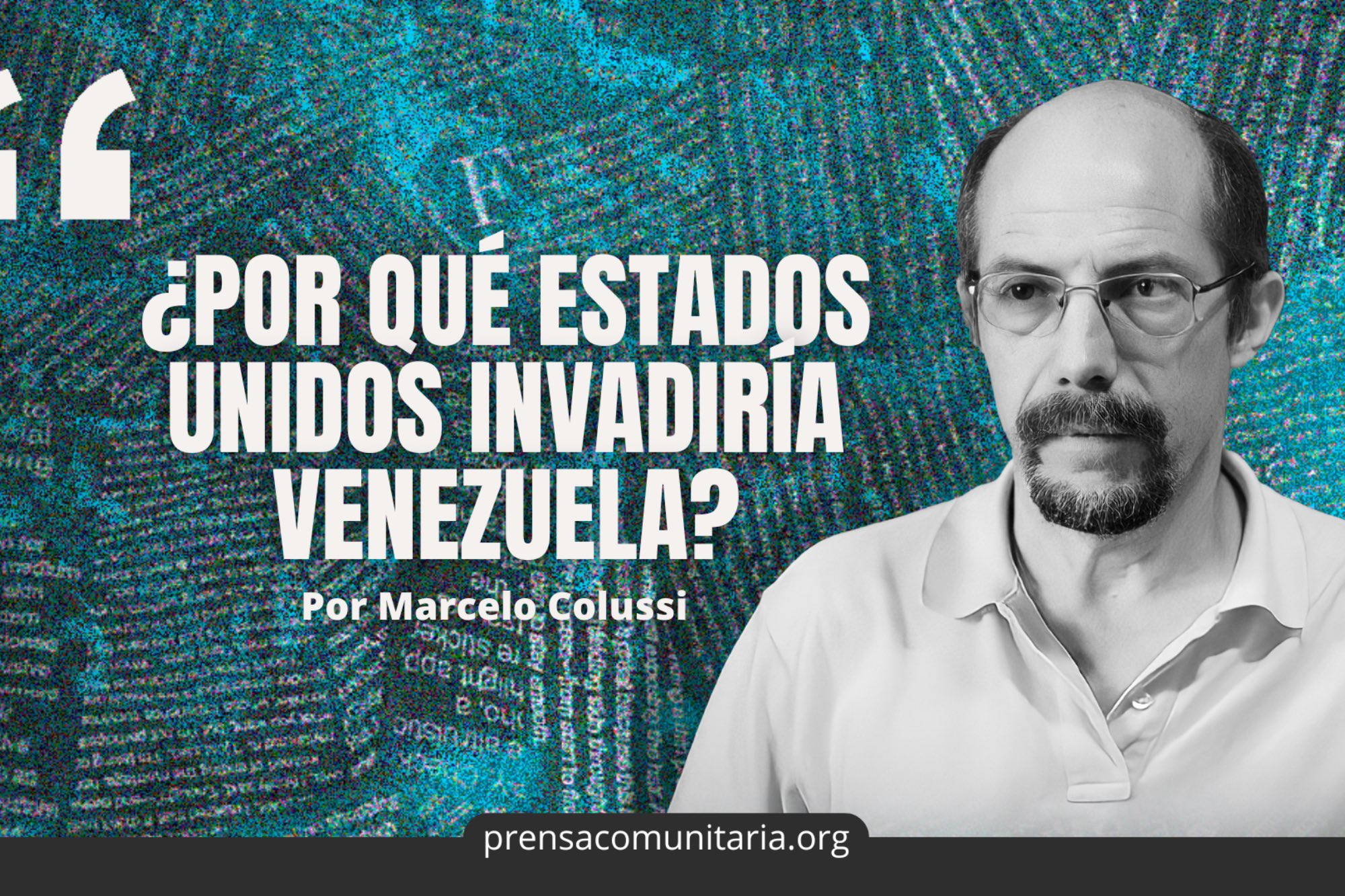Por Héctor Silva Ávalos
Estados Unidos es un país agobiado por el miedo. ¿O por miedos distintos que en realidad son el mismo pero son perpetrados por actores distintos? ¿O son el mismo miedo que se alimenta de plagas sociales como el racismo, la conspiranoia, el imperio de la mentira, el fanatismo? Como sea, este país vive bajo la tiranía de la angustia.
Hubo miedo el 28 de agosto en Minneapolis, una ciudad del medio oeste norteamericano, donde un enajenado irrumpió en una escuela católica y, armado con un fusil, una escopeta y una pistola que adquirió de forma legal, mató a dos niños de primaria e hirió a otras 17 personas. El asesino se llama Robin Westman, un hombre blanco de 23 años que, como otros antes, alimentaba su delirio con varias de las teorías conspirativas que hoy son ampliamente aceptadas y validadas por la clase política estadounidense.
Westman, por lo poco que se sabe hasta ahora, comparte rasgos con otros monstruos que, antes, adquirieron armas largas como quien compra galletas en la tienda, escribieron sus alucinaciones en documentos que hicieron públicos y entraron a escuelas, discotecas o iglesias a descargar miles de balas contra personas inocentes, contra niños, feligreses, o personas con colores de piel diferentes a las de ellos, los asesinos: cerca del 60% de los tiradores involucrados en matanzas desde los años 70 son de raza blanca de acuerdo con el Instituto Rockefeller.
Antes que Westman, Adam Lanza, que en 2012 mató a 20 niños y 6 adultos en una escuela de Sandy Hook, Connecticut. Antes aun Eric Harris y Dylan Klebold mataron a 13 personas en la secundaria de Columbine, en Colorado. Y así, durante años. Centenares de muertos. Masacres a las que, en ocasiones, siguen promesas políticas de limitar el acceso a armas largas; discusiones que nunca prosperan por la presión de grupos de poder, los mismos que financian a los políticos que impiden las reformas.
Nunca, desde que se lleva registro de estas matanzas a partir de los años 70, el Estado ha intervenido con todo su poder para prevenirlas o poner candados efectivos a la industria armamentista en los Estados Unidos. En este tipo de crímenes, el miedo parece reservado para las víctimas, los niños que como Fletcher Merkel de 8 años y Harper Moyski de 10, los asesinados en Minneapolis, no suelen tener protección alguna cuando los tiradores entran a las escuelas a vaciar sus cargadores.
Las acciones del Estado, laxas en lo que toca a las masacres en las escuelas, sí son contundentes contra personas desarmadas, trabajadoras y cumplidoras de la ley la mayoría, hoy que la política de turno en la Casa Blanca ha decidido poner como epítome del crimen a la migración, no a los tiroteos contra niños y feligreses. El Estado, timorato con los vendedores de armas, aparece musculoso contra los migrantes, ante quienes sí impone la ley del miedo.
También había miedo, el mismo 28 de agosto que un desquiciado mataba niños en Minneapolis, en los suburbios de Washington, DC, la capital del país. Había miedo en la Avenida Georgia, que conecta el centro de la ciudad con los suburbios en el norte, poblados en buena medida por centroamericanos. En esa calle, patrullas no identificadas y agentes federales sin uniforme se habían apostado en iglesias y centros comerciales a aterrorizar a los hispanos, a pedirles sus papeles, a capturarlos para meterlos en la trituradora de vidas en que se ha convertido el sistema migratorio de este país.
El miedo que el Estado provoca en los migrantes paraliza, los obliga a amanecer, cada día, con incertidumbre. Actividades tan cotidianas como esperar un bus, hacer fila para una cita médica o tan indispensables como ir al trabajo se han convertido en viajes de extremo peligro que pueden acabar en un cara a cara con la migra.
La ideología trumpista, promovida en medios masivos, redes sociales y cada vez que el presidente, su vocera o sus perros guardianes de la migración abren la boca, suele repetir que los migrantes son criminales, todos los migrantes, que no pagan impuestos, que se aprovechan del sistema de bienestar social y que roban los trabajos a los nativos. Todo eso es mentira o, en el peor de los casos, tiene decenas de matices.
Lo cierto es que, después de revisar cifras serias, incluidas las oficiales, todos los especialistas coinciden en decir que los índices de criminalidad son menores en las comunidades hispanas, que la mayoría de migrantes paga impuestos y que aquí sigue habiendo trabajo porque nadie más que los de piel morena acepta empleos desgastantes por pagas más bajas que el promedio.
Y, al desgranar las exageraciones y mentiras oficiales sobre grupos de deportados, lo que queda es una verdad como una catedral: la inmensa mayoría de los detenidos en las redadas no ha cometido crímenes violentos, y solo ha faltado a la ley al ingresar sin documentos en los Estados Unidos.
En este país, hoy, la entrada ilegal es el delito por antonomasia, uno cuya persecución tiene aterrorizadas a comunidades enteras. Los otros, los implicados en las masacres de niños perpetradas con armas legales, que son además de los tiradores los que les venden las balas, respiran más tranquilos en esta Unión Americana.