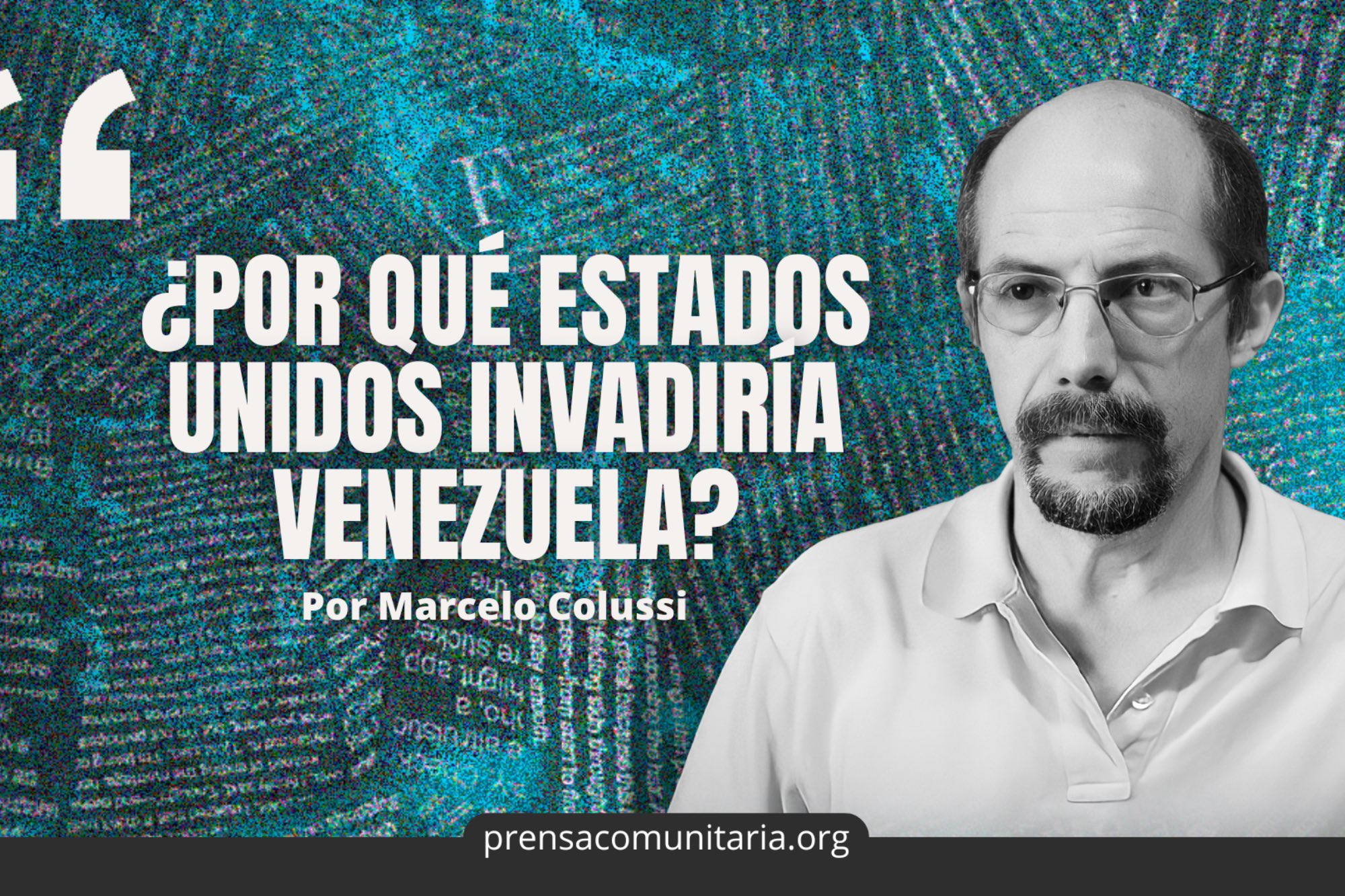(En el episodio anterior: el Escritor se da cita con la Comandante y su hijo, con quienes va a comer a un restaurante de Coyoacán, en la capital de México. Luego, van a visitar al escritor Luis Saldaña, cuentista mexicano, quien los recibe con una buena cantidad de cervezas y un largo canuto de marihuana, que el narrador describe como de muy buena calidad).
Por Dante Liano
Luis no mentía: al rato, estaban muertos de la risa, se desternillaban de cualquier cosa. El escritor mexicano tenía mucha gracia para contar anécdotas, o también y de añadidura, la potente mota había hecho su labor, y todos estaban de lo más alegre en ese sábado algo caluroso del Distrito Federal. Mientras conversaban, se iban resbalando en los sofás, y a veces quedaban casi acostados. Había que enderezarse, acomodarse, arreglarse, para comenzar de nuevo la resbaladera, pero en la contentura del momento nadie se quejaba. Ese detalle, que puede parecer literario, tuvo su efecto un par de horas después. Mientras tanto, Luis y el Escritor descubrieron una amistad en común. Era una muchacha francesa, Madeleine, que había trabajado en la solidaridad con el pueblo de Guatemala. Esta muchacha había dejado su pueblo detrás de la revolución guatemalteca, y podía estar en Roma o en Madrid, en México o en San José. No parecía una revolucionaria, si es que las revolucionarias tienen un aspecto definido. Bueno, sí, en algunos casos, la marca de fábrica es el descuido en el arreglo y los vestidos, como si andar zaparrastroso aumentase la autenticidad del compromiso. No era el caso de Madeleine, que parecía una burguesita parisina, siempre con el pelo como recién salida del salón de belleza, bien pintadita y bien maquillada, el infaltable foulard alrededor del cuello y glamorosos trajes caros que subrayaban la aureola de perfume que esparcía a su alrededor. No era fea y era una tombeur d’hommes, si se puede decir así. Por un tiempo, había sido novia fija de Luis, pero el Escritor le conocía varios novios volátiles que iba dejando tirados por ciudades y países.
“¡No me digas que conoces a la Madeleine!”, exclamó Luis cuando salió la muchacha en la conversación. La Comandante la había tratado por cosas de la revolución, y, como es natural, comenzaron hablando bien de la compañera. Que muy culta, que muy servicial, que muy solidaria etcétera, pero cuando se llegó a lo personal, el Escritor ya no opinó y la Comandante hizo el ligero comentario que puede hacer una mujer que ha navegado varios océanos. Fue Luis el que bajó la anécdota: “Nooo, pos nooo” exclamó. “Es que la Madeleine… jíjoles, chin, es que noooo”, y a esa frase siguió una serie de carcajadas, hasta que se calmó y explicó. “No, hombre, es que no se adaptaba a las cosas de aquí. Estuvo friega y friega porque se quería depilar las piernas, y yo le dije, no mames, Madi, o te depilas tú, con esas tiras que venden en el super, o no vas a encontrar quién te lo haga. Pues bueno, hasta que encontró un salón de belleza que se lo hiciera no estuvo contenta. Se fue una tarde, era un sábado como hoy, ¿y qué creen? Como a las dos horas regresó, con las patotas hinchadas, porque simplemente le habían puesto crema de rasurar y luego con un gilette, ándale, le quitaron la pelambre. ¡Cómo no se le iba a hinchar! Ya lloraba, la Madi, y yo me tuve que encerrar en el baño para que no me viera doblado de la risa” decía Luis y se reía de veras otra vez. “Es que no entendía que estaba en México, güey, creía que estaba en París. Regresaba a la casa quejándose de que le pellizcaban las nalgas en la calle, y yo le decía, pero ya viste cómo andas vestida, porque andaba toda apretadita, como si estuviera caminando en Rue Rivoli, y en cambio se metía al metro Allende, y ni modo, peores cosas pasaban”.
De pronto, se dieron cuenta de que el sol se había puesto. ¿A qué horas se había vuelto de noche? Para celebrar el despiste, abrieron otras cervezas, y a la luz de la bebida, Luis se recordó que tenía una cita esa noche. “Tengo una cena a las ocho. Va a ser el desmadre total”. Como buenos guatemaltecos, comenzaron a recitar declaraciones de despedida, para que el amigo pudiera irse. “No hombre”, dijo Luis, “también ustedes están invitados. Es de esas cenas para multitudes”. Poco quisieron para convencerse. Se subieron a un taxi y se fueron a la cena, un poco apretados ellos y un poco furioso el taxista, pues era la época en que los taxis eran escarabajos de la Volkswagen, y cuatro gentes en el asiento de atrás era demasié incluso para el DF. Igual llegaron y, en efecto, al entrar, se encontraron con un montón de gente, y todos parecían conocer a Luis, nadie a la Comandante, no por nada era clandestina. “Preséntense ustedes”, les gritó Luis “que voy a saludar a mis cuates”. Como pueblerinos, la Comandante, el hijo de la Comandante y el Escritor no saludaron a nadie e hicieron grupito. El Escritor imaginó que el camino de regreso iba a ser largo, y se metió la mano entre la bolsa, para controlar las llaves. Pánico. No las llevaba consigo. Fue entonces cuando se recordó de los sofás deslizantes de la casa de Luis. De segurísimo, las llaves se habían quedado en el diván. Tenía que recuperarlas. Por milagro encontró a Luis y le explicó el problema. Luis le dio las llaves de su casa y le dijo que, al salir, las dejara en el buzón, porque él pensaba seguir la parranda en otros lados.
Tomar un taxi en la ciudad de México, el sábado por la noche, podía ser una empresa notable. En la Avenida, los escarabajos pasaban raudos, el Escritor los llamaba con una seña y ni caso le hacían. Después de media hora, cuando estaba por desesperarse, un bochito pasó, se paró y lo llevó a casa de Luis. Allí estaban las llaves. El Escritor se las metió entre la bolsa, metió las de Luis en el buzón y se tardó otra media hora en conseguir un taxi que lo llevara a la fiesta. Cuando bajó, tuvo que tocar el timbre varias veces. Abrió la dueña de casa, con los estragos del festejo dibujados en el rostro. “Se acabó la fiesta, mano”, le dijo. “Hace poco se fue el último. Que pases buena noche”, y cerró la puerta. De ese modo, el escritor se encontró, a las dos de la mañana (¿a qué horas se había hecho tan tarde?) en un punto desconocido de la ciudad de México, con la necesidad de regresar al lejano sur, a la casa en donde posaba. “Tomar un taxi en la ciudad de México”, ya se ha dicho. Calaba el sereno. Se puso al borde de la calle y sí, pasaron varios Volskwagen. Se paraban y él les decía: “A Ciudad Universitaria, Colonia Tal, calle Tal” y los taxistas lo bajaban: “Muy lejos, manito, no va a encontrar quién lo lleve”. Al fin, uno tuvo compasión: “Mire joven, solo porque aquí lo pueden dejar en calzoncillos, me voy a echar el viajezón, pero es largo, qué anda haciendo por aquí, no hombre”. Si hubiera podido, el Escritor habría hecho el viaje de rodillas, por el agradecimiento. Se metieron al Periférico, hacia la esperanza de llegar a acostarse, necesidad superlativa a esa hora.
Para pasar el rato, el Escritor le comenzó a contar su noche al taxista. En eso, el coche comenzó a hacer un ruido extraño. El volante se resistía a enderezarse, en manos del conductor. “Debe ser el alineamiento de las llantas”, el Escritor se improvisó mecánico. No era eso. El bochito había pinchado llanta y tuvieron que aparcar, en medio de la nada. “¡Ay manito, qué desgracia!” dijo el taxista. En eso, pasó otro y el taxista se plantó delante, arriesgando que lo atropellara. Regresó con el escritor. “Mire manito, hablé con el colega y él lo va a llevar. Le tuve que suplicar porque no quería”. De veras, si hubiera podido, el Escritor se habría arrodillado de agradecimiento. Por el resto de su vida, ese gesto le bastó para incensar la generosidad y la cortesía de los mexicanos, de todo el pueblo de México, de la nación entera, de cualquier persona, animal o cosa que perteneciera a México. “¿Cuánto le debo?”. “Pos nada, ¿no ve que lo dejé en la calle? Páguele al colega”. El Escritor llegó a su casa, como se dice en la literatura, con las primeras luces del alba. Abrumó al segundo taxista con las misma historia de la fiesta, de las llaves perdidas y encontradas y se desperdigó en halagos hacia la cortesía de los mexicanos, inaugurando una larga serie de peroratas derivadas de una llanta pinchada. No volvió a ver a la Comandante, nunca en su vida, y tampoco al hijo de la Comandante. Igual pasó con Luis, de cuya literatura no supo más nada. Le quedó solo el recuerdo de esa trabajosa velada en la ciudad de México, que de vez en cuando le servía para amenizar reuniones de amigos.