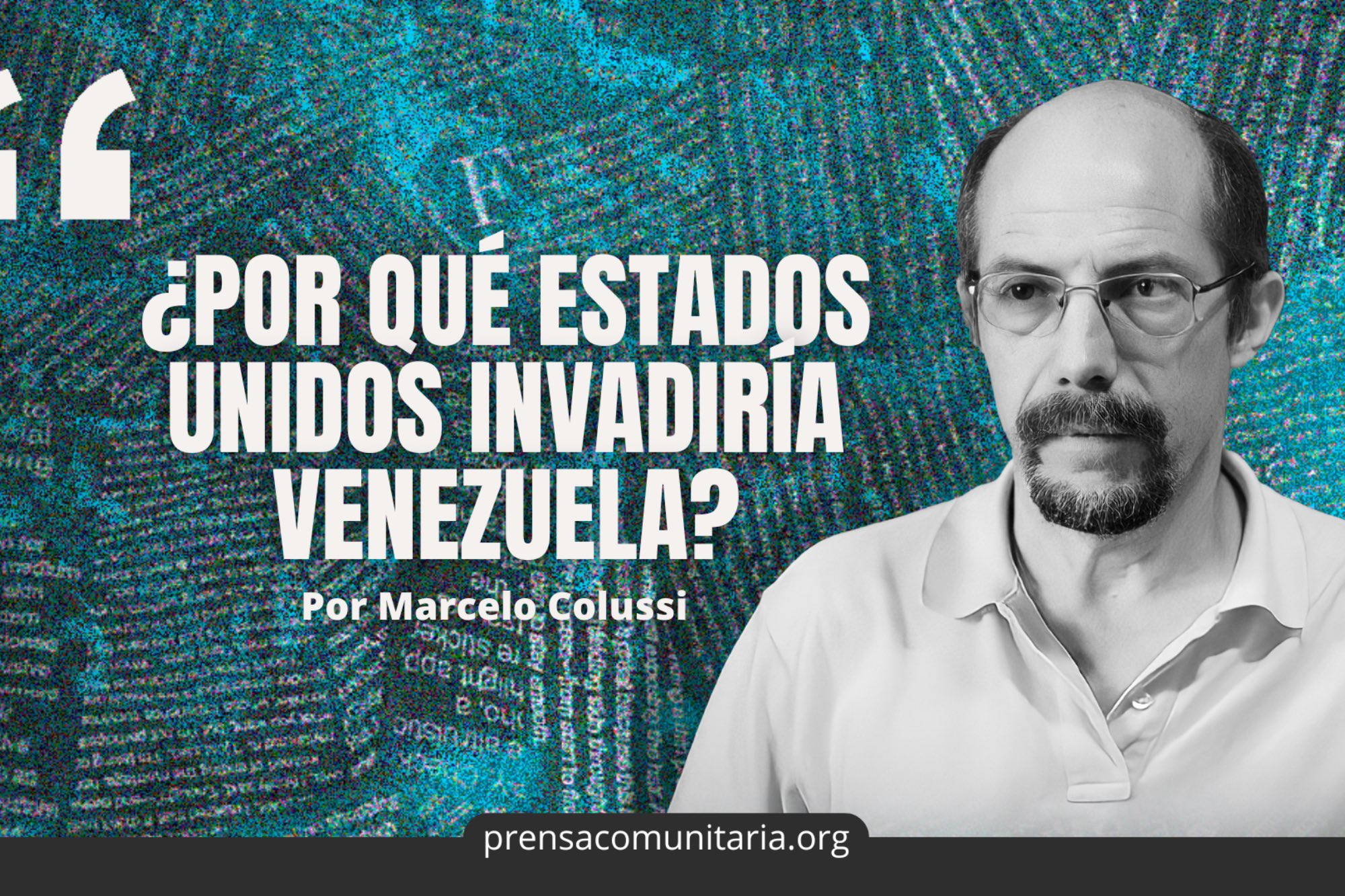“Aquí no pedimos nada regalado. Todo lo hicimos con nuestras manos. El agua que tenemos no fue gratis: fue lucha, fue trabajo, fue organización. Ahora que ya tenemos servicios, nos quieren quitar lo que construimos. Nos acusan, nos difaman, nos persiguen… pero seguimos, porque esta lucha no es solo nuestra, es para nuestros hijos”, señala uno de los vecinos.
Por Derik Mazariegos*
Los vecinos de las comunidades Robles I, II, III, y IV, ubicadas en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez sostienen un pozo de agua y una planta de tratamientos con recursos propios desde hace más de 20 años y ahora enfrentan una demanda judicial por el terreno y órdenes de captura.
La comunidad tiene su origen en el Acuerdo Municipal 14-83, el cual autorizó en 1983 legalmente el fraccionamiento de los terrenos y estableció que éstos contarían con servicios básicos como agua, drenajes y áreas comunes. Sin embargo, esas promesas nunca se cumplieron: el Estado se ausentó, y el lotificador no construyó las obras mínimas previstas. Ante ese vacío, fueron las propias familias quienes se organizaron para levantar sus casas, abrir calles y garantizar el acceso al agua.
Hoy, más de dos décadas después, enfrentan un nuevo conflicto legal por el terreno donde se ubica el pozo comunitario que abastece a la mayoría de las familias.

Un territorio precarizado y desigual
El municipio de San Juan Sacatepéquez tiene una población estimada de más de 218,000 personas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018), el 63 % se identifica como parte del pueblo maya Kaqchikel. Las comunidades de Ciudad Quetzal, como Robles, responden a otras configuraciones socioterritoriales.
Su población, mayoritariamente mestiza, se asentó en este territorio en un contexto de reconfiguración urbana influido por las dinámicas de movilidad poblacional asociadas al conflicto armado interno, que transformaron el mapa demográfico del país.
A diferencia de los núcleos centrales del municipio, estas colonias periféricas nacieron al margen de toda planificación estatal. Las lotificadoras privadas ofrecieron terrenos con servicios mínimos y promesas de urbanización que nunca se cumplieron.
En la práctica, se trató de un modelo de urbanización informal donde las familias, frente al abandono institucional, levantaron sus viviendas, calles y servicios básicos. Robles es hoy reflejo de esa historia de exclusión, pero también de una resistencia cotidiana que ha hecho ciudad desde los márgenes.
“Cuando venimos aquí no había calles, no había luz, no había nada. Nosotros compramos esto con la ilusión de tener una vida mejor, y nos tocó empezar de cero. Tuvimos que organizarnos para tener electricidad, para poner el drenaje, para todo. Aquí nadie vino a hacer nada. Todo lo hicimos nosotros. Y lo más duro es que después de tantos años que uno ha trabajado, todavía vengan a decir que no tenemos derecho a estar aquí, que lo que hicimos no vale”, señala Juan Pérez*.
El Acuerdo Municipal 14-83, emitido el 9 de agosto de 1983 por el Concejo Municipal de San Juan Sacatepéquez, autorizó al lotificador Juan José Luna Castañeda a fraccionar más de mil terrenos en el área que hoy se conoce como colonia Robles. El acuerdo, respaldado por el Estatuto Fundamental de Gobierno y la Ley de Parcelamientos Urbanos, le otorgaba validez legal como fraccionamiento urbano.
El proyecto contemplaba viviendas, una escuela, clínica médica, cancha deportiva, drenajes, red de agua potable, calles pavimentadas y áreas verdes. Incluso se especificaba que las calles debían tener una anchura de ocho metros y que el abastecimiento de agua se iniciaría mediante pilas públicas, hasta completar el sistema domiciliar.Nada de eso se construyó.

Un terreno de uso común en disputa
Las familias compraron los terrenos con la promesa de urbanización, pero fue la comunidad quien tuvo que levantar casas, abrir calles, instalar servicios y organizar la vida colectiva sin apoyo del Estado. Hoy, los terrenos destinados al uso común —como el espacio donde se encuentra el pozo comunitario— son objeto de disputa. Sin embargo, los planos firmados por la municipalidad siguen existiendo y confirman que, desde su origen, este territorio fue concebido como un bien colectivo.
“Solo pedimos que se respete lo que ya estaba escrito. No inventamos nada. Eso lo firmaron ellos.” — Juan Pérez, vecino de Robles.
Las familias, algunas migrantes, compraron terrenos de 6 por 15 metros con la esperanza de levantar allí sus casas y una vida mejor. Pero las condiciones materiales no llegaron con la escritura. Fueron ellas mismas quienes gestionaron el acceso a la luz, al drenaje y al agua. Lo que estaba en el papel, tuvieron que construirlo con sus manos.

En las calles de Robles, los muros también denuncian. Vecinos han pintado grafitis señalando públicamente a quienes consideran responsables de estafas y escrituras falsificadas, como una forma de resistencia simbólica ante el despojo. “No se deje engañar con escrituras falsificadas que presenta: Tránsito Ortiz Pablo y Juan Luna Sagastume”, se lee en uno de ellos. Para muchos habitantes, esta acción es una forma de advertencia comunitaria y memoria colectiva frente a un sistema que ha fallado en garantizar justicia.
El pozo: memoria viva y bien común
En 1999, ante la falta de soluciones estatales, la comunidad organizó la perforación de un pozo mecánico con apoyo internacional. El terreno donde se perforó el pozo cuenta con escritura de donación del mismo año (1999), y en los planos aparece señalado como área verde o de ampliación escolar. Este documento confirma que el terreno fue destinado a uso comunitario desde el inicio. Además, en 2007 se colocó una placa conmemorativa que registra el Pozo 1 como un logro colectivo frente al abandono estatal.
“Este fue un proyecto que vino desde España”, recuerda Ronaldo Pérez, “porque ya había una estructura de donación y la gente ya tenía las propiedades en teoría”.


La zona del pozo también tiene un valor ecológico y simbólico: “Aquí es el hábitat de varios animalitos, porque ya no hay áreas verdes. Para nosotros, los árboles nos hablan”, dijo Julián Hernández mientras muestra el lugar.
El hijo del lotificador fallecido, Juan Estuardo Luna Sagastume, reclama hoy el terreno como propio. Exige a la comunidad pagar Q1.5 millones por 180 m², arrendar el espacio por Q35 mil mensuales, o aceptar una coadministración del pozo. Para quienes han sostenido el sistema por más de 20 años, estas propuestas son inaceptables. “Eso es lo que anda peleando: que se le entregue esto. Y si no se le paga, que lo administremos juntos. Pero eso no es justo”, expresó uno de los miembros organizados.
Criminalización y desprotección
Según el Informe 2024/25 de Amnistía Internacional, en Guatemala persiste el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y criminalizar a quienes defienden el territorio, el medioambiente y los derechos humanos. Esta criminalización, sostiene el informe, es facilitada por la omisión del Estado en brindar protección efectiva y por la parcialidad de algunas autoridades judiciales, que favorecen intereses privados en detrimento de las comunidades.
Aunque Robles es una comunidad urbana y mestiza, su experiencia refleja una lógica estructural: exclusión institucional, abandono de servicios públicos esenciales y uso del aparato judicial para castigar a quienes se organizan desde abajo. En ese contexto, el pozo comunitario no solo representa acceso al agua, sino también autonomía, memoria colectiva y dignidad territorial. Y por eso mismo, se vuelve incómodo para quienes nunca cumplieron sus promesas, pero hoy intentan apropiarse de lo construido por la comunidad.
En enero de 2025, los líderes del Comité de Agua fueron objeto de criminalización. Una jueza ordenó su captura por “rebeldía”, luego de que una audiencia fuera adelantada sin notificación formal. La defensa legal no fue informada de forma efectiva. El 20 de junio, en la audiencia programada, la jueza resolvió inhibirse de conocer el caso por impedimento legal y lo remitió al Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio de Mixco, departamento de Guatemala. Para la comunidad, este traslado sin una explicación clara alimenta la percepción de que el proceso busca desgastar y confundir a la población organizada.
“Nosotros no hemos hecho nada malo. Solo estamos defendiendo lo que construimos. Pero a los que denuncian, no los escuchan. A nosotros, sí nos quieren capturar”, expresó Lucas Aguilar, resumiendo el sentir de una comunidad que enfrenta una justicia al revés.
Más denuncias
La falta de garantías quedó en evidencia el 18 de mayo de 2025, durante una asamblea comunitaria que fue suspendida por decisión vecinal tras denuncias de abuso de autoridad por parte de la secretaria municipal.
Según los asistentes, la funcionaria intervino de forma directa en el proceso de elección del nuevo COCODE, intentando imponer decisiones sin consulta previa a la comunidad. Además, la presencia de tres concejales, un síndico y otros empleados municipales fue percibida como un intento de cooptación y presión sobre la autonomía organizativa de Robles.
Posteriormente, la municipalidad propuso el 15 de junio como nueva fecha para realizar la asamblea, esta vez con una intención clara de colocar un COCODE afín. “Querían poner un comité ligado a la muni, con gente que son familia de ellos. Era para que nos quitaran la administración del proyecto del agua”, denunció Julián Pérez, vecino de Robles. A pesar de ello, las y los habitantes lograron reorganizarse y defender el modelo de autogestión comunitaria que han sostenido por décadas.
Autogestión ambiental sin respaldo institucional
Además del pozo, la comunidad de Robles construyó una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta obra fue ejecutada con fondos de CODEDE, en un terreno que la comunidad compró, y que desde entonces ha sostenido con recursos propios, ya que ninguna institución se ha hecho cargo del mantenimiento. Sin embargo, la planta está hoy obsoleta: fue construida con tecnologías antiguas y, en muchos casos, el agua sale igual o más contaminada de lo que entra.
“El agua sale más sucia de lo que entra. El pH está muy alto. Y nadie del gobierno ha venido a ayudarnos. Todo esto lo pagamos nosotros”, explicó Paco Sosa, encargado del sistema.

Incluso el tratamiento del lodo residual y todo el mantenimiento general del sistema son cubiertos con recursos de la propia comunidad. “Este barranco donde cae el desfogue también lo compramos. La municipalidad no se hace cargo. Al Ministerio de Ambiente no le interesa. Pero nosotros sabemos que existe, y si no lo cuidamos nosotros, nadie lo va a hacer”, señaló Paco Sosa, encargado del sistema.

La suspensión de la ejecución del segundo pozo ocurrió en abril de 2023, cuando la municipalidad colocó una orden administrativa para frenar el proyecto. Ese mismo año se realizó el aforo del pozo 2, lo que confirmó su capacidad para abastecer a las familias de Robles. Finalmente, en 2025 se completó el equipamiento del sistema, fruto de la organización comunitaria pese a los intentos de bloqueo institucional. En asamblea abierta, la comunidad sostuvo que el derecho al agua no puede estar condicionado a autorizaciones discrecionales ni a intereses ajenos al bien común.

En comunidades indígenas, esa carencia llega al 50 %. Aunque no existen datos oficiales sobre continuidad del servicio, se reconoce que la mayoría de la población —sobre todo en zonas rurales y marginales— no recibe agua de forma regular.
En ese vacío, son las propias comunidades quienes deben construir sus sistemas, mantenerlos y enfrentar las consecuencias legales, ambientales y de salud sin respaldo institucional. El informe señala que esta crisis impacta de forma desproporcionada a pueblos indígenas, mujeres y comunidades empobrecidas, como la comunidad de Robles, donde —a pesar del esfuerzo colectivo— no hay apoyo del Estado y, en cambio, se enfrentan procesos de criminalización por defender el derecho al agua.
https://prensacomunitaria.org/2025/07/el-90-por-ciento-del-agua-en-guatemala-esta-contaminada-senala-informe-de-human-rights-watch/
En los municipios periféricos a la ciudad de Guatemala, persiste una dinámica de intento de despojo y apropiación de proyectos de agua por parte de las municipalidades, con especial atención en aquellos que integran la Mancomunidad del Motagua. Esta mancomunidad agrupa a municipios asentados en la cuenca media del río Motagua, una región donde se ha identificado un mayor nivel de estrés hídrico y problemas en la disponibilidad de agua para el consumo humano.
En algunas de las reuniones de esta mancomunidad, varios alcaldes han expresado su “preocupación” por la supuesta mala gestión del recurso hídrico en distintas zonas de la cuenca. Estas declaraciones han sido interpretadas por vecinas y vecinos de diversos municipios como una amenaza directa a los proyectos de autogestión comunitaria del agua.
Uno de los principales impulsores de la Mancomunidad del Motagua fue el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, entre el año 2020 y 2021. Actualmente, la mancomunidad está integrada por los municipios de Guatemala, Chuarrancho, San Raymundo, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, Palencia, Chinautla, Pachalum, Santa Cruz El Chol (Baja Verapaz), así como por municipios de Zacapa y Chiquimula.
En paralelo, el Ministerio de Ambiente impulsa un proceso de diálogo para la construcción de una propuesta de Ley de Aguas, cuya segunda fase está por iniciar este mes. Si bien muchas comunidades han participado activamente en estos diálogos, otras han expresado su preocupación sobre el rumbo que podría tomar el proceso. Existe el temor de que, al llegar al Congreso, el contenido de la propuesta se distorsione bajo presiones del sector privado o de municipalidades interesadas en apropiarse de la gestión de proyectos autónomos, que hoy garantizan el acceso al derecho al agua.
Una de las principales demandas comunitarias es que se reconozca, garantice y mantenga la autonomía en la gestión de los proyectos de agua. Asimismo, exigen que no se excluya la voz ni el liderazgo de las comunidades que, históricamente, han cuidado el agua desde prácticas sustentables y solidarias, reconociéndose como un derecho colectivo.
https://prensacomunitaria.org/2025/06/el-agua-que-da-vida-la-experiencia-de-las-comunidades-es-vital-en-una-ley-de-aguas/
El mapa y el territorio
Los planos firmados por el notificador original indican que el área donde se encuentra el pozo está destinada a uso común. Aparecen registradas áreas escolares, forestales y de ampliación educativa, sumando miles de metros cuadrados.
Juan Pérez lo resume con claridad mientras muestra los planos: “Esto no lo inventamos nosotros. Aquí está. Está firmado. Es legal. Solo queremos que se respete”

Sujetos al sistema de justicia
Ante el riesgo de que el proceso judicial escale en criminalización, la comunidad solicitó el acompañamiento del Procurador de los Derechos Humanos y de la diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq. Ambas instancias participaron en una reunión con los líderes comunitarios el 7 de marzo de 2025, en San Juan Sacatepéquez.
Allí, se planteó una salida razonable: regularizar el terreno del pozo a través de una compra accesible o una donación. Las instituciones ofrecieron observar el proceso legal, pero el acompañamiento sigue siendo frágil frente a la maquinaria jurídica e inmobiliaria.
La vida en común como horizonte
Robles no es un caso aislado. Son comunidades que encarnan lo que ocurre cuando el Estado no llega, pero la gente sí. Cuando la planificación institucional falla, pero la vida colectiva responde. Sus habitantes han sembrado árboles, limpiado terrenos, construido infraestructuras, sostenido la gestión del agua y la defensa del territorio.
“Nos gustaría que el trabajo que hacemos valiera la pena, pero parece que no importa. Sin embargo, seguimos luchando, porque nadie más lo va a hacer por nosotros”, expresó Julián Sosa mientras compartía parte de la historia de Robles.


*Por razones de seguridad y ante el riesgo de criminalización que enfrentan las personas entrevistadas, los nombres utilizados en los testimonios han sido modificados. Esta medida busca resguardar su integridad en un contexto de persecución y vulnerabilidad.