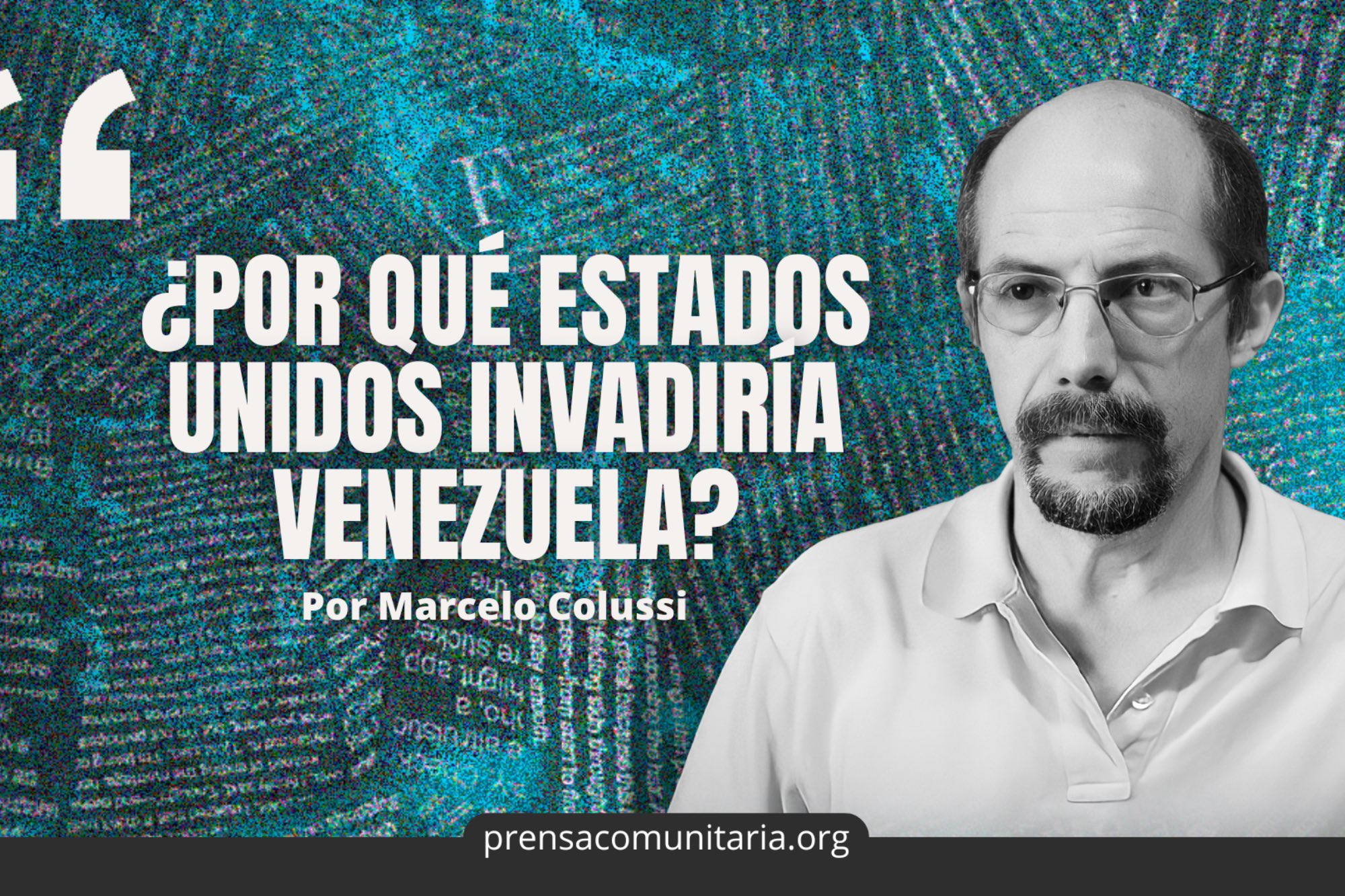“… Yo que me encuentro tan lejos
Esperando una noticia
Me viene a decir la carta
Que en mi patria no hay justicia
Los hambrientos piden pan
Plomo les da la milicia, si
… De esta manera pomposa
Quieren conservar su asiento
Los de abanicos y de frac
Sin tener merecimiento
Van y vienen de la iglesia
Y olvidan los mandamientos, si”.
Violeta Parra (1971)
Por Eguizel Morales Ramírez
El 25 de junio de 2025, como cada mañana, dediqué un tiempo para informarme sobre las noticias de Guatemala, Chile y el mundo. Mientras continuaba con la lectura, encontré una noticia que me alarmó: “Citación al Congreso de Guatemala de la viceministra Bertha Zapeta Say (mujer maya K’iche’), del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)”.
La citación provenía de una comisión presidida por el diputado Sergio Guillermo Enríquez Gárzaro, miembro del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), hijo de un pastor evangélico de la iglesia Ministerios Ebenezer y miembro de la misma.
Durante la sesión, el diputado interrogó a la viceministra sobre los comedores sociales en Sololá y, con actitud prepotente, le exigió que “le explicara al pueblo”. La viceministra Zapeta respondió en idioma maya K’iche’, lo cual provocó la molestia del diputado. Él le reclamó: “Contésteme en español”, argumentando que no la había entendido y que mandaría a traducir el mensaje. Además, aseguró que emitiría un comunicado en el idioma que ella utilizó para “desmentirla”, ya que, según dijo, no sabía qué había expresado.
Finalmente, pronunció la frase que evidenció el carácter racista de su intervención:
“Me parece una falta de educación de parte suya. Le estoy preguntando yo, y usted está contestando en otro idioma que yo no manejo”.
Lo que me indigna profundamente como guatemalteca es la prepotencia de este diputado frente a la humildad con la que la viceministra respondió. Esa escena fue indignante. No puedo imaginar lo que habría sentido estando en el lugar de la viceministra.
La viceministra le habló con respeto, con firmeza, y dejó claro que se dirigía al pueblo de Sololá. Respondió desde su sujeticidad, desde su derecho legítimo a expresarse en su lengua materna. Su respuesta fue digna.
Al verla, recordé la historia de siglos de sometimiento de los pueblos indígenas, de los pobres, de las mujeres… y ese mandato, muchas veces no explícito, de permanecer en silencio, bajo la bota del patrón o del capataz. Lo que ocurrió no fue un simple incidente, fue una escena cargada de racismo, poder mal ejercido y colonialismo aún vivo.
El proceso de colonización sigue teniendo perpetradores en nuestro país; con el paso del tiempo sólo cambia de rostro. Muchas prácticas coloniales están profundamente arraigadas en la cotidianidad de nuestras sociedades. Aunque el mundo ha avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos —como lo establece claramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 1, 2 y 7, que condenan toda forma de discriminación—, para algunos es imposible desprenderse de esa enfermedad llamada racismo, que llevan en la piel y en los tuétanos.
Desde la invasión europea al continente, se construyeron las bases de un sistema colonial que luego evolucionó en una estructura de poder poscolonial. A esto se sumaron los discursos racistas promovidos por las élites criollas y mestizas desde el siglo XIX, que nos hicieron creer que los pueblos indígenas eran “flojos”, “borrachos” o un “atraso” para el país; que el color tierra de nuestras pieles y nuestra forma de comunicarnos eran motivos de vergüenza.
Fue un proceso sistemático. Nos enseñaron que para “mejorar la raza” debíamos casarnos con personas blancas, que sólo el “blanco” de la piel era hermoso. Y muchos lo creyeron.
El escritor peruano José María Arguedas aborda con profundidad el racismo estructural en su obra literaria. En una de sus novelas más emblemáticas, Todas las sangres[1], establece una articulación clara entre el racismo, el poder económico y el poder político. Arguedas relata cómo, durante la colonización en los Andes peruanos, los hacendados solían dar alcohol a los peones —en su mayoría indígenas— para que pudieran soportar las extenuantes jornadas laborales, los abusos y la humillación constante.
Aunque la literatura es, por naturaleza, ficcionada, en este caso refleja con fidelidad los patrones colonizadores que se repitieron a lo largo del continente de Abya Yala (hoy llamado “América”). Estas prácticas no solo fueron reales, sino que siguen teniendo eco en países como Guatemala.
La historiadora guatemalteca Marta Casaús también profundiza en esta temática en su libro Guatemala: linaje y racismo[2], donde analiza cómo el racismo se ha entretejido con las estructuras de poder, la historia de las élites y la exclusión sistemática de los pueblos originarios.
Durante siglos, la educación no fue un derecho para los pueblos indígenas. El acceso a la escuela estaba reservado exclusivamente para una élite criolla. Entre 1524 y 1821, la educación dirigida a los indígenas se limitó a fines religiosos y de adoctrinamiento. Se enseñaba el catecismo en idiomas originarios, pero no se les permitía ingresar al sistema educativo formal[3].
Durante el período de la llamada “independencia” (1821–1900), las políticas impulsadas por liberales y centralistas nuevamente excluyeron a los pueblos originarios del proceso educativo. La enseñanza se enfocó en la castellanización, mientras que el acceso a la escuela seguía siendo restringido, como resultado del racismo estructural y la pobreza[4].
En las décadas siguientes, especialmente hasta los años setenta del siglo XX, se intensificó una campaña de asimilación cultural que buscaba homogeneizar al país bajo una identidad ladina. No fue sino hasta 1979 que, con el apoyo de USAID, comenzaron a establecerse los primeros acuerdos para incorporar las lenguas indígenas en el sistema de educación primaria[5].
Esta historia de exclusión y discriminación educativa fue una de las causas profundas que contribuyeron al estallido del conflicto armado interno. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en la década de 1990, dos acuerdos en particular —el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria— plantearon la necesidad de una reforma educativa integral. Esta reforma buscaba corregir siglos de desigualdad e injusticia, e incluir en el sistema educativo a quienes históricamente habían sido marginados.
Para ir concluyendo, quiero señalar otros aspectos igualmente dolorosos de esta larga historia de exclusión. Durante mucho tiempo, a los pueblos indígenas no se les permitió ejercer el derecho al voto. Se les acusaba de ser “resentidos”, de no poder “superar el pasado”. Incluso, intentaron arrebatarles la memoria: borrar los siglos de dominación y resistencia, para que no pudieran contar a las nuevas generaciones cómo fueron tratados.
Muchos y muchas tuvieron que esconderse para poder existir en una sociedad que los negaba, que se burlaba de ellos, que los marginaba por ser quienes eran. Tuvieron que teñirse el cabello de “rubio”, dejar sus trajes tradicionales, adoptar la “moda” mestiza. En las escuelas no se les permitía entrar con sus cortes ni con sus güipiles, ni hablar su idioma. Aprendieron el castellano a la fuerza, para no ser humillados ni discriminados.
Profesionales indígenas han sido expulsadas de restaurants y a otras les han gritado en la calle: “¡María! ¿Quieres trabajar en mi casa de chacha[6]?” Hoy, muchas personas indígenas hablan tanto castellano como su lengua materna. Pero si acaso pronuncian una palabra “mal” en español, inmediatamente son objeto de burla, de chistes que, incluso, “humoristas” los dan a conocer por la televisión.
Se les acusa de atreverse a ocupar espacios que, según algunos, “solo pertenecen” a “blancos” y “mestizos”. Esa mezcla de colonialismo, racismo y aporofobia aún habita en los poros de buena parte de la población. Les molesta ver a una persona indígena hablando su idioma, porque creen —paranoicamente— que están hablando mal de ellos, porque aún hoy los consideran una amenaza.
Yo no pienso olvidarlo. Y mientras viva, haré lo posible por recordárselo a quienes lo quieran borrar.
Lo que vivió la viceministra Bertha Zapeta me violentó profundamente. Fue un acto de racismo descarado, protagonizado por un diputado y secundado por una diputada de la UNE: indolentes, poco formados, arrogantes. Les caería bien descolonizar el pensamiento. Ellos son los que se atreven a decir que “la ignorancia es la riqueza cultural de nuestro pueblo” Guatemala, como si el desprecio por el conocimiento y la dignidad fuera motivo de orgullo.
En mi cuerpo corre sangre maya, como en la mayoría de los cuerpos guatemaltecos. Y no, no tenemos por qué avergonzarnos de ello, nunca más.
No vistas a tus hijas e hijos con trajes típicos solo para el Día de la Independencia o el Día de la Virgen de Guadalupe si, cuando ves a un hermano o hermana indígena ser discriminada, eliges quedarte callado. Si haces como que no miraste, no oíste, no entendiste. Si dices “están exagerando” o “le ponen color”, estás siendo parte del problema. Me opongo a que sean “usados” solo como folclore, si ellos son como todo guatemalteco, ellos pertenecen a esta tierra, antes de la llegada de los invasores y “conquistadores”.
Hay mucho más por decir y por escribir. Les invito a que lo hagan. Yo, por mi parte, ya comencé. ¡Vivan por siempre lo Pueblos Originarios de Guatemala y Abya Yala!
[1] Cf. Arguedas, J. (1964). Todas las sangres. Lima: Editorial Losada.
[2] Cf. Casaús Arzú, M. (1992). Guatemala: linaje y racismo. San José, Costa Rica: FLACSO.
[3] Cf. Luján Muñoz, Jorge (1981). Historia general de Guatemala. Fundación para la Cultura y el Desarrollo.
[4] Cf. Taracena Arriola, Arturo (1997). Liberalismo y poder político en Centroamérica (1870–1929). Guatemala: FLACSO.
[5] Richards, Michael (2003). Atlas de los pueblos indígenas de Guatemala. PNUD.
[6] “Chacha” es una forma despectiva de llamar en Guatemala a las trabajadoras de casa particular.