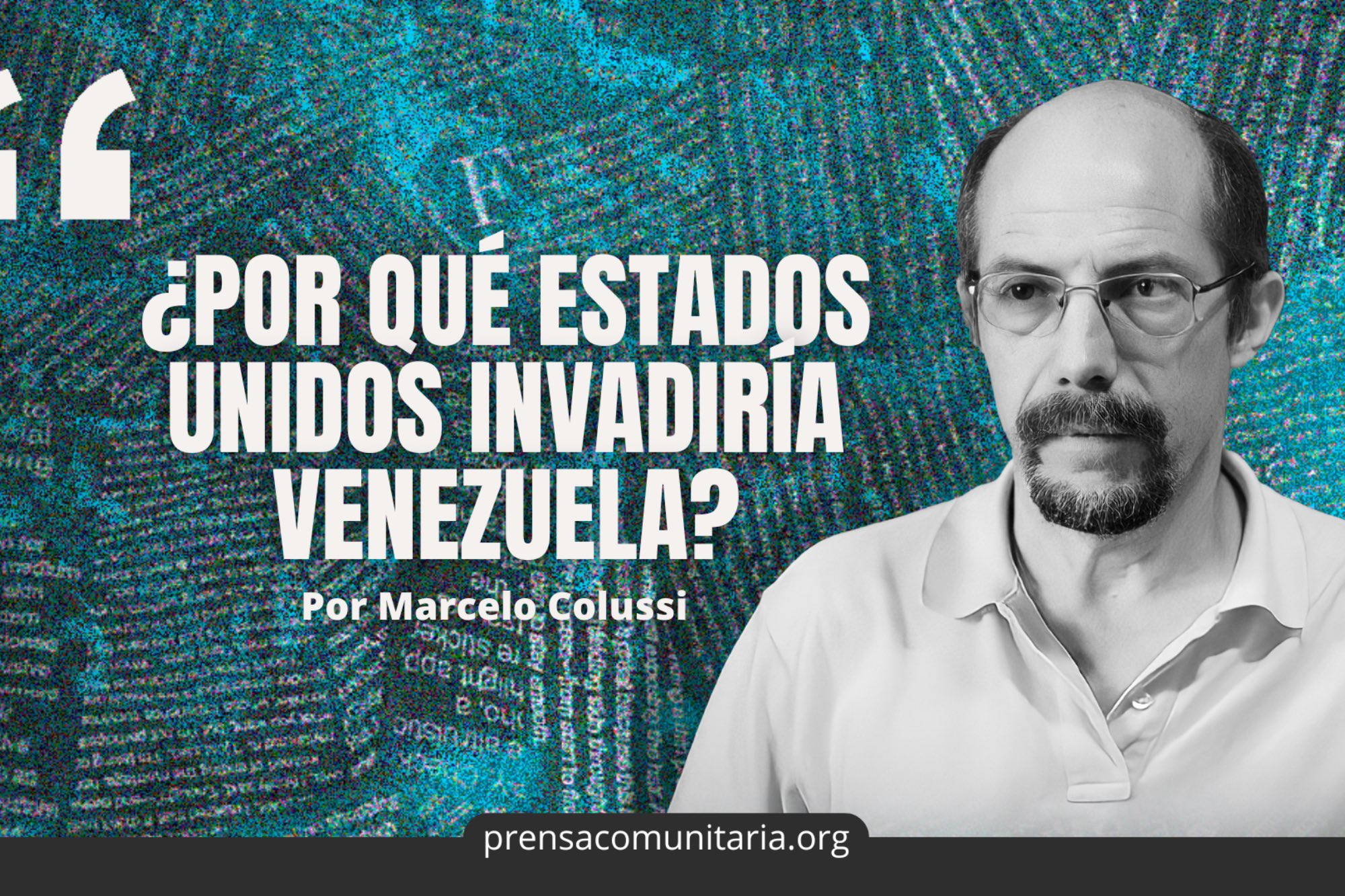Por Dante Liano
La cita era en el parque de Coyoacán, un mediodía asabanado por un sol mexicano que se extendía por toda la plaza, sin clemencia ni reparo. El Escritor todavía no era conocido como escritor, lo sería después, y la Comandante no era conocida como comandante, por evidente clandestinidad. También ella sería conocida después, mucho después de su aventurosa vida. En ese momento, ella figuraba como arqueóloga, en las polvorientas listas de la burocracia mexicana, sin que de esas listas se desprendiera su actividad revolucionaria ni sus análisis políticos. Tampoco el Escritor sabía nada de la Comandante, por allí medio comprendía que trabajaba en algo relativo a las poblaciones indígenas, y tampoco es que le importara mucho. Sabía con certeza que era prima de un amigo suyo, también escritor, y que vivía desde hacía muchos años en México. La había contactado porque sí, porque estaba solo en el inmenso Distrito Federal, y ese sábado no sabía qué hacer. Así que había sacado su agenda y había compuesto, en un teléfono público, el número de la prima de su amigo -la Comandante, muchos años después, descubierta con asombro- y ella le había respondido con voz catarrosa de fumadora vieja y con la costumbre de quien organiza encuentros en lugares de la ciudad, clandestinos o públicos, con la misma lógica sectaria para ambos casos. “En el parque de Coyoacán, en la esquina, hay un restaurante llamado «El zopilote mojado». Allí nos vemos a las dos de la tarde”. En México se come tarde, como en España. Quizá sea el único país latinoamericano que conserva los horarios españoles.
Llegó media hora antes, por culpa de los transportes públicos. Estaba viviendo en casa de un amigo, en un lugar que si le dijeran ahora “llévanos allí”, no sabría indicar dónde estaba. Lo único que se quedó en el recuerdo era el pesado llavero que le había dado el amigo. Era una especie de bolsa con un montón de llaves, de las cuales solo servían dos. Por todos lados, el Escritor andaba con ese bulto enorme en la bolsa, y, peor, con el peso que significaba. Un estorbo permanente. El apartamento estaba en el profundo sur de la capital mexicana, kilómetros y kilómetros lejos del centro, y había que hacer una complicada combinación de pesero y metro para poder llegar allí. Todos los días, el Escritor tomaba un micro que pasaba frente a la casa, el micro lo depositaba en una estación de nombre azteca, y el metro lo llevaba a la estación Coyoacán, en donde tomaba un autobús que lo llevaba frente a la Universidad, en donde tomaba otro autobús para ir a la biblioteca de la Facultad de Letras. El regreso era igual: al bajar en el metro azteca, había que hacer cola para subir al pesero, y, mientras se hacía la cola, se forjaban amistades instantáneas que le habrían gustado tanto a Baudelaire. Por eso, para llegar al parque, había tomado el eterno pesero, se había bajado en la estación azteca, había tomado el metro hasta la estación “Universidad” y allí había tomado otro pesero para el parque de Coyoacán. Se sentó en una banca, bajo una palmera. Pasó un tipo vendiendo chapulines fritos. ¿Los compro, no los compro? En eso el tipo se fue y se quedó con la gana. Se puso a esperar que dieran las dos y le dio toda la razón a Einstein, sin saber un gramo de física: el tiempo de la espera siempre es el más largo del mundo, es el tiempo que no pasa.
Cuando eran las menos diez, entró al restaurante y, naturalmente, la Comandante no había llegado. Llegó como a las dos y veinte, después de que el Escritor se había bajado una cerveza, que había pedido para amortiguar la culpa de llegar solo: “Espero a unos amigos”, dijo al camarero envaselinado. La Comandante era ya una señora mayor, con ese asentamiento del cuerpo que tiene la gente después de los cincuenta. Era como si le hubieran dado un golpecito en la coronilla y todo el cuerpo se hubiera comprimido, como una matrioska sonriente. La acompañaba un muchacho alto, flaco, de barbita incipiente. “Te presento a mi hijo, me vino a ver”, dijo, muy satisfecha. En realidad, se tenían que presentar todos, porque era la primera vez que se veían. El muchacho trabajaba en Guatemala, y, al contrario de la madre y el padre, no se ocupaba de política. Era arqueólogo y ordenaba las piezas en el Museo Nacional de Antropología de la capital chapina. La Comandante exhibía a su hijo como si fuera él mismo una valiosa pieza del Museo en el que trabajaba. El muchacho era tímido, parco, deferente, sea hacia la madre política que ante el Escritor que no se sabía si era político o no. El restaurante servía comida típica mexicana y la Comandante se reveló golosa de las especialidades del lugar. Se comió un chile relleno con nogada que era una gloria para ver, no digamos para probar. El arqueólogo pidió tacos de pollo y el Escritor un trozo de carne asada, porque la semana anterior lo había atacado la venganza de Moctezuma y no quería repetir la experiencia. No fueron pocas las cervezas que acompañaron la comida.
Quizá por eso, la Comandante decidió, hacia las cinco de la tarde, que podían continuar el encuentro en casa de un escritor amigo. “¿Conoces a Luis Saldaña?”, el Escritor no conocía a nadie, en México. “Te va a gustar, escribe cuentos”, dijo. “Vamos a ver si está en su casa”, dijo, y se dirigió a un taxi de plaza. “¿No habría sido bueno que lo llamáramos antes?”, preguntó el Escritor. La Comandante se rio con gusto. “Se ve que ya se te olvidaron las costumbres latinoamericanas”, le dijo. “¿De cuándo acá uno llama antes de llegar?” Y ante esa pregunta retórica, el hijo arqueólogo se rio también. El tráfico, a esa hora de la tarde, era bastante fluido. La Avenida Insurgentes se deslizaba de Sur a Norte y, como decía Cantinflas, también “a la visconversa”. A un cierto punto de esa famosa Avenida, la Comandante hizo que el taxi se detuviera. “Ya llegamos, muchachos”, dijo y se bajó, dejando la insidiosa tarea de pagar al Escritor, que hurgó entre sus polvorientos bolsillos. Tocaron el timbre. Nada. Tocaron otra vez. Nada. La Comi se pegó al botón y lo hizo sonar largamente. Solo entonces se abrió la puerta, que era la de un garage con un viejo Ford aparcado. “Comadritaaaa!”, gritó el hombre, con una expresión salvaje de verdadero gusto. “¡Pero cuánto tiempo de no verte!”. Estaba con pantaloncitos cortos y sandalias, y tenía los ojos aguados del que se ha bajado tantas cervezas como las que se había bajado el trío. “Pásenle, pásenle, en la sala hacemos las presentaciones”. La casa era espaciosa, demasiado para una persona sola. La sala tenía unos divanes enormes, kilométricos, faraónicos. “Aquí te presento a un gran escritor joven de mi país”, dijo la Comandante. “Si lo dices tú, comadrita, en un par de meses le dan el Nobel”, dijo Saldaña e hizo temblar los vidrios con sus carcajadas. “Y este es mi hijo”. “Honradísimo, mi cuate”, exageró Saldaña. “Tienes la madre más padre de los últimos años”, jugó con las palabras. “No jodas”, lo cortó la Comandante. Al sentarse, el escritor sintió que se hundía en un abismo de aguas movedizas. “Chin”, dijo Saldaña, “estos mis sofás están muy viejos, a ver, pónganse estos cojincitos, así no se me ahogan entre algodones” y se rio otra vez. Los cojines aliviaron la situación, pero no la mejoraron. Después de diez minutos, el Escritor se había deslizado hasta quedar medio acostado. “¿Algo de beber? Té, cafecito, manzanilla, una cervecita?”. Todos votaron, unánimes, por seguir cerveceando y Saldaña aprobó la moción. Con la ayuda del joven arqueólogo, Saldaña sirvió las cervezas. La Comandante y el Escritor estaban derrumbados en su sofá, demasiado derrumbados como para dar una mano. Una vez abiertas las botellas, Saldaña abrió una cajita que tenía en la mesa de centro. “Y aquí viene el complemento indispensable”, exclamó y sacó un cañón de marihuana del doble de tamaño de un cigarrillo normal. “Esta es mota de la mejor, como podrán saborear, mi querida comadrita, y mis queridos amigos”. (¿Por qué el bulto de llaves que el Escritor lleva en la bolsa hará cambiar este relato? ¿Cómo va a terminar la noche? ¿Dónde van a ir a parar todos? Lo relataremos dentro de una semana, en este mismo blog).