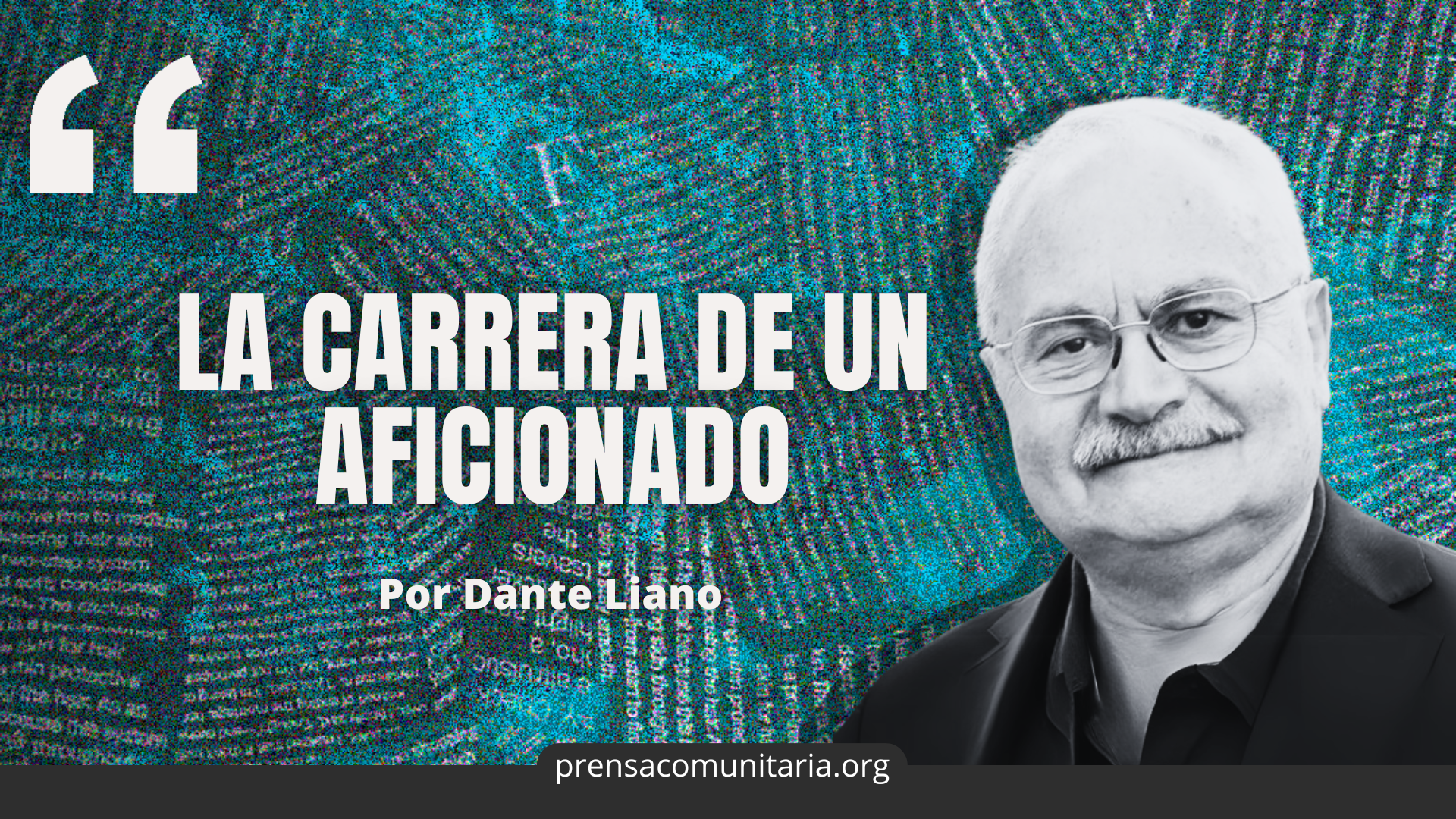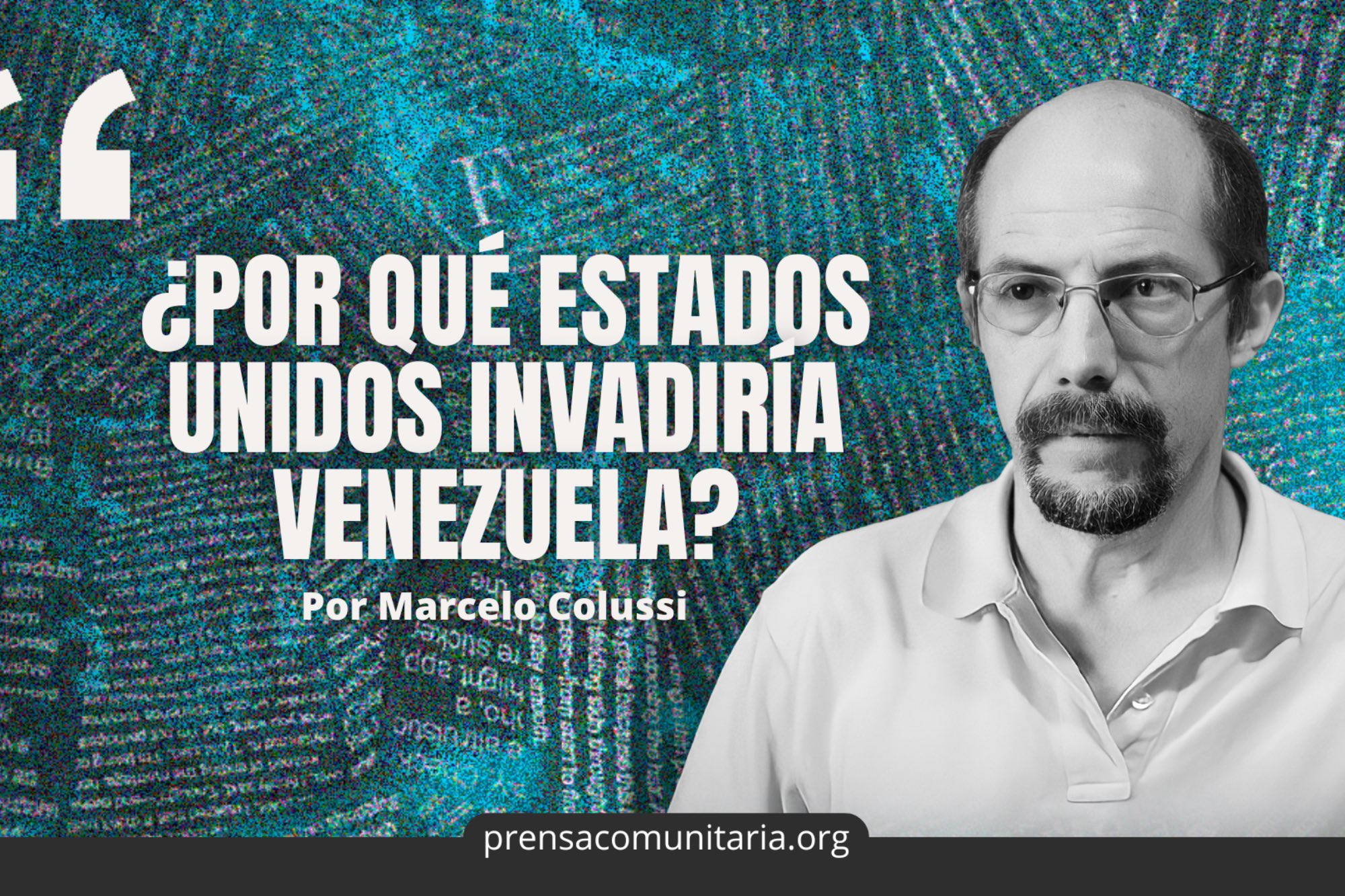Mi carrera de aficionado deportivo empezó cuando entré al colegio de los salesianos. Una de las normas invencibles de los curas era que los niños, en los recreos, tenían que salir a jugar, para evitar que se concentraran en conversaciones pecaminosas, que los manuales de religión denominaban “malas conversaciones”. Y el juego más barato y más disponible era el fútbol. Así, cuando se escuchaba el timbre de media mañana, hordas de muchachitos se diseminaban por el patio del colegio, cada grupo con una pelota, y jugaban interminables partidos. Lo especial de ese juego era que había alrededor de veinte confrontaciones simultáneas en el mismo espacio. Por una especie de milagro, nadie se confundía y cada equipo jugaba como si no hubiera otros en el campo. De vez en cuando, un pelotazo inesperado te centraba la cabeza o el estómago, pero no pasaba con frecuencia. Los que éramos malos jugadores comprábamos unas pelotitas pequeñas, hechas con tripa de cerdo, e infladas quién sabe cómo, y jugábamos mínimos encuentros en el corredor. He jugado al fútbol desde que tengo memoria y siempre he jugado mal. Nunca me ha importado mucho. A lo sumo, he envidiado a los compañeros que eran verdaderas estrellas del deporte, aunque ninguno, luego, se distinguió por eso. Eran mejores los muchachos de las clases superiores, que, un año después, iban a conformar la Selección Nacional. Me viene a la mente uno, Nacho González, glorioso portero hoy pasado al olvido. El colegio no solo dio futbolistas al país. Dio también políticos y escritores y médicos.
La brumosa infancia me hace recordar que la mayoría de mis compañeros de clase eran aficionados del Municipal, el equipo de los rojos, cuyo rival de siempre era el Comunicaciones, el equipo de los cremas. El Municipal era la escuadra del pueblo, del proletariado, de la gente común. El Comunicaciones era el equipo de la clase media acomodada, de los petimetres, de los presuntuosos. Por una actitud que, para mi desgracia, se iba a repetir con los años, me hice aficionado de los cremas solo por llevar la contraria a la mayoría. Siempre ha sido así: mi vocación por los que son menos muchas veces me ha llevado a abrazar la causa de los que pierden, de los que están del lado equivocado, de los perseguidos y oprimidos. Había otra razón por la que me aficioné a los cremas: todos mis tíos eran rojos (en el sentido de seguidores del Municipal). Esto tenía una consecuencia: los únicos que me podían llevar al estadio eran ellos, porque mi padre despreciaba el fútbol. “Once burros que corren detrás de una pelota de cuero”, sentenciaba. De aquí que, si yo quería ir al estadio, tenía que ser con los tíos. Claro está, me tocaba siempre estar en el sector de los rojos, como quien dice: rodeado de enemigos. Y me tocaba ir a ver los partidos de los rojos, no los partidos de los cremas. Cada vez que los rojos metían gol, todos los que estaban a mi lado pegaban un brinco y festejaban el acontecimiento, menos yo. Mis tíos me levantaban a la fuerza, no fuera a ser que los otros lo notaran y me dieran una paliza. Hasta que me di cuenta de que ir al estadio no tenía gracia. Además, cada vez que iba regresaba con un dolor de cabeza apabullante. Solo años después me di cuenta de que me agobiaba la insolación.
El Estadio Nacional Olímpico Mateo Flores cambió de nombre en los años sucesivos, a causa del atleta que le dio título. En efecto, Mateo Flores se llamaba el corredor que ganó la Maratón de Boston en 1952, y fue tal la gloria nacional, que bautizaron el estadio recién construido con su nombre. Solo que se descubrió, con los años, que Mateo Flores no se llamaba Mateo Flores, sino Doroteo Guamuch. Se había cambiado nombre por la vergüenza que le daban sus orígenes mayas y solo eso demuestra el racismo del país. Pues bien, los partidos en el Mateo Flores eran bastante divertidos. Recuerdo que, más de una vez, los aficionados me levantaron en vilo y me trasportaron a mi asiento sin que yo tocara tierra. Detrás, acezando, venían mis tíos. Otra entretención favorita de los espectadores era tirar gallinas muertas contra los adversarios. El refinamiento extremo eran lanzar zopilotes muertos. Se decía que era el único estadio en el mundo donde los espectadores asistían a los encuentros de espaldas a la cancha. El motivo era que estaban muy ocupados en beber octavos de aguardiente nacional, acompañados de pequeñas viandas que, en el país, se llaman “boquitas”. La verdad es que la calidad de los partidos era muy baja, debido a que los futbolistas no eran profesionales. En cierto modo, podrían haberlo sido, porque los del Municipal tenían un empleo en la Municipalidad capitalina y de seguro no era uno de gran responsabilidad, visto que su compromiso era el domingo sobre la grama de la cancha. Los de Comunicaciones trabajaban en la Dirección General de Caminos, y no eran ingenieros ni arquitectos. Jugaban mal porque bebían durante la semana, y, al final del partido, bebían si habían ganado, para festejar, y bebían si habían perdido, para consolarse. Recuerdo un tercer equipo, llamado Aurora, que representaba a los militares. Creo que no tenía muchos seguidores.
Con la edad adulta y las insolaciones, dejé de seguir los partidos del fútbol nacional. El destino me llevó a Florencia, en donde comencé a seguir los avatares del equipo de la ciudad, llamado, sin mucha imaginación, “Florentina”. Siempre ha sido un equipo de mitad de la clasificación, lo suficientemente sólido como para preocupar a las escuadras grandes, lo suficientemente mediano como para no caer en la serie B. Lo que ha distinguido a la Florentina es haber tenido grandes jugadores, cuya característica ha sido la fidelidad a la ciudad. Recuerdo a Antognoni, un gran delantero cuya pasión por poco no le cuesta la vida. En efecto, ante un pase mágico y seductor, quiso hacer gol de cabeza, sin importarle que el portero de los adversarios estaba saliendo a interceptar la pelota con los pies por delante. Allí cayó Antognoni, con la cabeza partida, y fue un milagro que se recuperara. Otro ídolo de la Florentina fue Roberto Baggio, un jugador anómalo, que en lugar de dedicarse a los night club y a las modelos, optó por la meditación budista y la paz y el amor. Todavía ahora, Baggio dispensa píldoras de sabiduría, modestia y filosofía cuando lo entrevistan. Por no hablar del brasileño Sócrates, inmediatamente bautizado “Doctor Sócrates”, quien, posiblemente influenciado por su nombre, ostentaba una formación humanista de campanillas, y respondía como su homónimo griego cuando lo enfrentaban los atónitos cronistas.
Ya en Milán, no tuve dudas en adoptar la afición por el Inter (apócope de Internazionale FCM), gloriosa escuadra de la capital lombarda, y aquí la razón también es muy simple. En esa época, una de las estrellas del equipo era un chileno de apellido Zamorano. Por natural identificación, comencé a seguir al Inter. Luego de Zamorano llegó el brasileño Ronaldo, cuyo sobrenombre, “el Fenómeno”, no admitía discusiones. No obstante una carrera brillante en donde ganó casi todo lo que se puede ganar, de Ronaldo recuerdo tres aspectos: la mirada algo bizca, los incisivos salientes de conejo y el llanto incontenible cuando el Inter perdió una partida final y, con ello, el primer lugar. Otros jugadores latinoamericanos han destacado en el Inter, y todavía ahora hay quien declara que ha existido un solo capitán: Javier Zanetti. Un mito de la historia de la escuadra es el portero Julio César, brasileño. Por no mencionar al actual capitán, el argentino Lautaro Martínez. Por algún motivo, desde que su histórico entrenador fue el uruguayo Helenio Herrera, a quien se le atribuyen dos frases célebres, que resumen táctica y estrategia: “¡Tira la bala!” y, sobre todo, “La pelota palante y a pedalear”, desde Herrera, el Inter ha tenido especial relación con América Latina y esta es razón suficiente para seguir a ese equipo. Anoche, el Inter perdió el partido final de Copa de Campeones, ante el Paris Saint Germain, por 5-0. Una derrota histórica. Uno podría tener la tentación de cambiar equipo, pero la ley dice que el verdadero aficionado es el que está presente sobre todo en las derrotas, porque es fácil cantar victoria. Y un latinoamericano, habituado a las derrotas históricas, no puede más que ponerle la firma a la frase y a seguir, con crítica devoción, con la misma con la que se abrazan las utopías, la afición por su equipo.